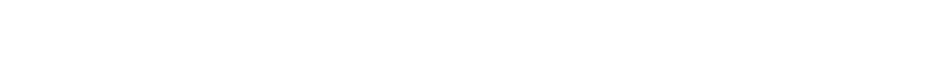Félix Ojeda Hernández*
Un cuento inspirado en el episodio "La danza" de la novela Zadig o El Destino de Voltaire, 1747.
Una gripe violenta me retuvo toda la semana en mi habitación. Por las tardes me visitaban pubes espesas provenientes del Ávila. Para matar el hastío me puse a leer historias de corrupción. Una de ellas, la que más me gustó, podría ser quizá en un futuro muy próximo considerada como una obra pionera de "economía-ficción", género literario éste al que sin duda se le atribuirá, con o sin razón, un carácter subversivo, como sucedió con aquellos peligrosos experimentos a imprudentes observaciones astronómicas de Galileo Galilei, por allá en mil seiscientos y tanto.
Por razones que por ahora estimo inconveniente revelar, permaneció esta obra manuscrita en un pequeño cuaderno y guardada en un escritorio de un ministerio, cuyo nombre me reservo. Su autor, un entrañable amigo, se ha ido hace poco para Suecia en la mejor línea aérea, a respirar por un tiempo, no sé cuánto, aire puro de los bosques. Me confío el cuadernillo y un día antes de partir me dijo: "Es una historia terrible; no la leas cuando tengas gripe y ¡por favor, no la divulgues antes de que haya partido mi avión!".
El relato de mi prudente amigo se sitúa, como es de suponer, en un reino imaginario. El monarca, al igual que en tantos cuentos de hadas, es un hombre bueno que ama la justicia y quiere una sana administración de su país para felicidad del pueblo.
Soñaba Sarom con liquidar su propia monarquía y dar por fin paso a una verdadera democracia, después de lo cual podría retirarse, ser simplemente un carpintero y viajar de incógnito en tranvía, que era lo que siempre había deseado.
Sin embargo, las cosas no eran fáciles para este rey. Una ola de corrupción estremecía desde hace tiempo las altas esferas del reino, y Sarom, muy preocupado, se imaginaba que esta ola era como un inmenso iceberg, bajo cuyo peso su pequeño reino estallaría en mil pedazos, entre resplandores infernales. Entre los más ladrones figuraban algunos ministros, especialmente el de finanzas, llamado Nassar. Era este mandatario un hombre muy diligente recaudando impuestos entre la población, razón por la que gozaba de muchas simpatías entre otros ministros y funcionarios. Se sabía que Nassar se apropiaba de más del ochenta por ciento de los dineros que recaudaba. Del veinte por ciento restante una parte pequeña imposible de calcular se destinaba a la población, y como era una suma muy magra no cubría ni las más elementales necesidades. Así, pues, ocurría que las escuelas no podían reponer sus pizarrones rotos, los faroles de las plazas, por falta de bombillos de repuesto, se iban quedando día a día y noche a noche a obscuras, y el bajo mundo hacía de las suyas.
Alarmado, el viejo bibliotecario del palacio real comentaba a su esposa en la intimidad de su alcoba, que la juventud del reino sólo parecía interesada en el comercio y en la técnica, y comenzaba a mirar con desprecio otras formas vitales de la cultura.
Algo de gran peligro para la vida ciudadana era la decreciente calidad de las medicinas; ni que hablar de sus precios, que no hacían otra cosa que dar enormes saltos de canguro. La gente de la corrupción diluía con agua los jarabes y vendía aspirinas de tiza. Nassar sabía de este gran negocio y extorsionaba a los corruptos farmacofabricantes: éstos debían pagar impuestos adicionales muy elevados que el ministro incorporaba a una partida secreta y personal que tenía. De este modo su patrimonio engrosaba, y, naturalmente, su poder aumentaba, afianzándose así la corrupción.
No había la menor duda de que el reino se debilitaba aceleradamente. Sarom temía inclusive una invasión desde las zonas circunvecinas y su proyecto de democracia le preocupaba." ¿Será posible que algún día pueda viajar tranquilo en tranvía?", se preguntaba.
Una tarde próxima a fundirse con la noche, estaba Sarom muy cabizbajo asomado a un balcón de su palacio que daba a la plaza, contemplando quizá los tristes faroles sin luces, y pensando que Nassar a esas horas estaría en una isla cercana, disfrutando de un buen fin de semana con sus dineros mal habidos en compañía de sus más íntimos amigos.
De pronto en la plaza, de la penumbra de un árbol, surgió un joven delgado -que a Sarom le pareció que era Franz Kafka- con un negro maletín en la mano.
-Soy economista- le gritó al rey desde el borde de la acera.
-¿Eres honesto, sabes de finanzas?- inquirió el monarca.
?Sí Majestad, ambas cosas y algo más. Estudié en el extranjero, y en mi universidad me enseñaron fórmulas muy simples para arreglar la economía.
-¿De veras? -le dijo el rey- ¿Por qué no subes a mi habitación? Te invito a un té con limón, y mientras le cuento mis problemas tú me ayudas a diseñar una estrategia; necesito seleccionar un nuevo ministro de finanzas.
Largas horas conversaron Sarom y su nuevo asesor. Al final de la tertulia no salía el monarca de su asombro a incredulidad.
-No puede ser- decía el rey al curioso economista- No puedo creer que el gran baile que propones sea una fórmula eficaz para escoger un ministro de finanzas que sea honrado.
-La fórmula más efectiva y sencilla -replicó el extraño asesor, y añadió: -Las novísimas teorías de la política económica que me han sido enseñadas por los mejores maestros, han echado para siempre por la borda las ideas político-económicas rebuscadas, posiblemente válidas para tiempos ya pasados. Mi enfoque para seleccionar a su nuevo ministro de finanzas es realmente el adecuado, porque además de ser muy humano es meritocrático y democrático.
-¿Cómo? ¿Democrático?- dijo Sarom. -Si es así me interesa -agregó, pensando en su viejo proyecto.
Por fin acordaron el día del gran baile, durante el cual sería escogido el tan deseado nuevo ministro. Sarom seguía con su incredulidad, pero más podía su preocupación por lograr una honesta administración y la felicidad de su pueblo.
Por su parte el joven economista había ya asumido sin demora el mando de los preparativos del proceso de selección del nuevo ministro, es decir, del gran baile. Su primera acción fue enviar a la prensa un aviso que en letras bien grandes decía asÍ: GRAN CONCURSO DE BAILE EN EL PALACIO REAL. PREMIO DE 250.000 TÁLEROS AL MEJOR BAILARÍN.
Al leer el aviso Sarom se preguntaba en voz alta, si necesariamente el bailarín ganador sería el ministro de finanzas más hábil, como lo requería la economía.
-Si será el más hábil, no lo sé -respondía su asesor y agregaba: -Pero le aseguro su Majestad que sin duda será el más honesto.
La noche del gran baile llegó. Los aspirantes a ministro de finanzas acudieron también para esta ocasión en grandes carros negros de ventanas oscuras y motores muy silentes. Estaban vestidos con ropas lujosas, muy holgadas y livianas para reducir el calor y poder bailar con mucha soltura.
A la hora prevista las muchachas del protocolo convidaron a los concursantes a ingresar al palacio uno por uno; cada uno cinco minutos después de su antecesor. Entraron por una galería semioscura, en la que se alcanzaba a ver amplias mesas repletas de monedas, joyas de toda clase, cajones de billetes, a innumerables objetos tan inútiles como pequeños, de elevado valor de cambio, diseñados expresamente para estimular la codicia y la vanidad. Después de permanecer a Bolas en la galería durante el breve tiempo reglamentario, cada concursante penetraba al Gran Salón por una puerta que abría un paje trajeado de dorado.
Cuando todos los concursantes ya habían entrado, el rey en persona ordenó cerrar las puertas y leyó las reglas del certamen en un tono muy oficial, como para no levantar sospechas. La regla más importante decía: será ganador el que baile bien erguido, y a la señal de una trompeta pueda hacer cinco cabriolas seguidas y dar treinta pasos con suma elegancia.
La música comenzó, y el rey, sentado entre los jueces, un triste espectáculo observaba. De los 247 participantes no parecía haber uno siquiera que pudiera caminar con su cuerpo derecho y con ligereza, y mucho menos ejecutar una Bola de las cabriolas exigidas. El músico italiano que dirigía la orquesta sonreía discretamente y pensaba en su lengua materna que los bailarines estaban haciendo una brutta figura (un papel ridículo y lamentable). Y es que los movimientos de los bailarines eran muy torpes; nadie elevaba los brazos, nadie movía la cintura, ninguno levantaba sus pies.
De pronto se vio a un bailarín, el más joven y delgado de los participantes, hacer veinte cabriolas seguidas y dar cientos de pasos con notable elegancia.
-Este es sin duda el ganador; mirad con qué ligereza baila, con qué despreocupación y Bonaire alza los brazos y los pies -exclamó el economista.
Finalmente, el rey salió de su asombro al comprender que verdaderamente el único bailarín ligero sería el ministro de finanzas más sincero.
De inmediato Sarom ordenó desnudar a los bailarines ladrones (uno de ellos, por supuesto, era Nassar), despojarlos de los tesoros y dineros robados, y enviarlos a la cárcel. Horas después se escuchaba la alegría de la gente en las calles.
Al poco tiempo se empezó a ver luz en las plazas del reino, y se decía que nuestro creativo economista, en vez de asegurarse un cómodo y estable cargo en la corte de su amigo rey, estaba de gira por otros países, asesorando a excepcionales monarcas y preparando concursos para muchos malos bailarines. Por su parte, Sarom, encerrado en su despacho, meditaba con una gruesa arruga en la frente sobre sus grandes sueños de democracia. Para ese momento había ya comprendido muy bien que al quitar a un ministro corrupto apenas había dado un primer y muy tímido paso. La cara de angustia de Sarom era día a día más reveladora.
Debo agregar que mi amigo -el que tomó el avión para Suecia- no quería que este cuento tuviera un final desolador. Por esta razón, antes de emprender su vuelo me entregó un papelito que decía: "Amigo, te pido que le des al cuento que te entregué ayer una terminación feliz; piensa ante todo en el pobre lector que ya tiene suficiente con lo que pasa en la realidad. Te sugiero que añadas que Sarom, a pesar de su angustia, estaba pensando en someter su proyecto a una consulta popular".
*Doctor en Economía (Universidad de Berlín), miembro del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas.
Universalia nº 8 Sep - Dic 1992