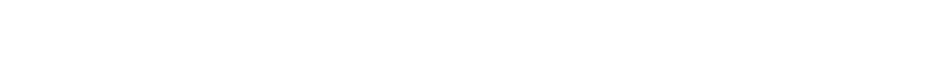Carlos Pacheco
Junto a la ventana de la cocina de la planta alta que alquilo en una de estas casitas de madera de Berkeley, hay un matero de 80 x 20 x 20 cm. aproximadamente donde crece el romero, el orégano, el perejil "y otras yerbas aromáticas" que la dueña suele utilizar. Aunque sin usarlas, ya que mi permanencia en esta pequeña ciudad recostada a la bahía de San Francisco tiene poco que ver con las artes culinarias, he regado religiosamente estas plantas por encargo suyo, cada tres días, desde mi llegada en pleno invierno. Por eso, a mediados de marzo, descubro inmediatamente la novedad: no sólo han empezado a aparecer pequeñas ramas y palitos secos, entre el cilantro y el perejil, sino que van adquiriendo el inconfundible diseño cóncavo y oval (¡oval, por supuesto!) de un nido.
A los pocos días se muda al nuevo recinto lo que descubriría como una especie de tortolita (excepto que por su tamaño casi colombario habría que despojarla de todo diminutivo). La nueva inquilina es sin duda un ave en trance de parto (una pájara brava, habría que decir también, porque no ayuda con el pago del arriendo). Suspendo de todas las maneras el riego por temor a interrumpir el sagrado misterio de la maternidad. Muy pronto dos blanquísimos huevos vienen a darme la razón. El vecino de abajo y amigo de mi landlady me informa que se trata de un "mourning dove" y está de acuerdo en que los derechos civiles (o naturales) de la madre y los nonatos pollitos tienen prioridad sobre los de los cebollines, el orégano y otros congéneres.
Con una eco-conciencia muy sensibilizada después de varios meses en esta parte del mundo, trato de apoyar el proceso de empollamiento. La estoica madre desdeña sin embargo las boronas de pan y el dedal de agua que sigilosamente acerco al extremo de la matera. Ella permanece impasible, aunque con ojos muy vigilantes, ante las actividades desarrolladas por el extraño bípedo implume del otro lado de la ventana, mientras perservera en su función resguardadora de la brisa, fomentadora de calor y ocultadora de sus dos relucientes óvalos blancos.
Mejor no interferir, me digo, y con todo ciudado coloco una toalla por dentro del cristal: vida privada, me digo. Pero es inútil: no dejo de observarlos diagonalmente. Día y noche la veo allí. Al levantarme, cuando regreso de la biblioteca, mientras preparo mi cena, tarde en la noche: ella está allí, su larga cola movida por el viento. Hasta en las noches aún frías o en los primeros días soleados y cálidos de la primavera. Después de dos o tres semanas no dejo de preguntarme: ¿cómo logra mantenerse tanto tiempo casi inmóvil?, ¿de qué se alimenta? ¿Será por esa vía tan dura que se lamenta con un suave quejido el mourning dove?
Pocos días después, descubro que la inmóvil blancura oval ha sido sustituida por un par de horrendas y torpes criaturas carentes de plumas y de gracia; dotadas de cañones (creo que así se llaman los muñones de las plumas) y de ojos brotados y sanguinolientos. La palometa sigue allí, cada vez más esponjada, protegiendo, calentando, vigilando. (Sí, pero ¿cómo sobrevive?, sigo preguntándome).
Un par de semanas más tarde, los aguiluchos (¿o habrá que decir "palomuchos"? No: los polluelos) empiezan a moverse por su cuenta. De lo contrario, la madre los estimula halándolos con el pico. Estimulación precoz, me digo; iniciación gimnástica: la educación formal ha comenzado. Pocos días después las plumas van brotando rápidamente y el aspecto de los pichones (¡esa es la palabra!) se torna bastante aceptable. Una mañana presencio la lección de espulgamiento, perteneciente al curso de higiene personal. Poco después vienen: "Estiramiento de alas" y "Posiciones de vuelo I y II".
Un buen día me doy un buen golpe en la frente al comprender el misterio de la sobrevivencia de la tortolota. ¡Claro! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Al entrar a la cocina esa tarde no vi uno sino dos pájaros adultos. Uno, más delgado y de cola un poco más larga y vistosa, pero por otros respectos idénticos a la madre, se preparaba para asumir el turno nocturno de vigilancia del bastión familiar. Ella (si no estoy equivocado era ella) se preparaba para partir en busca de movimiento, reposo y alimento para ella y para sus pichones. División intermarital del trabajo. Todo muy convenientemente organizado. "Ciao, mi amor, hasta mañana", me pareció que le decía, justo antes de emprender el vuelo. Todo muy devotamente cumplido de acuerdo con las sagradas leyes del instinto.
Me quedé pensando, sintiendo. Con ganas de darme también un buen golpe en el pecho y otro tal vez en las piernas. Porque aquellas sencillas escenas de abnegación animal, de educación silvestre, de cooperación conyugal, me estaban enseñando algo tan importante como la biblioteca y el simposio. No mucho después, los polluelos eran dejados solos por períodos cada vez más largos. La vigilancia ejercida desde lejitos, junto con algunas demostraciones prácticas de despegue, aleteo, planeo y aterrizaje. No tardaron mucho en despegar. Quedó el nido, quizá para la próxima vez, sobre el matero, y yo con mi lección de este lado de la ventana.
Berkeley, junio de 1994.
Universalia nº 12 Ene - Jun 1995