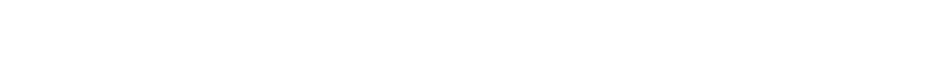Rafael Tomás Caldera
De aquel artículo, leído con prisa en una revista cultural de mis años de estudiante, sólo he retenido -en forma distinta al menos- una frase, destacada en un recuadro de color para llamar la atención de los posibles lectores. La educación de los hijos -decía- comienza veinte años antes del matrimonio de los padres.
Acaso ocurra con estas páginas lo mismo que me ocurrió a mí con el referido artículo y quien las lea ahora sólo retenga en la memoria a la larga... ¡esa misma frase! (tal es el poder de una expresión sugerente). De cualquier modo, no será tiempo perdido intentar glosarla, para desplegar por un momento ante el lector precisamente algo de lo que (me) sugiere. Con ello, quedará más cargada de sentido y, -si queda- podrá resultar como una célula germinal: no una frase vacía, ingeniosa tal vez, de alcance difuso, sino el principio de algo viviente, que eso es la educación.
Porque, ante todo, al detenernos a reflexionar, vemos que se nos recuerda con ello algo seguramente percibido, experimentado, en lo cual quizá no habíamos caído en cuenta de modo claro, a saber, que se educa con la vida, con -si puedo decirlo- lo que se es. El hecho de que el proceso educativo tenga tantas fases y aspectos diferentes puede ocultamos un poco esta realidad primera, incluso a quienes estamos dedicados de modo preponderante a la docencia, en cualquiera de los niveles de la educación formal. Es fácil representarse situaciones de aprendizaje bien determinadas -el trabajo en el aula con un profesor de matemáticas, por ejemplo; o las horas de laboratorio para física. química o biología; o incluso el cultivo del deporte con la guía de algún entrenador experimentado, motivante- y, al hacerlo, fijar la mirada en la actividad específica, dejando en sordina que aquello es siempre y sobre todo un intercambio humano, relación de personas.
Así, al presentarnos su saber, aquel profesor de matemáticas hace presente una actitud: ante el saber mismo, y la verdad que le confiere sentido; ante el trabajo, que puede realizar con mayor o menor cuidado, intensidad, perfección; ante sus alumnos que -más allá de la impertinencia o majadería de la que podemos ser capaces en el aula-, por ser personas, merecen atención, afecto, apoyo en su (quizás aún débil) voluntad de alcanzar el conocimiento. Pero, esa actitud o conjunto de actitudes no deriva del saber especializado o general que el profesor posea; deriva de su carácter, de las virtudes de su persona. Y toca al desarrollo, al cultivo de la persona de sus alumnos. En el profesor que ama la verdad y el conocimiento -por citar sólo este aspecto- aprendemos, de modo real, lo que significa esta muy honda aspiración humana.
Se educa, pues, con lo que se es. Lo que se sabe, en fin de cuentas, si no está disgregada la personalidad del educador, es parte de su vida, es contenido de la persona, un modo. suyo de mirar a lo existente, no mero conjunto de datos en un archivo electrónico.
La educación por ello es propagación, transmisión de vida, no manipulación ni acondicionamiento. Es tradición, no propaganda. El escritor inglés C.S. Lewis, en un penetrante ensayo sobre " la abolición del hombre" propone a este respecto una comparación clara: quien cría gallinas, les aplica un régimen de vida diferente al que él mismo sigue. Obviamente, se coloca en otro plano, superior, al de aquellos animales que son sin embargo objetos de su cuidado. Podríamos decir que, al organizar el gallinero, las acondiciona; en definitiva, manipula a las gallinas, de las cuales se sirve para provecho propio. Como padre de familia, ese mismo criador hace otra cosa: quiere para su hijo lo que considera mejor para sí (incluso puede querer más, como es frecuente el caso, en cuanto a las condiciones materiales de vida o en cuanto a la instrucción); le transmite, ante todo con sus actitudes y reacciones, luego con las palabras, los valores, aquello que da sentido y basamento a su vida. Al proponerle alguna regla de conducta que pueda comportar sacrificio, no lo está sometiendo a su conveniencia: le entrega aquello a lo cual él mismo se somete. Así con el precepto de honrar a los padres y ayudarlos en su necesidad. Podrá inculcarle esa sabia y hermosa regla a sus hijos quien la viva o la haya vivido con sus padres. En esto, como en todo, lo real -lo auténtico- tiene una fuerza que nada puede suplantar.
Mientras pongo por escrito estas breves reflexiones, me he tropezado con una carta reciente de un viejo compañero de estudios norteamericano. Tras los saludos y recuerdos de rigor, Bob me cuenta -¡feliz!- que su hija mayor ha sido admitida a la misma universidad donde, veintisiete años antes. él ingresara nara hacer sus estudios de bachelor en "pre-medicina", de cuando data nuestra amistad. Como apostilla significativa, me añade que para su ensayo en el examen de admisión, Theresa había escogido -entre diez lecturas posibles- un libro que, allá a finales de los sesenta, fue para muchos de nosotros, entonces jóvenes estudiantes, fuente de gozo y de inspiración para el trabajo académico. El libro de Josef Pieper sobre el ocio, base de la cultura -como reza el título en inglés- o, según la traducción castellana, "Ocio y culto", seguido de "¿Qué significa filosofar?".
-Sí, sin duda la educación de los hijos comienza veinte años antes del matrimonio de los padres... En verdad, comienza con la vida de los padres, de los entrenadores, de los profesores ¿Lo tendremos presente?
Tomado de la Revista Reflejo, Junio 1994, pp. 41-43.
(*)Rafael Tomás Caldera es Abogado (UCV, 1967) , Master of Arts Universidad de Notre Dame, 1970) y Docteur-ésL ettres (Friburgo, 1974). Profesor del Departamento de Filosofía, fue además Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Universalia nº 12 Ene - Jun 1995