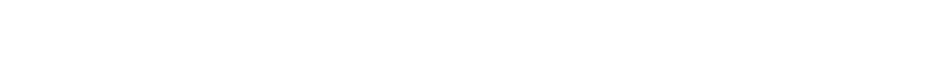Carlos Alberto Pérez Duerto
Estudiante de Ingeniería Electrónica
No me di cuenta. Abrí los ojos y maldije el nuevo día, como de costumbre, pero esta vez no me di cuenta. Al bajar de la cama, malhumorado porque el sol todavía se desperezaba mientras yo debía madrugar, sentí el frío recorrerme la piel y, en interiores, fui directo al baño a enjuagarme la cara y orinar. No había llegado al lavamanos cuando estornudé por primera vez. El estornudo que inauguraba el día oficialmente. Retiré las lagañas de mis ojos con agua (helada, porque no me gusta esperar a que se caliente el chorro mientras, irónicamente, me congelo) y me sequé con la toalla justo antes de que mi hermana encendiera la luz y me echara del baño con los ojos encandilados. Le di los buenos días pero no me contestó. Estornudé de nuevo. Lo más rápido que pude (llevando como lastre el desgano con que comencé el día) entré en mi habitación y saludé a mi hermano, quien recién murmuraba improperios también a la falta de luz, pero él con un cierto amor a estar vivo, y asumí que su último gruñido entre dientes fue un "buenos días" disfrazado. Se levantó de su cama y fue a expropiar a mi hermana del baño mientras yo escogía qué vestir y al final me decidía por cualquier cosa del ropero que no oliera mal y más o menos combinara, y combinara para darme ese toque de intelectual-desadaptado-atrapado-en-su-vestimenta del que jamás me podré deshacer cuando me visto.
Ya vestido, y habiéndome evaluado en el espejo para peinarme (hoy no importaba que el pelo estuviese grasoso), fui a acomodar lo que ese día llevaría a la universidad: libros (siempre llevo uno para leer en los ratos de ocio; una novela o cualquier cosa no académica), cuadernos y parafernalia diversa según las exigencias de la jornada. Por el balcón, allí desde mi escritorio en la sala, se veía todavía el holgazaneo del sol (lo maldije de nuevo con una mueca del rostro) y se oía el canto de los pájaros que estúpidamente, pero envidiablemente, tenían la voluntad de levantarse a proveer al nido ¡y hasta de cantar, los desgraciados! Listo el morral, fui a la cocina a tomar el desayuno y a descubrir a mi madre ya laborando como hormiga (una hormiga soñolienta y resignada) para alimentarnos antes de irnos a rutinar, y yo en particular a manchar el día de otros con la bilis que le reservaba a un día tan digno de asco.
Salí y esperé el autobús con el estómago vacío. Decidí no comer pues sabía que me daría indigestión, y aproveché para ahorrarle el trabajo a mi madre. Ahora que recorro de nuevo ese día, entiendo que fue un juego de coincidencias para que yo no me diera cuenta. Llegó el autobús. Subí y ocupé un puesto alejado de todos los demás pasajeros y saqué el libro que reservaba para deshojar los segundos. No leí. En cambio, contemplé el paisaje revuelto de la ciudad. Revuelto, moribundo y aburrido. Llegué a la parada donde debía bajar y tomar otro autobús; el que me llevaría a la Universidad. Pagó y se bajó una señora, pero el chofer no quiso recibir mi pasaje, así que sólo bajé. Esperé con el libro abierto en la mano, mirando fijo el espacio entre éste y mis ojos. Al principio tenue, luego y poco a poco más fuerte, el ruido de la cafetera que me transportaría se detuvo jadeante frente a mis oídos y la oruga de metal (el autobús se me antojaba una oruga, gordísima) aguardó a que la abordáramos para lentamente (la lentitud de la oruga me formó el hábito de ocupar mi tiempo libre en la lectura) cargarnos hasta la Universidad.
Nunca he sentido la nube de humo negro que deja la oruga tras de sí, y me imagino que por eso el conductor no le hace mantenimiento (simplemente no puede reparar un desperfecto que no existe). Todos la vemos antes de abordarla, pero no la sentimos ya adentro. Aunque en realidad es poco lo que sentimos. Casi todos vamos dormidos y en cierto modo agradecemos que la oruga esté vieja y tarde tanto en subir la cuesta que conduce a la Universidad. Algunos despertarán, despertarán de nuevo, con el sol y verán el resto del día encantados, alegres. Pero yo no. Yo ya había despertado.
Y entonces me di cuenta. Al menos, reconocí, las coincidencias se detenían allí y me ahorraba un día nefasto (entiéndase que peor, pues malo ya era). Cuando llegamos a la Universidad bajé nervioso del autobús y maldije mi falta de atención. Decidí devolverme. Tenía que hacerlo porque no había otra opción, a menos que... no. Era imposible tanto como inútil quedarse. ¿Para qué, si tampoco podría estudiar (recordé que no había leído el libro en el autobús)? El viaje de regreso fue agonizantemente lento. No me podía quedar quieto en el asiento y sentía un cierto vértigo que entraba y salía de la angustia. "¿Qué habrá pasado en mi ausencia?", pensaba. El rictus en que se congelaba mi rostro tuvo un cambio sutil, casi más acentuado y más amargo. Por mis pensamientos sólo corría un río espeso de confusión. Todos mi planes se venían abajo y, aunque había evitado muchos malentendidos, el día comenzaba a ser de todas maneras grotesco, como lo había presagiado. Cuando llegué, bajé corriendo sin pagar al conductor (del autobús que me retornaba a casa) y subí al apartamento. Entré y encontré todo solitario, como si nadie lo hubiese ocupado jamás, y hasta me pareció que el apartamento era feliz así. Ya era inútil correr, admití por fin, así que caminé hasta mi habitación y allí lo encontré. El sol entraba por la ventana. Respiré hondo. Olía a mis cobijas y en éstas habitaba un zumbido. Dormido profundamente, todavía en interiores y calentito con los rayos del sol, estaba mi cuerpo, estaba yo de carne y hueso. "Que no se despierte todavía", pensé, rogué. Contuve el aliento. "Ahora viene lo difícil". La luz azul de las cortinas lo arropaba y, puedo jurarlo, el desgraciado se sonreía.
Universalia nº 15 Abril-Diciembre 2001