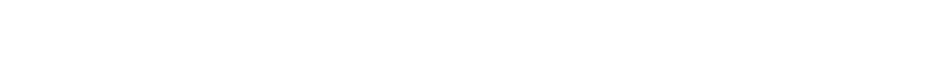Carlos Alberto Pérez*
I
El cuento comienza más o menos así: "De las tres hermanas, la mayor debía su baja estatura a un feliz Azar -sinónimo malconocido de Destino- que hacía diecisiete años se había gestado para toparla con él y desvanecerle el brillo silencioso de los ojos". Lo empecé en la sala -llevaba una semana sin entrar en el estudio- y allí mismo se detuvo; sombra de un cuento, esperanza de fabricar con las palabras una bifurcación acaso mejor del sendero que es mi vida y me conduce aquí.
Dos razones tuvieron que ver con hacer de mi cuento un fósil engavetado: una fue el teléfono -al infeliz inoportuno, instrumento de los azares, ya no lo recuerdo- y la segunda llegaría al día siguiente, sin apuros porque parecía saber que los ánimos de escribir se habían esfumado. Fui al cuarto y me acosté en la cama a mirar el techo, apenumbrado por la entrada de la noche, y cerré los ojos, cuando sentí la presión de las patas de Gato sobre el estómago. Venía a acostarse sobre mí, con ese aire de cariño posesivo, y le dejé hacer acariciando su lomo hasta que se durmió, plácido y elegante. En ese momento la vi -como tantas que había visto- correr por el piso del estudio, ágil como una cucaracha, y desaparecer por el rabillo de mi ojo.
No es miedo lo que siento cuando las veo, sino una mezcla horrible de angustia y frustración. La primera es por no saber de dónde vienen -a pesar de mis conjeturas- y la frustración es fugaz, como su recorrido por la madera, por no poder voltear más rápido y descubrir adónde van. Su hábitat, el elemento que les da coraje para aventurarse al espacio abierto, la luz y mi gato, es el silencio de las tardes, el sol entrando ocre por la ventana y fulminando el aire, el sopor que a éste lo condenan mis pensamientos y las partículas de polvo que flotan coloides por los chorros de luz y de pared a pared (o acaso este polvo son sus cuerpecitos dispersos, a punto de precipitar en una de esas figurillas huidizas y oscuras). Pero también exige de mi presencia. Llegué a pensar que eran alucinaciones -lo más obvio, creo- y que surgían de mi soledad, monstruosa que no la desvirtúo de poder fabricar criaturas que no se dejan ver; pero no podía asegurarlo.
Acabé por llamarlas Asñas. Creo deber este nombre a un sueño; uno tenido sobre el sofá. A veces me quedo dormido en él, y allí siempre tengo esos sueños exóticos, diferentes de los que tengo en mi cama, que no sé si son terribles por hermosos o por vertiginosos y que desafían lo verosímil aún en el lenguaje que les suelo condonar. Un día, al abrir los ojos, decidí que ellas eran quienes producían los sueños y luego recordé, sin procedencia evidente, la palabra Asñas. No me costó entonces figurarme que así debían llamarse, y que tenía perfecto sentido que se revelaran por su nombre si ya las conocía por sus sombras. Para alivio de mi paranoia, esta conclusión fue como anillo al dedo de la desesperación por culparlas de algo. No podía concebir que fueran inofensivas -cuando despierto, consigo a mi gato sobre el escritorio, los ojos entrecerrados y agitando la cola, dibujando en el polvo, o al estudio completamente vacío y el silencio acumulado en el friso del techo, pero ni rastro de las Asñas ni de su obra, pues antes de dormirme alcanzo a pensar que esperan la siesta para ejercer algún horrible oficio, y el despertar me consigue buscando evidencias inexistentes-, aunque entendía que estos pensamientos eran injustos. Sin embargo, ¿quién dijo justicia para una cucaracha?
II
Ya mencioné a mi gato, Gato. Adoptado de la calle, negro como el carbón, me acompaña cuando escribo -y cuando le da la gana-, en una esquina que pacientemente se reservó sobre el escritorio. Su vida felina consiste en dormir dieciocho horas al día, escapar de noche por la ventana del estudio -que da a una calle de día ruidosa- a preñar las gatas en celo y compartir la soledad con un hombre oscuro y acaso triste. Algunos dedican su vida a los laberintos, otros a la metafísica y otros -algo más frívolos- a la Ciencia. Yo, igual de obstinado, la dedico a mi soledad. Me empeño con fervor en sacarle confesiones y descifrarla -nos tratamos de manera tal que me obligo a escribir Soledad, con mayúscula- durante las tardes, después de llegar del trabajo (muy a mi pesar soy asalariado y capitalista), atisbando al fin ulterior de llevarme a vivir con ella desde que me gradué y me mudé, hace tres años, y pretendiendo sobrevivir a una afirmación que me encontré escribiendo en una de las tardes primeras: la Soledad existe cuando nos volvemos enemigo nuestro. Pero me detengo pues quería referir el episodio que involucra a Gato, mi intención original, y no quisiera divagar más en los matices perversos -cómicos para muchos- que suelo dar a la realidad.
Llevaba días observando su comportamiento pues me resultaba distinto. Noté que olfateaba insistentemente ciertas esquinas al entrar al estudio y que, sobre el escritorio, sus ojos aguamarina parecían ocupados. Una vez, llegando del trabajo, lo encontré frente al sofá, la cola oscilando inquieta. Otra tarde, antes de la siesta accidental, me alarmó que siguiera algo con la vista y saltase de pronto del escritorio hacia una pared. Un error de cálculo no le permitió frenar y se estrelló sonoramente contra el rodapié, pero parecía haber capturado eso que llamó su atención. Una cucaracha. Me desentendí del asunto y me hundí en el sueño; pero -al despertar vi a Gato relamiéndose- esa tarde no soñé.
Concluí que eran físicamente reales, y las noches siguientes fueron un eterno dilucidar y pulir mis hipótesis. No necesito reproducir tales sesiones; básteme decir que permutaban lo que ya sabía. Nada cambió excepto una certeza feliz de no estar insano y el abandono temporal del estudio. De esta felicidad emergieron las pocas líneas que alcancé a escribir antes de la llamada y quizás aquella Asña que Gato, dormido sobre su mascota, no llegó a perseguir. Me había sentido nuevo, péndulo oxidado que reconoce y agradece la brisa de la oscilación.
III
A pesar de todo, se puede decir que alcanzamos a ser muy amigos, Nadia y yo. Uno de los problemas de la soledad es la mudanza; el Universo se traslada poco a poco a la cabeza y el mundo percibido, ya no más un Universo válido, se vuelve incomprensible. Vivir se torna un acto cerebral, por así decirlo. De ahí que el mundo de Nadia me desorientara. Mundo simplícimo, tejido en lo tangible, lo externo, de oscilación perpetua, inestable, caótico, inadmisible para mis modelos, mi rigidez. Me desmitificaba, sin embargo, y creo que, a pesar de mi preservada soledad, corrompida y colapsada al momento de conocerla, eso me gustaba.
Sonó el despertador. Yo me había levantado antes y corrí a detenerlo, y Gato sólo irguió una oreja. El apartamento es luminoso y airado; cierto que se rige por las leyes de la ausencia, mas esto no me priva de sentirme pleno en él. Fiel a su tranquilidad, me vestí y desayuné con calma. En la calle, al bajar, el dueño del café de la esquina abría el local: El Rincón Guachafitoso. Portugués infeliz y forjado por la economía, revelaba en el nombre del negocio y en su clientela una vena bohemia e incomprensible. Me tomé un marrón. Crucé Sales, Adams, León Ávila. La rutina me desconectaba de mis pensamientos. En el boulevard aún no estaba el mendigo anciano, curtido por algún lejano salitre; en el cruce de Salamanca con Arocha había un choque -un fiscal y dos fieras-, y en la misma plaza Arocha una multitud explotó; del centro emergió un harapiento, amenazando con una cabilla y declarando guerra santa a los infieles. Me extraña poder recordar todo aquello. Suelo ir cabizbajo, midiendo el cemento, y no reconozco la frente alta ese día.
En la librería había dos clientes. La escena parecía típica: un viejo de bastón hojeaba un libro y un estudiante con aspecto de poeta hablaba con el librero. Yo iba camino a las oficinas y perdí el desenlace, pero alcancé a oír un amenazante "¿usted cree que yo no he leído a...? , pues le haré saber...", e imaginé al viejo sonreído con la arrogancia del joven. Las puertas de vidrio y el aire frío de la Recepción disolvieron las voces que ya discutían, pero todavía imaginaba la sonrisa del viejo cuando me topé con SynCorp en el distintivo de un empleado. "SynCorp", pensé. "Una i griega y ya nos creemos gringos".
Salí a las seis de la tarde. Devolví mis pasos hacia el apartamento. Quizás por el incidente de la mañana entré primero a la librería. Estaba llena; el dueño comentaba a su asistente y a unos clientes: "Estos carajitos se creen que porque han escrito dos pendejadas ya son Premio Nobel", y hubo risas, pero el librero parecía revivir su cólera. Pregunté: ¿A cómo La Guerra del Fin del Mundo?, rescatando el recuerdo de la plaza donde había perdido el libro. La asistente dijo un precio, que preferí no oír para verle algo en las mejillas, o la nariz, dije gracias y anduve absorto unos minutos, paseando por los pasillos y los títulos, hasta que salí. Al día siguiente sabría que su nombre era Nadia -Nadia Arvelo-, cuando me apareciera en la librería y comprara el libro, el precio aún una incógnita, y me presentara a la asistente y a Manuel el librero (quien resultó ser su tío).
Frecuenté la librería una semana; un viernes invité a Nadia al café del portugués.
IV
El gentío jugaba ajedrez, pedía una "manzanilla" -sin licencia, la cerveza se expendía astutamente en tazas, con una bolsita de las hierbas dentro-, discutía acaloradamente cualquier burrada -importando sólo el "acaloradamente" cortesía de la etílica infusión- y cada quien tenía carta blanca para inventarse una personalidad. Yo, a tono con la atmósfera, fingí ser normal. Una taza de café y una coca-cola se acompañaban, y una vela llameaba cansancio sobre la mesita. La librería estaba pasando por una crisis, comentaba Nadia, y yo escuchaba mientras veía sus dedos jugar con la llama.
-¿No te pasa que se te desaparecen las cosas?
-¿Qué tiene eso que ver con que a la librería le esté yendo mal? -contesté detrás de la taza.
-Pues que ya no quiero hablar de eso, y aquel tipo tiene una pluma igual a una mía que no he visto en meses.
Volteé. Un grupo se preparaba para recitar frente al micrófono y un hombre de cabello largo, nariz aguileña y ojos saltones sostenía una libreta. En la espiral alojaba una pluma de tinta hecha de madera.
-Pero lo peor no es eso -continuó- sino que son justo las cosas con las que me encariño. También perdí una brújula de bronce, muy bonita, que me regaló Manuel.
-Yo veo alucinaciones en mi apartamento -dejé escapar en voz baja.
-¿Qué?
-Nada.
-Ya vengo. Voy a anotarme en la lista para recitar.
Extrajo de su bolso un papel plegado y me dejó en la mesa. Me quedé mirando el mantel mostaza. Llevaba una semana sin entrar al estudio y me pregunté si las Asñas seguirían apareciendo sin mi presencia. Nadia había esfumado mi soledad; ¿se habrán esfumado ellas también? Pero aborté estas divagaciones. Nadia volvía.
-¿Dices que alucinas? -dijo de pronto y me tomó desprevenido. Vacilé. No deseaba hablar en serio de las Asñas, pero el portugués me salvó cuando su voz acaparó el lugar.
-Buenas noches. El Rincón Guachafitoso se complace en presentar, como todos los viernes, media hora de poesía de la pluma de nuestros clientes. Esta noche nos acompaña además, asómate Luis, nuestro querido amigo que es el que les sirve la manzanilla: ¡Luis Prada! -aplausos lo ahogaron- ¡Muchas gracias!
La luz cayó sobre la barra y Prada, bartender moreno y convencional, saludó al público. Se quitó el delantal y salió con su papelito en la mano. Fue el primero en recitar. Nadia siguió después del hombre de los ojos saltones.
V
12 de julio
La librería cerró hace un mes. La vida transcurre rápido. No he visto a Nadia desde hace tres semanas. No pensé que se estuviera despidiendo de mí. Supongo que ella tampoco. "Mantengámonos en contacto". Cuando vino a mi apartamento, la última vez que la vi, venía a decirme que se mudaba. "Manuel se va a retirar del negocio, forzosa y voluntariamente. Está muy viejo, dice". Recuerdo -"perdona que llore, así me ponen los viajes" - sus lágrimas cortas y alegres, negras por el rimel, o por mi soledad, y creí sentir el regreso de la Soledad en esas lágrimas, cuyo color no era gran reto. "Voy a aprovechar una beca en Francia. Un postgrado".
Vuelvo al estudio. Las Asñas también -nunca supe si alguna vez lo dejaron-. Algún motivo oscuro me hizo extrañarlas, acaso el vacío que dejaban en mi angustia y al cual no me acostumbraba.
17 de agosto
El miércoles, ayer, Gato atrapó otra. Esta vez jugó con ella, confinándola siempre a sus garras antes de comérsela. Durante el juego, que preferí no presenciar, algo rodó hasta el sofá, deteniéndose debajo. Yo ya me dejaba vencer por Hipnos -leí en un diccionario que es el dios griego del sueño-, y aplacé la curiosidad. No soñé. Al despertar olvidé el evento y fui directo a cenar. En plena comida recordé. Fui con calma, me agaché, estiré el brazo y palpé algo como una cuerda metálica; en efecto, era una cadenilla hecha de bronce, y en el extremo relucía oscilando una pequeña brújula del tamaño del aro que hacen el índice y el pulgar. No he entrado al estudio desde entonces.
18 de agosto
(2:35am) Quisiera terminar el cuento ahora mismo. Trato de decirme que es eso lo que no me deja dormir, pero es obvio lo que en realidad causa mi insomnio (y al mismo tiempo me impide poner un pie en el estudio): encontrar una pluma de madera sobre el escritorio, mirándome.
*Estudiante de Ingeniería Electrónica
Universalia nº 17 Sep-Dic 2002