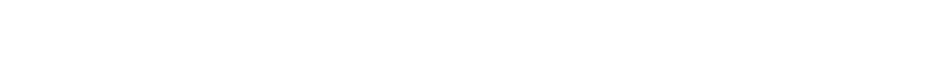Joseph Brodsky*
Los libros son, en efecto, menos finitos que nosotros mismos. Incluso los peores sobreviven a quienes los escribieron... sobre todo porque ocupan mucho menos espacio que ellos. A menudo reposan en una estantería acumulando polvo, mucho después de que el propio escritor se haya convertido en polvo.
No hay duda de que puede resultar placentero retirarse a algún lugar a leer un largo y mediocre novelón; pero todos sabemos que, en definitiva, muy pocas veces solemos permitírnoslo. Al fin y al cabo, leemos no sólo por leer sino para aprender algo. De ahí la necesidad de concisión, de condensación, de fusión, de obras que traten sobre el sufrimiento humano de la forma más directa y exacta posible; en pocas palabras, la necesidad de atajos. De ahí, también, y como consecuencia de nuestra sospecha de que tales atajos no existen (aunque sí existen, como veremos), la necesidad de alguna brújula para navegar por el océano de lo publicado.
Esa función de brújula, por supuesto, es la desempeñada por la crítica literaria. Pero su aguja, ¡ay!, oscila locamente. Lo que para unos es el Norte para otros es el Sur (Sudamérica, para ser más exactos), y lo mismo, pero aún peor, ocurre con el Este y el Oeste. El problema con los críticos es (como mínimo) triple: a) que se trate de comentaristas mediocres, que saben tan poco como nosotros; b) que manifiesten una clara predilección por un determinado tipo de literatura o, simplemente, que se dejen comprar por la industria editorial; y c) que se trate de escritores de talento que convierten la crítica en género literario autónomo (piénsese por ejemplo en Borges), y acabemos leyendo las reseñas sobre los libros en vez de los propios libros.
En cualquier caso, nos hallaremos a la deriva en pleno océano, rodeados de páginas por todas partes, subidos a una balsa cuya capacidad para mantenerse a flote resulta harto dudosa. Una alternativa sería, por tanto, educar nuestro propio gusto, convertirnos en nuestra propia brújula, familiarizarnos -por así decirlo- con determinadas estrellas y constelaciones, de brillo débil o radiante pero siempre remoto. Sin embargo, esto lleva muchísimo tiempo, y puede ser que entonces seamos ya unos ancianos que hacen su mutis con un mohoso volumen bajo el brazo. Otra alternativa –aunque quizá forme parte de la anterior- consistiría en confiar en lo que otros dicen: la recomendación de un amigo, una referencia en un texto que nos gusta. Aunque no esté institucionalizado (y no sería mala idea), este procedimiento “de oídas” nos es familiar desde la más tierna edad. Pero tampoco resulta un recurso muy seguro, pues el océano de literatura disponible crece de forma continua, ...que no constituye sino una tormenta más en tan proceloso océano.
Así pues, ¿dónde encontrar nuestra propia tierra firma, aunque se trate de una isla inhóspita? ¿Dónde está nuestro buen Viernes, por no decir nuestra mona Chita?...
En efecto, si yo hubiera sido editor, habría hecho constar en las portadas de los libros no sólo los nombres de los autores sino también la edad exacta que tenían al escribirlos, para que sus lectores pudieran decidir si les interesaba tener en cuenta el contenido o el punto de vista de un libro escrito por un autor mucho más joven, o mucho mayor que ellos...
El modo de conseguir un buen gusto literario consiste en leer poesía. Y si creen detectar en mi opinión cierto partidismo profesional, alguna voluntad de defender los intereses de mi gremio, se equivocan: no me interesan tales gremios. La cuestión es que la poesía, siendo la forma suprema de elocución humana, no sólo constituye el modo más conciso, más sintético de expresar la experiencia vital, sino que permite, asimismo, la mayor creatividad posible en un acto lingüístico, sobre todo en el caso de los escritos.
Cuanta más poesía leemos, más aborrecible nos resulta cualquier tipo de verborrea, tanto en el discurso político o filosófico, como en los estudios históricos y sociales, o en el arte de la ficción. El buen estilo en prosa es siempre rehén de la precisión, de la rapidez y de la lacónica intensidad de la dicción poética. Hija del epitafio y del epigrama, concebida, por lo que parece, como una forma sintética de tratar cualquier tema, la poesía supone una gran disciplina para la prosa. Le enseña no sólo el valor de cada palabra sino también los ricos esquemas mentales del ser humano, las posibles alternativas a la composición lineal, la habilidad de omitir lo obvio, el subrayado del detalle, la técnica del anticlímax. Por encima de todo, la poesía despierta en la prosa el ansia metafísica que distingue la obra de arte de las meras belles lettres. Reconozcamos, sin embargo, que en este aspecto concreto la prosa ha demostrado ser un alumno más bien perezoso.
Por favor, no se me malinterprete: no pretendo desacreditar la prosa. Lo que ocurre es que la poesía es más antigua que la prosa y, por lo tanto, ha recorrido una distancia mayor. La literatura comenzó con la poesía, con la canción del hombre nómada, que antecede a los garabatos del hombre sedentario. Y aunque en algún lugar he comparado la diferencia entre poesía y prosa con la existente entre la aviación y la infantería, lo que ahora sugiero nada tiene que ver con la jerarquía, o los orígenes antropológicos de la literatura. Sólo intento ser práctico y ahorrarles a su vista y a su cerebro un gran número de lecturas inútiles...
Permítanme esbozar ahora una caricatura, pues las caricaturas acentúan lo esencial. Imagínense a un lector cuyas dos manos sostienen sendos libros abiertos: en la izquierda, una colección de poemas; en la derecha, un volumen en prosa. Veamos cuál deja caer primero. Podría, por supuesto, cargar ambas manos de libros en prosa, pero no le serviría para formarse un criterio. Y, por supuesto, podría preguntarse cómo distinguir la buena poesía de la mala y quién le asegura que lo que sostiene en su mano izquierda merece algún interés.
Bien, en primer lugar, el peso de su mano izquierda resultará, con toda probabilidad, más ligero que el de la derecha. En segundo lugar, la poesía, como dijo Montale, es un arte incurablemente semántico, y este hecho deja muy pocas posibilidades a la charlatanería. Al tercer verso un lector ya se ha hecho una idea de lo que tiene entre manos, pues la poesía cobra sentido con rapidez y la calidad de su lenguaje se pone de manifiesto inmediatamente. Después de leer tres versos, ya puede echar un vistazo a lo que tiene en su mano derecha.
Como he dicho, se trata por supuesto de una caricatura... Asegúrense al menos de que algunos libros sean en prosa y otros en verso.
(*)Tomado de “Del dolor y la razón”, Ed. Destino, 2.000 – Barcelona, España
Joseph Brodsky nació en Leningrado (hoy San Petersburgo) en 1.940. A los dieciocho años empezó a destacar como poeta. Sentenciado a cinco años de trabajos forzados por “parasitismo social”, fue enviado a una región del norte de Rusia, aunque no llegó a cumplir la pena. En 1.972 se convirtió en exiliado involuntario de su país natal y, tras una breve estancia en Europa, se estableció en Estados Unidos, donde se convirtió en una figura relevante como poeta, profesor y ensayista. Entre otros muchos galardones, le fue concedido el premio Nobel de Literatura en 1.987. Joseph Brodsky murió en enero de 1.996.
Universalia nº 19 Abr - Sept 2003