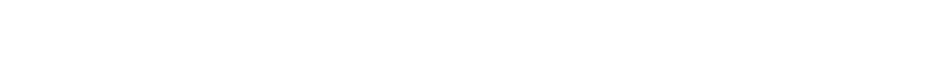Leslibeth Pessagno
Todo el estudio del pequeño apartamento del piso cuatro de la avenida Primero de Mayo estaba inundado por el reflejo ambarino de una lámpara de mecha impregnada de kerosén. Las sombras de los objetos jugueteaban en las paredes tapizadas con papel desgastado y lucían tristes como evocando la nostalgia.
Unos altos estantes, que casi llegaban al techo, ocupaban dos de las paredes del pequeño cuarto de estudio. Un secreter de caoba negra rebosante de papeles amarillentos y lleno de rasguños y marcas que afeaban su belleza como horrendas cicatrices en un hermoso rostro estaba ubicado estratégicamente en frente de la puerta, y de espaldas a ésta una figura femenina se hallaba encorvada en una silla con los codos sobre la mesa mordisqueando una pluma y su cara hundida en las teclas de una máquina de escribir.
La joven debía tener unos dieciocho años, pero aparentaba más edad por la palidez de su piel y las profundas ojeras, semejantes a las de un panda, que rodeaban sus ojos. Su cabello estaba recogido en un improvisado moño sujeto por un lápiz. Unos juguetones rizos negros se escabulleron cayendo en mechones en su frente.
El aspecto de la joven parecía el de un gato flaco y hambriento, o bien el de algún convaleciente de una grave enfermedad, pero a pesar de su decrepitud una débil llama ardía en su ser y tenuemente exteriorizaba el deseo de seguir escribiendo aún estando sumida en la más profunda melancolía.
No fumaba, pero tenía la maña de comprar cigarrillos y encenderlos para dejarlos consumirse en el cenicero; el cigarro no era su vicio: era la bebida. Muchas botellas de licor se encontraban amontonadas en el suelo y unos cuantos vasos medio vacíos la rodeaban en el secreter.
No probaba casi bocado, pues el alcohol había pasado a formar parte de su ser y en lugar de correr sangre en sus venas, corrían líquidos etílicos que se le subían a la cabeza y le hacían hacer y decir incoherencias.
En contraste con el ambiente vetusto y decadente que rodeaba su hogar, unas notas de la Novena Sinfonía de Beethoven eran arrancadas de un viejo grafómano que se hallaba en la esquina. En un principio toda aquella atmósfera deprimente había reflejado estilo, elegancia y buen gusto, pero ahora no era ni la sombra de lo que había sido en un pasado; no lo eran ni el apartamento ni su dueña.
La joven alzó su rostro de la máquina y sintió cómo el mundo le daba vueltas en su cabeza, experimentó un vacío inmenso en su interior y una desesperación tan grande que por unos instantes deseó correr por un cuchillo o un trozo de cristal y cortarse las venas para ver escurrirse el caliente y carmín líquido en su piel y observarlo caer a cuenta gotas en el piso alfombrado. Pero no podía: era muy cobarde para soportar el dolor y sentir el filo de un objeto cortante le aterrorizaba.
¿Veneno? ¡Ni pensarlo! Era una muerte lenta que le quemaría sus entrañas... Sabía que las mucosas internas se le desgarrarían, que sufriría espasmos, que sus ojos se desorbitarían y las venas se le hincharían hasta explotar... ¡Le atemorizaba esto aún más! A su vez también descartó ahorcarse y arrojarse del balcón o dispararse; esta última le parecía una forma rápida de terminar con su vida, pero apretar el gatillo era para ella demasiado.... ¿Por qué sería tan cobarde? Y lo más importante de todo: ¿Por qué quería suicidarse? Era muy extraño su modo de obrar, pero a veces sentía a la muerte muy cercana posando su gélida mano en su hombro, llamándola por su nombre y hablándole en un susurro acerca de su solitaria y patética existencia.
Sí, ella era muy sensible, y sus cambios emocionales podían pasar de un extremo al otro. Su modo de actuar estaba regido fuertemente por su estado de ánimo y así como rápidamente podía contagiarse de la dicha, podía impregnarse de la melancolía. En estos instantes ella olía a desolación, quizás era por eso que sentía que sus escasos años pesaban en su espalda.
Se levantó de su silla tambaleándose rumbo a uno de los estantes. En él se encontraba una caja negra, se acercó, la abrió y extrajo de su interior otra caja más pequeña y rectangular de color crema, decorada por una hermosa caligrafía sepia de frases sueltas en italiano, que simplemente tenían un sentido ornamental. Levantó la tapa de la caja y contempló su contenido: una pluma florentina de madera con la torre Eifel en su punta y un frasquito de tinta casi vacío; contempló esos objetos como si fuesen un tesoro y suspiró hondamente. Ella era un suspiro, suspiraba con frecuencia, pero esta vez lo hizo anhelante y desconsoladamente. Sus ojos estuvieron a punto de derramar lágrimas, pero al sentirlas experimentó un ardor, como si, en vez de que sus glándulas lacrimales expulsasen el líquido salobre, vertiesen ácido. Se contuvo y corrió desesperadamente a servirse un buen vaso de vino; así lo hizo y lo apuró con avidez.
De repente se sintió transportada en su mundo paralelo, el alcohol y la música barroca le ayudaron a sumirle allí; se tumbó en una poltrona de terciopelo rojo algo desgastado y allí con la mirada en la nada pensó en su pluma florentina, en su pasado... en su espíritu amoratado por tantas experiencias, en su alma: tan sensible al arte, en su amor a la cultura y al saber... en sus ideales, en sus sueños, en sus logros... en su amor frustrado. Sacudió fuertemente la cabeza. Tantos pensamientos se juntaron en su cerebro que sintió un embotamiento mental.
Tenía dieciocho años, era verdad, pero sentía que ya había vivido mucho, que sabía tanto y a la vez poco... Con dificultad se dirigió a su máquina de escribir abrazando su botella, su amiga “Señora Vino” y trató de topear lo que sus torpes manos le permitieron; mientras con desesperación se servía otro vaso, y otro, y otro... ¡y otro más!.
Se volvió a la derecha donde se encontraba un espejo empañado, alzó la copa y gritó:
- ¡Salud!- dijo ella- ¡A beber hasta entregarse a la inmediatez de los sentidos!- y rió estruendosamente.
Siguió bebiendo y escribiendo. Unos golpes llamaron a la puerta. Ella se detuvo, estaba tan ebria, que ni siquiera advirtió la hora tardía a la que acudía el visitante a su morada.
-¡Voy!- gritó- ¡Ya voy!- repitió con la lengua enredada por las copiosas dosis de alcohol.
La empresa de llegar a la puerta ni fue sencilla, pues en el camino se enredó en su falda, le costó levantarse y se llevó por delante las botellas que se encontraban en el piso.
Finalmente, con gran dificultad llegó a la puerta. Y apoyándose al marco de ésta, la abrió. Como había bebido mucho no enfocaba bien su visión, sin embargo al ver a su visitante se sorprendió mucho, sus ojos se abrieron de asombro y su mandíbula se desencajó.
Entre la sorpresa, la embriaguez y su depresión balbuceó:
- ¿Qué haces aquí?- preguntó frunciendo el ceño.
- Leila, la bebida va a destruir tu cerebro. ¿Acaso no recuerdas que me llamaste para que viniera?- contestó su visitante.
Leila arrugó la frente, dudaba mucho de la palabra de Gabriela. Si bien era cierto que estando bebida podía hacer cosas que luego no recordase, su mente permanecía ágil y lúcida: podía escribir los mejores capítulos con unas cuantas copas encima. Sin embargo no podía confiar plenamente en sí misma, debido a su estado de embriaguez actual.
Finalmente, Leila hizo entrar a Gabriela. Cuando ésta se acercó a saludarla, hizo un mohín por el aliento a licor de su visitada. Se dirigió a la butaca más próxima y se sentó en ella sin esperar que su anfitriona se lo indicase.
Gabriela escudriñó con la mirada cada rincón del apartamento como si estuviese buscando a alguien; mientras Leila entablaba un monólogo y alternativamente le decía frases sin sentido a su interlocutora. Esta última se volvió y fingió prestarle atención a la borracha. Gabriela tamborileó los dedos con impaciencia. Si antes poseía una envidiable paciencia, ahora no quedaban vestigios de ésta. Las rabietas y resentimientos que se tragaba de mala gana como una anciano sus aspirinas, fueron ulcerando su sensible espíritu, calcinando su interior hasta transformarle en la caldera de un volcán a punto de hacer erupción. Ella era menuda, de ojos y cabellos castaños y la tez de un tono bronceado. Era muy tímida y la expresión de su rostro era la de una criatura dulce y apacible. Pero en esta oportunidad sus ojos intentaban disimular el creciente odio que llevaba por dentro. Le había mentido a Leila sobre su visita; en efecto ella no le había llamado, no se le ocurrió mejor excusa que esa pueril mentira para llevar a cabo lo que tenía en mente. Aquella idea había rondado por su cabeza tantas veces, que sus pensamientos llegaron a atormentarle, y por eso estaba allí. Aunque lo había pensado demasiado, no tenía ni idea de cómo empezar, pero algo más fuerte que ella le impulsaba y le gritaba en silencio cínicamente:”improvisa”. Un sudor helado la envolvió y repentinamente a la receta de su locura se añadió el ingrediente del miedo, y ahora sentía un gran pánico que le impedía sacar el revólver de su bolso. Entre esas mezclas de emociones trató de conservar la sangre fría y repentinamente sacó el arma y apuntó a Leila, quien enmudeció al instante.
Leila observó la pistola como quien observa a un conocido. Lejos de llorar o atemorizarse entornó los ojos y miró a Gabriela, quien temblaba como una hoja maniatada por el viento.
- Sabía que me odiabas..., pero no pensé que llegaras a tanto.
- ¡Yo..., lo-lo sé todo!- tartamudeó Gabriela.
- ¿Sabes qué?- preguntó Leila.
- ¡Deja de ser tan caradura!- replicó Gabriela apuntando más certeramente a Leila. Rió nerviosamente. En su rostro se evidenciaba un rictus causado por la erupción de su volcán emocional- Cuando bebes más de la cuenta, hablas demasiado y luego ni recuerdas qué dijiste o hiciste- Tragó saliva forzadamente- Aquella vez, luego del sepelio..., tú me dijiste...
- Entonces, ya lo sabes- reconoció Leila desolada. Gabriela asintió y empezó a llorar de ira.- Haz lo que tengas que hacer-. Leila se situó en un ángulo que le permitiera a Gabriela dispararle sin error de cálculo.
A Gabriela le aterrorizó la valentía de Leila. Tenía todos los motivos del mundo para matarla pero le faltaban agallas para apretar el maldito gatillo; finalmente se arrepintió y guardó el arma nuevamente en el bolso. A pesar de que aún la ira le mordía el corazón decidió retirarse, se llevó de un empujón a Leila por delante y se marchó más enfada de lo que había llegado.
Las visitas nocturnas se repitieron varias veces. Cada vez que entraba era la misma operación, actuaba de acuerdo al libreto que ella misma en su desvarío había creado y lo seguía fielmente.
Al principio Leila le seguía el juego porque esperaba que en uno de esos vuelos emocionales le disparase a sangre fría, pero Gabriela siempre desistía. A Leila la situación le parecía divertida. A ratos le hartaba, pues Gabriela era un perro que ladraba mas no mordía. La mayoría de las veces le causaba gracia la expresión de su agresora; hasta que un día, luego de una ingesta de dos botellas de vino y ginebra no tuvo el pudor de contener su risa y se mofó descaradamente de Gabriela quien terminó disparándole ya no por la razón que la había motivado en un principio sino por amor propio. Leila rió hasta que las lágrimas fluyeron por su rostro y le recorrieron las mejillas. Como ella había sospechado: un disparo resultaba menos doloroso.
- Gracias…- agradeció ésta sinceramente a Gabriela y con su último suspiro cerró sus ojos para no abrirlos más; mientras un charco de sangre impregnaba la alfombra de la sala.
Unas semanas antes, Leila se encontraba asomada a la ventana del auto de Manuel contemplando el paisaje verde del camino de regreso a la ciudad. La clorofila ejercía un efecto tranquilizante en ella, quien aprovechaba esos pequeños instantes para pensar en los momentos contrastantes de su vida y notar cómo los años habían pasado deprisa; cómo cada etapa era uno de los capítulos que conformaba el gran libro de la vida. A su mente acudieron recuerdos amargos y tristes que repentinamente se vieron desplazados por la luminosidad de los felices. Todavía le parecía mentira el hecho de que a su corta edad estuviese haciendo lo que más le gustaba: escribir. Aunque estudiaba para ser escritora y tenía muchas historias cargadas de vida en las gavetas de su secreter, sabía que le faltaba mucho trecho para llegar a obtener renombre. Sin embargo el solo hecho de transformar sus sentimientos en palabras le bastaba para sentirse plena.
Si por casualidad llegaba a experimentar un bloqueo mental bastaba con ver al “muso” de su inspiración y sus manos empezaban a escribir de nuevo. Aquel personaje que alguna vez le quitó el sueño se encontraba a su izquierda, era el piloto que manejaba el hermoso Mercedes Negro en que ella iba. Volvió su rostro al del joven y le contempló sonriente; los ojos claros de éste le miraron un instante y luego le devolvió una sonrisa de hoyuelos.
Él era para ella un ser muy especial. Lo consideraba el salvador que la rescató del encierro de la caja de cristal en que la habían enclaustrado su madre y su padrastro y quien le alentaba a perseguir sus sueños. Tenían un poco más de un año de conocerse y ella sentía que lo conocía de toda una vida. Habían vivido muchas cosas juntos y eso les unía. Cada uno de ellos formaba ya parte de la vida del otro.
Alguna vez Leila albergó en su corazón un gran amor por Manuel, pero luego, cansada de esperar y resignada a la realidad de que Manuel no era su Príncipe Azul, empezó a quererle de otro modo, y éste la adoraba.
Tenían una sincera amistad que tuvo que atravesar separaciones indefinidas, reacciones viscerales y comentarios ácidos y la fase terminal la atravesaron el día en que Manuel le presentó a Leila a su novia Gabriela.
Leila apreciaba a Gabriela tanto como ella a la otra. El sentimiento de tolerancia de ellas era similar al de un hipoglucémico con el azúcar. Gabriela soportaba algunas de las impertinencias de Leila. Lo hacía porque sabía cuánto la quería su novio. Alguna vez por su mente pasó la idea de decirle a Manuel que dejase de frecuentar a Leila, pero sabía que si hacía algo así saldría perdiendo, por eso optó por tratar diplomáticamente a Leila. Cada vez que Manuel hacía alusión a su amiga, Gabriela engullía indiferentemente los comentarios y fingía apacibilidad. Aceptó de mala gana que Manuel fuese a hacerle una visita a esa golfa. Sí, porque para ella era eso lo que representaba Leila. Confiaba en su novio, pero no en esa arpía.
Manuel sabía que la situación entre los tres era crítica. En ocasiones se sentía entre la espada y la pared, pero lograba salir hábilmente del embrollo siendo sincero con Gabriela y presentándole las dos caras de la moneda a Leila, porque ésta era a veces muy necia y explosiva.
Ahora las cosas estaban bastante tranquilas, y disfrutaba las pocas horas que le quedaban con Leila. La observó y le divirtió el aire pensativo de ella. La conocía tanto, que era capaz de leerle la mente. Era evidente que algo le preocupaba y no quería decírselo, si no ya hubiese entablado uno de sus característicos monólogos.
- ¿En qué piensas?- le preguntó él. Leila adoptó una expresión seria.
- En qué hay después de la muerte- contestó ella.
Él le devolvió una mirada incrédula. Sabía que Leila no pensaba en ello. Seguro estaba agobiada por el espectáculo que había dado el día de su cumpleaños. Ella en su ansiedad por evadir la realidad de ver a su Manuel con Gabriela se apropió de una botella de tequila que vació en menos de una hora. El alcohol se le subió a la cabeza rápidamente y ella lo comprobó cuando intentó leer las letras de la botella y sus ojos no pudieron enfocar el enunciado. La lengua se le enredó, parloteó cual cotorro y reconoció públicamente que Gabriela le había ganado a Manuel. No conforme con las confesiones acaloradas, habló de sus traumas existenciales de la inmortalidad del cangrejo y continuó bebiendo hasta que el mareo no le dejó caminar y tuvo que apoyarse en Manuel y Gabriela. Desde aquel día Leila se había convertido en el blanco de los más incisivos comentarios y le atribuyeron falsas acciones, que obviamente no estuvo en capacidad de desmentir. Fue Manuel quien se encargó de defender la reputación de Leila y luego recitarle a ésta un discurso completo sobre los modales de la señorita y el alcohol.
Aquello dio pie para una discusión embarazosa en la que Leila defendía a capa y espada los ideales feministas y criticaba el machismo en la sociedad, una conversación que distaba mucho del tema original.
- ¿O sea que no puedo beber porque no soy hombre?- preguntó ella con brazos en jarra.
- ¡No!- dijo él- ¿Por qué siempre interpretas de otro modo las cosas? Hoy en día ustedes hasta usan pantalones y se han igualado a nosotros. No cambies el tema que todo lo que te quería decir era que no bebieras de ese modo.
Manuel no sabía que más adelante beber se volvería una obsesión para Leila. Mientras, dulcemente le daba un beso a la joven que ya se había quedado dormida. Contempló su rostro ovalado, sus pestañas largas y espesas. Él sabía cuánto lo quería ella, y se sorprendía de cómo aquella joven valiéndose de puñetazos y reiteraciones se había ganado su más profundo cariño. Sonrió. Leila era muy emotiva y no tenía reparo en gritar a los cuatro vientos que lo quería. Él en cambio no se lo decía tan frecuente. Él era de los que opinaba que eso era algo que se debía hacer sentir.
Finalmente la miró allí tan profundamente dormida que le conmovió tanto y no pudo evitar murmurar un te quiero.
- Leila, te quiero mucho.
Ese sería el penúltimo te quiero de Manuel para Leila, porque el último se lo murmuraría antes de morir. La muerte tiene una peculiar forma de seleccionar a sus víctimas. Una vez que les pone el ojo encima no les abandona hasta que les cubre con su oscuro manto. Escoge el día de visita lanzando dados o monedas al aire y sus visitados son interrumpidos en el baño, en la cena, en la cama, en el auto. Ella es una visitante impertinente como aquellos vecinos que se adhieren como un chicle a la suela de un zapato.
Una vez que Manuel dejó a Leila en su apartamento retomó viaje para visitar a Gabriela que lo esperaba con los crespos hechos, velas aromáticas y dulces ósculos. Las gotas de lluvia eran gruesas como cuentas de un collar y calaban tan hondo en la piel que parecían agujas de hielo. El cielo teñido de las más grises tonalidades parecía estallar en pedazos con cada estruendoso trueno, y los relámpagos le recordaron a Manuel las várices de una anciana.
A pesar de que los tres jóvenes estaban separados por la distancia, la conexión de la lluvia había entretejido sus pensamientos en una red que por un intervalo de tiempo indefinido casi les convirtió en un mismo ser. Tenían la mente rebosante de elucubraciones y a su vez vacía de ideas y experimentaron en cada tejidote su cuerpo la nostalgia que se siente cuando se pierde lo querido.
La proporción inversa distancia-tiempo, la fuerza de roce de los neumáticos del auto con el pavimento mojado, la masa del auto y la cantidad de energía cinética fueron inexorables en el instante en que se produjo un inminente choque entre el auto de Manuel y el camión de porcinos conducido por un evangélico somnoliento. En fracciones de segundo la muerte se quitó su máscara exhibiendo su rostro a Manuel, a éste la sangre se le heló y ante sus ojos sucedieron en microsegundos las escenas de su vida y a pesar de que el accidente se desencadenó rápidamente, él sintió cómo, burlescamente, las acciones se fueron dando en cámara lenta: el auto girando lentamente hasta quedar parado sobre el techo con las ruedas al aire, como un perro que se coloca patas arriba para que le rasquen la barriga; el peso del Mercedes aplastando sus extremidades, las carcajadas de estridentes de la muerte y las tinieblas que lo arrastraron a la inconciencia.
Una especie de descarga eléctrica fue expandiéndose desde el hipotálamo hasta la punta de la médula de cada una de las jóvenes, y a partir de ese momento los tres dejaron de ser uno mismo y experimentaron particularmente el más variado matiz de emociones y sentimientos.
Leila sintió cómo unas manos invisibles le rodearon el cuello y fuertemente le apretaban la garganta asfixiándola. Luego experimentó un vacío inconmensurable que la obligó a tomar asiento en su butaca de terciopelo rojo oscuro. Ensimismada contempló con fascinación el rodar de las gotas de agua en los cristales de la ventana; de repente su estado de abstracción fue sustituido por el pánico: aquel escalofrío electrizante que sintió lo había experimentado antes. Sus pupilas se dilataron y se llevó las manos a la boca con espanto cuando recordó la vez que sintió aquello; había tenido ese presagio el día de la muerte de su padre.
Aún recordaba cómo resoplaba el viento aquel día nefasto, cómo las ramas de los árboles se estremecían como tentáculos de pulpo, cómo la muerte silbaba el nombre de su padre y cómo a través de un progresivo cáncer en los pulmones le extrajo la vida. Ese pensamiento que ella se había encargado de enterrar en el rincón más recóndito de su cerebro, giraba ahora a una velocidad centrípeta impresionante, chirriando como los oxidados goznes de una puerta, destrozándole los tímpanos y hundiéndola en la más profunda desesperación. Este pensamiento era como una masa de polvo, malos recuerdos y sufrimiento sin forma que se materializó en el instante en que le telefonearon para informarle que Manuel había sufrido un accidente y había quedado cuadraplégico.
La impresión de observar a un ser por quien sentía un cariño muy grande postrado en una cama era demasiada para su espíritu tan sensible a las emociones. Las lágrimas se aglutinaron rápidamente en sus glándulas lacrimales, y corrieron a borbotones por sus negros ojos humedeciendo la sábana celeste del lecho de Manuel. Era un cuadro bastante deprimente: la piel blanca de Manuel estaba llena de hematomas y rasguños, y tenía en su frente la mácula de la muerte.
Los nervios de las extremidades de Manuel estaban destrozados. Los huesos quedaron prácticamente pulverizados dejando como alternativa una casi segura amputación. El maltrecho cuerpo de Manuel quedaría o mutilado o paralizado. Ante la sola idea de verlo en estado vegetal o amputado de piernas y brazos, ahogó un grito desgarrador mordiéndose los dedos. Sabía el sufrimiento que él iba a atravesar el instante en que abriese sus ojos y sintiese su cuerpo como si fuese el de otra persona. Sabía que Manuel se iría mermando poco a poco como una vela y que maldeciría al mundo y a Dios mismo por su infortunio. Ella sabía todo eso porque ya había atravesado esa experiencia con el calvario que padeció su padre. En el fondo ella oraba para que Dios se lo llevase rápido. ¿Dios?!Ja! Había algo de irónico en un escéptico que le ruega al Señor que alivie el sufrimiento humano…
Pocos fueron los días que Manuel soportó su cuadraplegia. A duras penas podía articular palabras y ya no podía contener las lágrimas que involuntariamente se le escapaban de sus ojos.
Le pidió a Leila que no lo dejase solo, y ésta velaba por él día y noche, sacando fuerzas y valor de donde no tenía: sobrellevaba la presión de ambos y aguantaba las miradas de odio que le lanzaba Gabriela, harta ya de disimular sus celos, pues era para ella inconcebible que su novio prefiriese ver a esa meretriz que a su novia. Le era difícil comprender que él no quería que ella albergase en su corazón la compasión y la benevolencia, que sabía bien que irían aflorando con cada visita. Él no quería que Gabriela se sintiese atada a él por eso sentimientos. El sabía que Leila a diferencia de Gabriela, no se compadecería de él. Quizás se conmovería, pero permanecería junto a él porque era incondicional. Además ella era la fuente de su fortaleza y lograba arrancarle una que otra sonrisa con algunos de sus ademanes o expresiones jocosas.
Entre el ambiente caldeado, el abrasador sufrimiento, la abulia, y el obstinamiento de estar atado a una cama de por vida, en silencio Manuel había decidido acabar con su patética existencia.
- Necesito un gran favor… - le suplicó Manuel a Leila en un hilo de voz.
Leila asintió y se acercó más a él pues el tono de voz era prácticamente inaudible. Ella permaneció expectante al favor que Manuel pudiese pedirle, pero éste se había quedado mudo repentinamente. Manuel miró a Leila a los ojos y se sintió desarmado; en el fondo él deseaba pedirle a ella que… ¡Pero no podía! Era algo antinatural y podría acarrearle dificultades a Leila. Muchas habían sido las veces que él había pensado en el asunto, y lo había asumido con frialdad, pero ahora viéndola a ella resultaba todo muy distinto. Todos sus pensamientos se entremezclaron como un batido mental y saturaron su cerebro acorralándolo entre una espada y una filosa daga. Apesadumbrado por el lastre que cargaba decidió abrir su corazón y confesarle a Leila lo difícil que había sido todo después del accidente, las innumerables veces que maldijo e hizo juramentos; le habló también de su muerte en vida y de las arenas movedizas de la desolación que ya le habían llegado hasta el cuello. Todo esto se lo dijo entre pausas y lagrimeos entrecortados.
- ¡Mátame…, por favor! – pidió él finalmente en tono quejumbrosamente anhelante. Leila no daba crédito a las palabras de Manuel que había creído malinterpretar.
- Eso que me pides es…
- Ya lo sé – interrumpió él con voz nerviosa- Todo esto que te dije, no se lo había dicho nunca a nadie… Tú debes comprenderme porque sabes lo que significa que te corten las alas. Por favor, te lo suplico: ¡Mátame!
- No…, no puedo. ¡No tengo el valor…!
Durante esos largos treinta minutos Leila y Manuel se debatieron en un duelo de vida y muerte. Leila comprendía el color que había adquirido la vida para Manuel, entendía que su vida sabía a porquería y que todo y todos ahora no eran más que el blanco de la terrible situación por la que él estaba atravesando. Manuel llegó a experimentar un odio más venenoso que los crótalos de un cascabel y las ideas que surcaba por su mente no eran ni dulces ni mucho menos esperanzados. Manuel estaba tan harto que deseaba con vehemencia que ocurriese un cataclismo que acabase con la humanidad. Estaba tan obstinado que incluso los objetos de su habitación le resultaban odiosos y aborrecibles. Pedía a gritos que lo mataran como fuese pero que acabasen con el guiñapo de vida que tenía.
Muchas de las decisiones más importantes de su vida, Leila las había tomado en cuestión de segundos, dejándose llevar por lo que sentía, pues sabía que las éstas no eran correctas o incorrectas, sino “apropiadas”. Sabía lo que significaba la vida de un ser humano, pero todos aquellos valores morales inculcados durante su infancia se vieron desplazados en un parpadear por los ruegos de alguien que reclamaba una pizca de dignidad.
El día que su padre falleció, agradeció desde el fondo de su corazón que hubiese acabado el martirio de su progenitor, pero le aterraba el hecho de pensar que luego de la línea de la vida no hubiese más que una pantalla negra, que no hubiese nada y no existiese el tan mencionado Paraíso del que tanto hablaban los creyentes. Ella estaba convencida del principio de transformación de la materia, pero a pesar de repetir como loro ese pensamiento en su cabeza dudaba de ello, y le atemorizaba que TODO se redujese a NADA. Sin embargo, al pensar en su padre fallecido, ella albergaba la ilusión de un cielo, de un alma siempre viva a pesar de la muerte física, quizás en otra vida, en otra oportunidad, ¡En otro tiempo! ¡Todo ello le resultaba tan complejo! ¡Tan inverosímil, como posible! Sentía estallar sus sesos con tales pensamientos que optaba por echarlos en el saco roto. Ahora a pesar de haber querido arrojarlos al olvido acudían a su mente más claros y nítidos que nunca. Entre la confusión de sus parámetros de tiempo y espacio, enloquecida gritó:
–¡Lo haré, lo haré! – repitió-No sé cómo, pero lo haré
Aquellas palabras pronunciadas por sus labios fueron el consuelo de Manuel quien no supo cómo reaccionar ante la respuesta de Leila. Tenía los ojos enrojecidos, igual que ella, pero una chispa de paz había ardido en ellos. Ahora él había dejado de cargar el lastre para depositarlo en las espaldas de Leila. Él se sentía aliviado y ella contrariada. Sin embargo Leila no se sintió ruin. Había logrado creerse ella misma que le estaba haciendo un favor a Manuel. Intentó pensar en otras cosas para que su nueva faceta pro-eutanasia no la atormentase más de lo que lo había hecho. Ambos recordaron muchos de los hechos que vivieron juntos y lo felices que habían sido desde que se conocieron. Se rieron de la suerte, se mofaron del destino y volvieron a adentrarse en el mundo idealista que alguna vez crearon juntos a través de las palabras entintadas de Leila y los sueños de Manuel; luego se preguntaron cómo hubiesen sido las cosas si ella y él se hubiesen enamorado… Aquella insinuación les arrancó carcajadas sonoras que concluyeron en un a lo mejor en otra vida, a lo mejor en otro tiempo…
– Son mejores las cosas así – le dijo ella–. Igual, tú y yo nos queremos.
– Siempre te lo he dicho– replicó él–. Hubiésemos terminado en divorcio.
– El tiempo fue el que me enseñó a pensar así– dijo ella tocándole con el dedo la punta de la nariz.
Cuando ella se estaba despidiendo y se dirigía a la puerta para ir a un bar y beber para desinhibirse y conseguir valor, él la detuvo y le gritó su último te quiero.
– Te quiero mucho – dijo Manuel finalmente con toda sinceridad desde lo más profundo de su alma–. Sé que lo sabes, pero tú dices que es bueno decirlo.
– Yo te quiero de aquí a Plutón. Nunca lo olvides– sentenció ella.
Fueron muchos sentimientos juntos para el corazón de Leila quien experimento una resaca psicológica más fuerte que la mezcla imprudente de ciertos licores que la embriagaron lo suficiente como para dejarla actuar lucidamente. Muy vagos recuerdos conservó de lo que hizo, ya que las imágenes las evocaba borrosas, como vistas a través de un cristal empañado por vapor. Lo que perduró indeleble en su cerebro fue el sentimiento de culpa. Aún escuchaba los gritos sofocados de Manuel cuando ella le asfixiaba con la almohada; sus estremecimientos eran acciones reflejas del ahogo que experimentó cuando una noche un almohadón fue colocado en su rostro. Leila no tuvo ni idea de cómo hizo para entrar en la clínica y que todo resultase tan natural que atribuyesen que la causa de la muerte de Manuel fuera un paro respiratorio. No recordaba la sonrisa sardónica que había quedado dibujada en los labios del rostro azulado de Manuel. Se sentía mareada a causa del alcohol y las impresiones que le bombardearon como granadas y lluvia de granizo conjuntamente. Ahora estaba en el Salón Imperial al frente del ataúd de caoba oscura de Manuel, su amor platónico, que se convertiría en manjar de los gusanos, pero que no sufriría más.
Gabriela le lanzó una mirada llena de odio a la zorra de Leila, deseando en lo más profundo de su ser que ésta hubiese sido capaz de fulminarla en el acto como cuando una mariposa es achicharrada por las llamas. Deseó ser un gigante de doscientos metros de altura y aplastarla como a una asquerosa cucaracha; y muy por encima de todo hubiese preferido que esa ramera estuviese en el ataúd en lugar de su amado, que fuese esa golfa quien estuviese a merced de los parásitos. Gabriela deseaba verla convertida en carroña para aves de rapiña. Le deseó cánceres, pestes, escorbutos, lepras y las peores enfermedades venéreas. Quería verla reducida a despojos, terminar con ese error de la humanidad. Ahora ya no se preocupaba en disimular su encono, ahora menos que nunca después de haber descubierto que aquella y Manuel se burlaron de ella en sus narices. ¡También odiaba a aquel remedo de novio!, lo detestaba con cada partícula de su ser, sentía una alegría malsana de verlo muerto, que le hacía sentir culpable a ratos cuando recordaba que él también le había hecho feliz cuando juntos experimentaron un romance ideal. ¡Pero todo eso había sido falso! Odiaba infinitamente a todos los presentes en el velorio. Todo cuanto le rodeaba había adquirido un cariz aborrecible desde que ella, luego de asimilar con desgarradores llantos la muerte de Manuel, se dirigió al apartamento de éste y al escudriñar entre sus cosas, los celos le mordieron el corazón como perros sedientos de sangre.
Con incredulidad aceptó la partida de su novio y entre las camisas y pantalones regados en el piso y la cama del fallecido, lloraba por la pérdida de su amado. Se resistía la hecho de no verle nunca. Chillaba por la consternación y por la frustración de un amor jamás consumado. Su rostro estaba hinchado y enrojecido de tanto llorar, pero al menos ya estaba un poco más sosegada.
Registró las pertenencias de Manuel como buscando en ellas el conjuro que pudiese hacerlo volver a la vida, y contempló cada objeto como si él mismo estuviese en ellos. En su escudriñamiento encontró cartas de amor de Leila para Manuel, aún fragantes a rosas, rodeadas de pétalos secos. También halló fotografías y poemas, y por una mala jugada de la suerte una blusa de la hermana de Manuel, que Gabriela consideró como si fuese de Leila debido a las circunstancias. Repentinamente dejó de husmear para tratar de mitigar la cólera que contaminaba su sangre. Su susceptibilidad hizo posible que atase cabos y concluyese que había sido engañada por ese par descaradamente, que se habían burlado de ella pintándole una hermosa cornamenta de la que colgaban cintas y guirnaldas para darle un toque aún más burlesco a su estampa de granadísima idiota. Le habían hecho tragar un montón de embustes como un chiquillo y ella como estúpida se los había creído de mala gana, peor los había aceptado como reales. Quién sabe cuántas veces aquella prostituta había disfrutado de exquisitas tardes apasionantes con Manuel, cuántas veces se habían amado en secreto y ella cual imbécil había creído que él sólo iba a visitarla. Gabriela hervía de rabia al encarar el hecho de que Manuel siempre había sido de Leila y no de ella. ¡Era la golfa quien había ganado!.Ja!. y pensar que la muy hipócrita había asegurado en el cumpleaños de Manuel que había perdido.
Un torbellino de especulaciones había empezado a girar en la mente de Gabriela desde aquel día, y las proporciones de éste aumentaron con las presencia de Leila en el Salón Imperial. Algo en el herido orgullo Gabriela le decía en un hilo de voz que quizás la culpable de todo era Leila y que Manuel era inocente… Debía saber todo cuanto antes! Poco le importaba que aquella infidelidad formase parte del pasado. Un engaño era un engaño, visto desde cualquier perspectiva, y absolutamente nadie se reiría de ella, a menos, claro, que quisiera una muerte segura.
– Me resisto a creer que ya no estará mas con nosotros – dijo Gabriela en tono opaco a Leila. Ésta se encontraba tan ensimismada en su culpabilidad que ni siquiera la escuchó. Gabriela se sintió ofendida por el desplante inconsciente de la zorra, pero intentó convencerla de que ahogasen sus penas en alcohol. Leila acepto como autómata no por el hecho de emborracharse y dejar que le licor consolase su pesar, sino por estar sumida en sus pensamientos. El pesado fardo de la muerte de Manuel laceraba su espalda y el recuerdo de éste se encontraba en cada cosa que ella viese; él estaba presente en las canciones que escuchaba en la radio, en la maldita pluma Florentina que él le trajese de Italia para escribir sus historias; en las hoja amarillas de su secreter, inmortalizado en sus hijos de papel… Él estaba en todas partes y su fantasma le atormentaba y no le dejaba dormir o soñar en paz.
– ¡Maldita sea! ¿Por qué le hice el favor de matarlo? – pensaba ella cada diez segundos.
Las burbujas jugueteaban en su cerebro. El alcohol había adormecido su lengua y cada palabra que lograba pronunciar era indescifrable. Los grados del licor le transportaron a un mundi irreal donde ella volaba con las golondrinas y discutía con Shakespeare, donde ella contaba galaxias y flotaba en las nebulosas. Se sentía plena y en lejanos ecos escuchaba la voz de Gabriela interrogante, mientras ella emitiendo carcajadas como las brujas de los cuentos, brindaba en honor a Manuel.
Como una ráfaga fugaz a su mente acudió la imagen de la urna depositada en el cementerio. Vio las rosas, los claveles y las orquídeas desparramadas por el ataúd y sintió el llanto del cielo sobre su piel así como el de los familiares y conocidos. Evocando esta escena lloró ella desconsoladamente. Gabriela, bastante sobria, la miró con desdén, no la conmovieron ni las lágrimas ni la notoria tristeza de Leila.
- Leila, dime: ¿Tú lo amabas? –preguntó por enésima vez a la patética ebria.
Ésta se quedó muda y haciendo un esfuerzo por hablar con su torpe lengua balbuceó:
- No – dijo rotundamente – ¡No sé! – rió a carcajadas– ¿Yo me llamo Leila?
- Sí– respondió Gabriela con enojo–. Pero no me has contestado la pregunta.
Los intentos de Gabriela por pescar algo era vanos. Ya no sabía ni por qué estaba allí, en el apartamento de Leila, sobresaturándola de líquidos etílicos, intoxicándola. Ésta ya no le prestaba atención a Gabriela y había empezado sus célebres monólogos donde hablaba de sus dichas y desdichas en un idioma guturale incomprensible. Gabriela se cansó del giro que había tomado la situación, la paciencia le había abandonado definitivamente, se puso en pie e hizo
manifestación de su recién adquirida costumbre de hurgadora de objetos personales de otros. Registró el secreter de Leila, leyó sus escritos y cartas, hasta que se topó con una gran caja negra, la abrió y observó un contenido similar al que había conseguido en casa de Manuel. Al unir ambas cosas los fuegos internos se avivaron, pues sintió celos de Leila quien de una u otra forma se había ganado el corazón de Manuel. Era duro aceptar esa realidad, se resistía a ello, pero más le
pesaba el hecho de no escuchar más aquella voz, ver esa sonrisa de hoyuelos y los ojos claros de Manuel. Ella había creído en las palabras de él y en el fondo quería seguir creyendo. Peor, todo era tan obscenamente acusador que era imposible fingir que nada había pasado.
– Él te quería mucho- dijo Leila apoyada de la puerta. Gabriela se vio sorprendida y del asombro se le desparramaron las cartas en el suelo. Leila advirtió eso y tranquilamente le aseguró:- No esperes encontrar cartas de amor aquí, nunca las hubo.
– Pero vi unas tuyas en la casa- se apresuró en decirle.
– Son cartas de un amor que está enterrado dos metros bajo tierra. Está tan muerto como Manuel- esto último lo dijo con un dejo de tristeza que dio pie a nuevas lágrimas-. Él era un caballero y yo no soy ninguna ofrecida.
Gabriela le lanzó una mirada escéptica a Leila, ésta la percibió y agregó:
- Piensa lo que quieras, pero de mí.
Indiferente se dirigió a continuar intoxicándose, a destruir su hígado y morir por la embriaguez. tantas fueron las copas que prorrumpió en vómitos en el retrete y en cada pausa le confesaba a éste la mala fortuna de su vida con una culpa a cuestas.
La fase culminante de su borrachera la desinhibió aun más aflojándole la lengua para aligerar su espíritu de la muerte de Manuel. Ya no le importaba nada y mandaba al diablo todo aquello que cruzase pro su alcoholizada mente. Sin reparo y con detalle le contó a Gabriela el asesinato de Manuel y la forma como éste sufría con su porquería de vida. Gabriela no comprendió, cayó en un estado de paroxismo total que la volvió trizas.
Su odio se vio cuadruplicado y sintió deseos de destruir a aquella escoria. Los pensamientos de arruinarle la vida a Leila y culminar con su existencia no la abandonarían hasta el día en que ella le apuntase con el revólver por vez primera. Pero la cobardía le impedía apretar el gatillo y perforarle el corazón a esa desgraciada; el toque de arrojo que le faltaba se lo dio Leila cuando ésta se burló en su propia cara del insípido rol de asesina que se había empeñado en interpretar.
Leila sintió algo veloz que le atravesaba el pecho, algo que la hizo sangrar y experimentar la eternidad en un instante y la paz en un Paraíso. Ahora que sentía la felicidad no le importaba si la vida terminaba en nada, si duraba para siempre el alivio que la embargaba. El pesado lastre que llevaba a cuestas había dejado de estar sobre su espalda para ser depositado en la de Gabriela, quien se había quedado petrificada con lo que acababa de hacer. Espantada arrojó el arma al suelo y se llevó las manos a la cabeza con los ojos desorbitados. Se dejó caer de bruces mientras como loro repetía entre los lagrimeos de su demencia:
- Sólo le hice un favor a la puta, sólo le hice un favor a la puta…
Universalia nº 19 Abr - Sept 2003