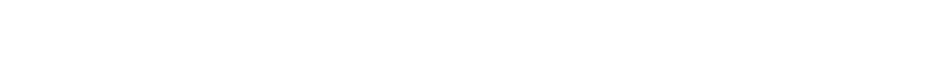Carlos Gómez*
«‘¿Con qué sueña la gallina? Con los granos de trigo’.»
–Sigmund Freud
¿Cuánto tiempo podían durar dos horas? Los segundos pasaban sin hacer ruido ahí en el asiento, en la tranquilidad cristalina de la sala de espera. Por una serie de factores desafortunados, mi destino esa tarde era estar esperando dos horas seguidas dentro de aquellas cuatro paredes. Dios mediante, la semana siguiente ya iba a tener en mis manos la licencia de conducir. Me faltaban sólo dos requisitos: el certificado de salud y los timbres fiscales. Debía comprar en timbres fiscales el valor total de cuatro unidades tributarias. ¿Alguien sabe cuánto vale una unidad tributaria? Le había preguntado a todos mis conocidos y todos me daban respuesta negativa. El certificado de salud iba a salir, según me habían prometido, en “máximo unas dos horas”. El contador marcaba el número 7 y mi turno era el número 16. Hace un año las unidades tributarias valían tres marcos. ¿Alguien me puede decir qué importa cuánto vale una unidad tributaria? Tanto tiempo llevaba sentado que mi mente no hacía sino divagar por esas mismas cuatro ideas que acabo de mencionar en el último minuto. Eran como un chicle que uno ha masticado y masticado hasta que perdió el sabor pero el esfuerzo de seguir masticando es menor que el esfuerzo de pararse a botarlo. Nada sabía a nada. ¿Cuánto tiempo podían durar dos horas?
Cómo me hubiese gustado conocer a la muchacha sentada frente a mí. Pendida firmemente hacia adelante, con el mentón descansando sobre su mano derecha, miraba fijamente hacia un punto indefinido. Su cara sola decía la mitad de su vida: tenía entre 20 y 25 años, origen Europeo, estudiaba arquitectura, se llama Gertrud Zellweger. No me pregunten por qué, pero simplemente se parecía muchísimo a ese nombre. No podía tener otro. Detrás de la mano dejaba entrever su sonrisa leve y permanente; puedo asegurar que no dejó de sonreír por ningún instante. Les admito que me hubiese gustado estar oculto tras un espejo para poder seguir sus gestos con la mirada sin que ella se diese cuenta, por las dos horas completas... Sentada a su izquierda, con un asiento de por medio, estaba una mujer con cuello de tortuga leyendo la revista Time. Rara vez se movía o cambiaba de dirección la cabeza; era una mujer de gestos apacibles. Después de la tercera fila de asientos la sala terminaba en la gran fachada de vidrio del edificio. El sol lo cubría todo. Los rayos entraban y caían diagonales sobre el suelo puliendo la sala de un resplandor vítreo. ¿Qué más había dentro de esas cuatro paredes? Un niñito de ojos curiosos y no más de cinco años jugaba a resbalarse por el suelo. La mamá, sentada en la misma fila frente a mí, hacía un gesto de desaprobación cada vez que el niño se estrellaba contra la pared, como para excusarse con el resto de la sala (aunque era inútil porque nadie la estaba viendo). En mi fila no había nadie sentado. En la segunda estaba nada más un señor de barba, de quien en el primer momento pensé que podía ser Steven Spielberg. Tenía el aspecto exacto de Steven Spielberg, esa es la mejor manera que tengo de describirlo. El niño pasaba rozándole los pies, se estrellaba contra la pared, la mamá ponía mala cara y Spielberg permanecía inmóvil concentrado en su pensamiento; ese señor tenía aquella habilidad admirable de ser sí mismo. El contador marcaba el número 8.
Gertrud era lo único que mirar. No quería intimidarla, porque nada más hacerla cambiar de expresión hubiese sido un rayón en la pintura perfecta que dibujaba con sus gestos suaves. A la izquierda, la mujer de cuello de tortuga seguía concentrada en su lectura. Había algo en su movimiento de refinado, de medir cada gesto, de no olvidar las comas. Daba placer incluso verla pasar la página, reclinar la cabeza, avanzar al próximo minuto. Entre página y página desvió apenas la mirada y nuestros ojos coincidieron por un instante. Regresó a su lectura y entonces de sorpresa volvió a voltear y me sostuvo la mirada con los ojos firmes y a veinte millas por hora. La sala de espera quedó congelada y poco a poco se fue desvaneciendo. La imagen fue ocupando su lugar. Era un paisaje claro, de olores silvestres. Levanté los pies y sentí claramente que estaba pisando la hierba. Cuando ya no quedaban sino unos poquitos trazos de la sala, resultó claro que me encontraba en una gran explanada de grama. Miré en todas las direcciones y en todas las direcciones no había sino un largo terreno verde hasta donde el horizonte me dejaba ver. El cielo era de un azul puro, pero parecía estar más alto que lo normal. Me lancé a correr hacia adelante dejándome llevar por la velocidad; corrí y corrí y en la misma medida en que corría contra la grama la grama corría contra mí. Grité hacia el infinito y los gritos se perdían en un eco, pero era como un eco que no volvía. Ignoraba cuánto tiempo llevaba corriendo y dónde me encontraba con respecto al punto de partida. De vez en cuando me detenía para constatar que el paisaje seguía siendo el mismo en todas las direcciones. No sentía cansancio alguno en las piernas. Corrí unos cien metros más hasta que en la distancia pude ver dibujarse la figura vaga de un campamento. Me acerqué unas millas y resultó claro que más que un campamento era una larga mesa de roble donde estaba reunida toda mi familia. Había olvidado por completo que esta tarde era la merienda a las afueras de la ciudad. Los saludé desde lejos y me recibieron con sonrisas al acercarme a la mesa. Me estaban esperando para picar la tartaleta de frambuesas. Cuando fui a sentarme a mi puesto traté de hacerlo con detenimiento al sentir la atención que todos ponían sobre mi llegada y hasta sobre el acto de sentarme. A la izquierda estaba sentada mi prima: me saludó con cariño. Gertrud también estaba ahí, en el puesto de la esquina. Traté de comerme la torta con los mejores modales pero no pude cumplirlo a cabalidad, ya que la cucharilla era de hojaldre y se quebraba muy fácilmente. Iba apenas por la mitad de la torta cuando se escuchó el sonido sordo del cuerno a lo lejos y todos se pararon a recoger. Mi mamá me llevó cargado hasta el automóvil y sus brazos eran una cobija que me envolvía. Quise que ese momento durara para siempre, pero sentía que la imagen se apagaba, me apreté lo más fuerte que pude pero la imagen se iba, por dos segundos me atravesó una sensación densa y lo primero que sentí después fue el asiento duro que me sostenía. Abrí los ojos y me encontraba de nuevo debajo de las luces de neón de la sala de espera. Recorrí la sala de un solo vistazo y nada había cambiado. Gertrud me lanzó una mirada.
En el fondo se podía oír el aire acondicionado y su respiración sosegada. Pero el silencio era el sonido más fuerte que se escuchaba en toda la sala. En eso Gertrud irrumpió la calma y lanzó un bostezo estirándose desde los pies hasta la punta de los dedos. En seguida el niño estornudó, la mamá movió el bolso y la mujer de cuello de tortuga pasó la página. Spielberg no hizo nada.
Pequeñas partículas de polvo flotaban en el aire y se dejaban ver a trasluz a la punta de mi nariz. Traté de tomarlas de un golpe y se escaparon en una danza acelerada. Para poder agarrar una partícula de polvo hay que dejar la mano quieta en el aire y esperar a que alguna se pose por su cuenta sobre uno de los dedos. Luego, si se cierra la mano a una velocidad casi imperceptible, y sólo si se hace a una velocidad casi imperceptible, es posible dejarla atrapada. Fue cuando volví mi mirada hacia la sala que me di cuenta de que el niño me estaba observando. Tal vez el verme jugar con la nada fue lo que llamó su atención. Cuando le devolví la mirada cualquier adulto hubiese volteado, pero él por el contrario me miró más perplejo. Lo último que vi fue a Gertrud alejarse como una partícula de polvo. Luego la sala no era más que una imagen congelada que se iba disolviendo por pedazos. Me encontraba en un lugar oscuro y estrecho, que hasta el momento parecía ser un pasillo. Un olor a casa salía de la alfombra. Cuando vi los rodapiés, ya no me quedaba duda. Eran la misma alfombra, las mismas paredes, el mismo aroma único: me encontraba en mi primera casa, pero al mismo tiempo nunca antes había estado en ella. Cuando la sala acabó por fin de desvanecerse, pude ver que el pasillo terminaba en ambos sentidos en una pared. No había salida alguna. Hice memoria de los caminos de mi casa y se me vino el recuerdo certero de que a mi espalda tenía que estar la puerta hacia mi cuarto. Cuando volteé la puerta estaba ahí. Al abrirla más que precipitarme a ver aquellas cosas que más me hacían falta me fui llenando los ojos de todos esos detalles que el recuerdo omite. El camión de Lego, las dimensiones de la cama. Poco a poco el recuerdo fue trayendo al cuarto y el cuarto fue trayendo al recuerdo. Abrí la tercera gaveta y tomé la brújula: era lo único que iba a ser necesario. Me subí hasta la ventana y descendí por la escalera de palo hasta la calle. Entonces giré la brújula hacia el norte y empecé a caminar. Luego de unas dos horas ya había dejado atrás la ciudad, que a lo lejos se veía diminuta. Caminé a pasos largos y antes de que llegara la noche arribé a una planicie hacia el centro del territorio estadounidense, según pude calcular. La mañana siguiente emprendí camino después de reponerme. Empezando la tarde crucé una línea delgada que atravesaba la hierba: se trataba seguramente de la frontera con Canadá. Estaba ya listo para emprender el último tramo de mi viaje al Polo Norte. Escuché un timbre muy cercano que sonaba repetidamente. Miré en todas las direcciones y no entendía de dónde podía venir. Luego la imagen se llenó de más luz de lo normal y rápidamente se empezó a disgregar. Luego una sensación densa y la textura del asiento. El timbre seguía sonando. La mamá atendió su celular.
¿Cuánto tiempo había pasado durante el último lapso? ¿Tres minutos? ¿Tres horas? El sol atravesaba el ventanal y dibujaba un haz de circunferencias sobre el vidrio. A un momento dado se interpuso una nube y la sombra se extendió lentamente hasta recubrir toda la sala menos un pedacito. Gertrud volteó hacia la ventana, la mujer de cuello de tortuga volteó a ver a Gertrud voltear, el niño preguntó qué pasaba, la mamá lo ignoró, Spielberg ni se movió.
Gertrud aún guardaba su sonrisa intacta. Era como si sonriera para estar siempre dispuesta al evento de que alguien la mirara. Su cabello hacía juego con su piel. ¿Por qué no volteaba? Esa cosa que llaman guardar distancia es una pared que se interpone delante del que tienes al frente, sea quien sea. Sabía que si Gertrud volteaba a mirarme es porque ella era más fuerte que cualquier pared social. “Voltea, voltea”. ¿Por qué no volteaba? Pasaron dos segundos eternos. Entonces volteó.
Más que un rayón en su pintura perfecta de siluetas fue una pincelada. Fue formar parte por un instante de su universo, de su entendimiento, de sus puntas de cabello. Era entrar en su idioma, en sus tierras lejanas. Entrar en su conciencia. Sentí una corriente helada de viento y enseguida me puse la bufanda. Me encontraba en una calle de piedra, todavía húmeda por la lluvia. Estaba parado entre dos estanterías repletas de libros. El poblado era una biblioteca, con grandes estantes a lo largo de cada cuadra. El paisaje era gris. El olor era gris. Una fuerza hizo que mirara hacia arriba: estaba a los pies de una cordillera de más de cuatro mil metros de altura. A lo alto enormes nubes blancas copaban la montaña. Tenía que encontrar un libro por la cota QA315 B72. Le pregunté a un transeúnte y me indicó que agarrara la avenida y cruzara a la derecha dos cuadras más adelante. El libro estaba tal cual donde debía estar: Frank Lloyd Wright speaks for an organic architecture, por R. Kirkham. Me desplacé hasta la plaza para buscar la página 127 con calma.
La hoja contenía en todo lo ancho una foto del interior de un edificio. La toma mostraba un espacio amplio con escaleras horarias y antihorarias. Un cubo sólido colgaba desde el suelo en todo el centro de la sala. La primera escalera llevaba a una mezzanina a media altura. Tomé la segunda y me condujo a otra mezzanina más elevada. Una abertura rectangular en la pared llevaba al pasillo interno. La tercera puerta decía en letras cambiantes Consultorio Médico. Entré y el lugar me pareció familiar. Era la sala de espera. Pero era de noche, la sala estaba vacía y por el ventanal se podían ver algunas estrellas apagadas. Le pedí a la enfermera instrucciones para salir del edificio y me indicó que por favor bajara dos pisos y subiera uno. Tomé las escaleras con prisa porque mi tren salía en quince minutos. A medida que bajaba sentía cada vez más cerca una corriente de aire libre. La escalera misma me impulsaba a seguir bajando y dejar correr los pies por los escalones. Cuando finalmente pisé tierra firme se levantó ante mi la grandeza de una estación de tren de dimensiones vertiginosas. El techo era más alto que el cielo. Sonidos de hierro golpeaban y se expandían colmando el gran espacio vacío. La arquitectura era del siglo XVIII. Y era difícil de explicar porque la estación estaba ahí en carne propia, pero tenía ese tinte característico que tienen los recuerdos. Emprendí camino hacia el andén 17 donde me esperaba el tren. En eso vino una sensación densa y me encontraba de nuevo en la montaña. Otra sensación densa y estaba dentro del edificio. De nuevo una sensación de desplazamiento y estaba de regreso a la sala de espera.
Las cosas volvieron a tomar su lugar. El ventanal, el contador, mis cinco compañeros. Ahora me bastaba con pasar la mirada en la dirección de Gertrud para ver pasar un destello de la estación de tren, de la montaña, del edificio. Me paré a estirar las piernas. Caminé unos seis pasos para asomarme por el ventanal. A los pies del edificio la ciudad diminuta caminaba como una maqueta viviente. Los peatones eran pequeños hombrecillos de colores que avanzaban en todas las direcciones cargando cada uno con su pequeño mundo redondo. Regresé a sentarme pero no otra vez en el mismo puesto. Tomé el primer asiento después de la entrada, que quedaba lado a lado con un espejo. Me senté mirando hacia el espejo, mi reflejo se sentó mirando hacia mí. Enderecé la cabeza pero sentí que el reflejo no quiso moverse. Lo miré y me miraba fijamente con una mirada maquiavélica. Evité devolverle la mirada pero ya era muy tarde. De un golpe la sala se desvaneció y me vi envuelto en un pasaje oscuro. De todas las calles salían voces pero en una lengua extranjera. La gente corría sin dirección. Un muchacho joven salió de la casa de en frente cargando dos televisores. La mayoría de los hogares parecían abandonados. Desde muy alto escuché venir un trueno. El cráter de la montaña escupía una humareda de piedras y de material incandescente. La lava corría como agua a menos de cien metros. Me lancé a correr para tratar de alcanzar la cima de la colina. Difícilmente podía mantener el paso. Me volteé a ver el avance de la lava y una rama me hizo una zancadilla. Tirado en el suelo eran segundos lo que me quedaba. Cerré los ojos lo más fuerte que pude pero al abrirlos todavía estaba tirado en el mismo pavimento. Con las manos traté de sentir el asiento en alguna parte. No estaba. La lava había llegado y cerré los ojos. Sentí una sacudida densa. Al abrirlos estaba en la tranquilidad acogedora de la sala de espera. Aún con el corazón desenfrenado, traté de agarrarme de lo que pude. Hice el mejor esfuerzo por pensar en mi licencia, en las unidades tributarias, en los timbres fiscales, en aquellas cuatro ideas que no sabían a nada, y eran como una tina caliente.
(*)Estudiante de Ing de Computación.
Universalia nº 19 Abr - Sept 2003