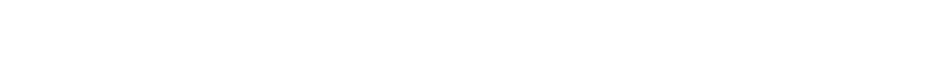Cecilia Rodríguez(*)
La imagen de El Quijote se ha vuelto, sin duda, una poderosa figura del imaginario. Su rostro desgarbado lleva cuatro siglos cabalgando sobre un igualmente lánguido Rocinante. Esta persistencia y terquedad –tan propia del caballero- nos habla de una imagen que ha sabido colocar debajo de tan ruinosa armadura algo profundamente humano. Este encantamiento sostenido, que se rebela al implacable paso de las horas y que se renueva una y otra vez, ha generado una suerte de insubordinación a los límites del libro y a la finitud de sus personajes, parece que no podemos resignarnos a que las aventuras de los hombres tienen siempre un punto final.
Los lectores más sensatos parecen conformarse con esa pequeña dosis de inmortalidad que traen consigo algunos libros, abren una página, releen unas líneas y nuestro hidalgo de nuevo pone la mano en el ristre, sin embargo, para algunos lectores un tanto más descabellados este pequeño guiño a la muerte no resulta suficiente, necesitan algo más, salirse del constreñido espacio de lo perentorio para darle a nuestro caballero otros entuertos que desfacer, otros desagravios que enmendar. Pienso, por ejemplo, en esa larga cadena de imitadores que han intentado prolongarle la vida al caballero, insatisfechos con la finitud de la obra, claustrofóbicas ante sus paredes, han querido rescribir aventuras, cambiar finales y personajes, modificar episodios, multiplicar molinos, en pocas palabras, tomar la pluma y quijotescamente embestir la muerte.
Sería imposible enumerar en estas líneas esa serie de personajes que desde el célebre Fernández de Avellaneda han intentado recrear episodios de El Quijote, sin embargo, quiero detenerme brevemente en una aventura que encuentro especialmente fascinante. A finales del siglo XIX, un ecuatoriano llamado Juan Montalvo decide que es tiempo de traer de vuelta al caballero y emprende una temeraria empresa llamada, nada más y nada menos, que Los Capítulos que se le olvidaron a Cervantes (1895 ). Juan Montalvo le agrega al Quijote sesenta capítulos nuevos, una tarea osada que el autor emprende no sin cierto resquemor. Teme que se le tome por un escritor poco humilde que decide enmendarle la plana a Cervantes, pero no puede resistir la tentación de traer a la vida a una figura que encuentra tremendamente necesaria en un siglo convulsionado y lleno de complejos entuertos.
Montalvo intenta recrear un caballero andante que de alguna manera se acople a las vicisitudes de la “América española”, desea incorporar episodios y agravios relacionados con estas latitudes. Si bien este Quijote sigue sus andanzas en los territorios de la Mancha, muchos de sus personajes, especialmente los villanos, provienen del nuevo mundo. Montalvo intenta una suerte de acriollamiento de la aventura combinando los entuertos del Quijote con lo que él llama “acontecimientos reales y positivos” (1976:45 ). Se trata de fusionar una tradición literaria que percibe muy cercana con las desventuras de un continente malferido.
Nuestro caballero parece funcionar como una suerte de modelo a seguir, emblema de un cierto tipo de hombre de luces que toma la espada en nombre de las virtudes y que intenta corregir los desaciertos de su mundo. En una América que parece tan proclive a la injusticia y al caos, que aún no ha superado los estragos de un siglo lleno de batallas y enfrentamientos, el Quijote representa la búsqueda de la justicia y del reordenamiento social en nombre de las grandes virtudes: la equidad, la honradez, la nobleza, la justicia, la bondad. Virtudes ciudadanas que para Montalvo no han terminado de consolidarse.
Ahora bien, esta figura que intenta someter a la realidad –siempre caótica y dispersa- a una serie de ideales incorruptibles, no se desprende de su lado disparatado y de sus innumerables entuertos. Los capítulos de la obra de Montalvo están llenos de aventuras donde el caballero comete esos innumerables errores y confusiones a los que ya estamos acostumbrados, apalea a simples penitentes, toma por malandrines a un grupo de creyentes, libera a maleantes, confunde venteras con princesas, en fin que su locura va tiñendo la realidad y transformándola a su antojo.
Su Quijote desfacedor de agravios se pierde entre Dulcineas, se divierte con Sancho, se encuentra envuelto en aventuras ridículas. Por más sabio que encontremos a Don Quijote, por más ético y digno que se nos presente, heroico incluso en su batalla contra el mundo, no deja de ser un personaje ligado al disparate y a la locura. Su llamado a recomponer el entramado social es más una comedia de enredos que una severa tarea.
Este Quijote que Montalvo intenta invocar termina inmerso en situaciones disparatadas, no puede anular una parte esencial de su personaje, aquella que se conecta con la locura y la insensatez. De alguna manera Montalvo termina cediendo ante sus propias tentaciones y se deja arrastrar por los encantos y sinsabores de la ficción, su intento de salvar a don Quijote de su propia torpeza no puede tener éxito, porque es precisamente esta insensatez la que le da vida al personaje y la que lo hace tan atractivo. Este desfacedor de entuertos que Montalvo quiere rescatar, modelo de virtudes ciudadanas, modelo incluso de un cierto tipo de guía espiritual, tiene los pies sumergidos en las confusas aguas de la locura.
Habitantes de un continente que parece aferrase con fuerza a los entuertos y agravios seguimos invocando, más de un siglo después, la fuerza de esta poderosa imagen. Virtuosos e insensatos, sublimes y ridículos, torpes y nobles, cuerdos e insensatos, lo cierto es que, seguimos tratando infructuosamente de enmendarle la plana al mundo. El Quijote, señores, es una imagen que permanecerá mucho tiempo a nuestro lado.
(*) Prof. Dpto. Lengua y Literatura
Universidad Simón Bolívar
Universalia nº 23 Sep-Dic 2005