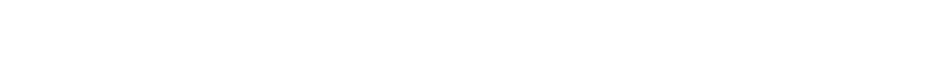Ganadora del concurso de cuento – 1er lugar
La Dulce Espera
Leslibeth Pessagno (*)
Marina Coral tenía el cabello plateado y los ojos más negros que el mar en una noche sin luna. Su piel estaba plagada por arrugas que simbolizaban las huellas de los años de una soledad bien llevada. Estaba podrida en dinero del verde y del metálico y poseía riquezas incalculables en joyas y piedras preciosas; pero era un ser tan tacaño que prefería ocultar sus tesoros y someterse a una vida de privaciones que verlos canjeados por lujos y comodidades que con el tiempo se deteriorarían más que ella.
Tenía una rústica casa frente al mar, tan pequeña como su corazón y con un piso de madera tan áspero como su carácter. En contraste con el ambiente sombrío de su morada, las paredes estaban decoradas con redes de pescar y conchas de crustáceos recogidas en la orilla del mar al amanecer. La casa era lúgubre como su dueña y destilaba un olor a soledad por los poros. Allí vivía ella, sola sin más compañía que el romper de las olas y unas cartas carcomidas por las polillas y por el tiempo.
Ella era un monumento al paso de los años de una vida rebosante de amargura, un mar de odio, un espíritu solitario que sobrellevaba su condición con entereza, porque a pesar de renegar mil veces al día cerca de su existencia de porquería, se llenaba la boca sosteniendo que el curso que había tomado su vida era por elección propia.
Su carácter era más agrio que el limón con sal y más rígido que un tronco petrificado, por ello sus tres criaturas alzaron vuelo en cuanto pudieron; cansados de notar que con el pasar de cada década su madre se convertía en una esfinge de piedra insoportable, por no llamarla arpía o monstruo. Marina asumió su viudez con resignación lo mismo que el abandono de sus retoños, pero cada instante que podía les maldecía. A su esposo difunto por su dejadez y su ineptitud, y a los hijos por ingratos y codiciosos.
Mientras endulzaba un agua teñida con leve color marrón, que no era más que té preparado con una bolsa usada por quinta vez; se atragantaba con pan duro para acallar el hambre del odio que se adueñaba de sus entrañas haciéndole retorcer las tripas y quemándole las paredes intestinales ulceradas por la rabia y la maldad de su espíritu.
Sus sentidos habían experimentado todo lo que un ser humano puede experimentar luego de haber atravesado una pérdida, un amor frustrado, un parto y varias guerras cruentas, estaban tan saturados que no reaccionaban tan fácilmente con cualquier estímulo externo; Marina estaba insensibilizada por completo. Había sido despojada de algún buen sentimiento y nunca jamás se enteró si alguna vez existió en ella la culpa.
Tan fría como un témpano de hielo y casi tan anciana como el tiempo, se tumbaba en su cama de cartón y periódicos profiriendo improperios y vulgaridades al Altísimo para que la fulminase y enviase al otro mundo, porque ya estaba obstinada de vivir. Estaba harta de sentir que su cuerpo se volvía más lento y más pesado, estaba cansada de acostarse cada noche esperando amanecer muerta y despertar más viva que antes. Todo le inspiraba apatía y aversión, únicamente encontraba diversión en dos cosas: cuando insultaba a Dios para que este la asesinase airado y ella pudiese contemplar la vida desde abajo, y cuando iba a inspeccionar su negocio de lágrimas.
A lo largo de su vida, Marina Coral hizo verter muchas lágrimas, pero nunca tantas como las que hacía derramar, a su subalternas a través de torturas y que luego vendía a muy buen precio a clientes de semblante taciturno que parecían muertos en vida.
La fábrica de lágrimas estaba ubicada en una pequeña cabaña de madera que apestaba a perro mojado y orines de rata, se encontraba a poco más de cien metros de la casa de Marina, cosa que le permitía efectuar repetidas inspecciones a lo largo del día. Apenas tenía dos cuartos y las jóvenes que los ocupaban eran más de diez y tenían el aspecto de reclusas. Eran huesudas, de cabellos largos, quebradizos y mal lavados; tenían los ojos muy grandes y el vientre prominente (probablemente por la presencia de lombrices). Todas se parecían entre sí y tenían en los ojos la misma mirada hambrienta de comida incomestible. Todas estaban allí por voluntad propia y a pesar de los mecanismos forzados que Marina empleaba para el llanto, continuaban allí hipnotizadas por el desamparo, encalladas por sus mentes manipulables e idiotizadas por la salivación de sus papilas gustativas.
Marina recurría a cualquier artificio que se le viniese a la mente para arrancarles lágrimas a borbotones, desde picar interminables pilas de cebollas, hasta arrojarles arena en los ojos, a veces las molía a palos o quemaba con colillas de cigarro. Esto último la entretenía aún más y en cierta forma prefería hacerlo, ya que le resultaba más provechoso, pues el hecho de rociar vinagre o ácido a las heridas le procuraban el doble de lágrimas.
Los cuerpos de las jóvenes estaban deformados o llagados por la crueldad de aquella vieja señora y sus espíritus tan apolillados que dejaron de ser humanas para convertirse en escorias vivientes: la mierda de perro valía más que ellas.
Entre las jóvenes lloronas se encontraban dos que lloraban sin necesidad de recurrir a las torturas de la época de la inquisición: una que lloraba a voluntad, pues era una actriz que nunca pudo salirse de sus personajes, y terminó loca por albergar personalidades múltiples, y otra que lloraba de amor, que quería secarse por el llanto y morir.
A esta última Marina despreciaba infinitamente porque no sólo le parecía ridículo el hecho de llorar por un hombre; también opinaba que una mujer tan patética debía morir. Así que una tarde, luego de repartir sendas cantidades de un guisado que parecía engrudo de tres días y esperar que las lloronas que vivían en la casa se fueran a dormir y las que no, se fueran a la calle a ejercer la profesión más antigua del mundo; se dirigió hacia donde encontraba ese guiñapo de ser humano.
- ¿Así que tú te quieres morir, no?- preguntó la anciana a la criatura inmunda de mirada de conejo; ésta asintió con miedo- Pues yo te puedo ayudar- dijo Marina sonriendo y a la vez soltando un golpe certero en el cuello de la joven que cayó al suelo con un sonido de tronco seco, pero sin proferir grito alguno.
Al día siguiente las lloronas degustaron por primera vez, en todo el tiempo que llevaba en la cabaña de las lamentaciones, un guisado de carne de sabor muy dulce, pero agradable; mientras engullían el guiso, unas a otras se miraban inquisitivamente preguntándose dónde estaría la joven que lloraba por amor.
Más negra que los ojos de Marina era su alma, ella siempre supo que el día que muriese no vería las cosas desde arriba sino desde abajo, porque se calcinaría en la caldera del infierno. Sabía que quedaría ensopada por el sudor de aquel calor sofocante, que aspiraría el olor a azufre del averno y que los tridentes de los demonios le atormentarían eternamente. Lo sabía, y no se inmutaba en lo más mínimo. Lejos de arrepentirse y hacer todo lo posible para purificar y reivindicar su alma, se quedaba tranquila porque su espíritu estaba tan podrido que a lo mejor despojaría al Príncipe de las tinieblas de su reinado y sería ella quien asumiría el mandato del Infierno, o tal vez con su alma corrupta y mercantilista conseguiría sobornar al mismo Satanás y salirse con la suya.
Ella fue malvada, cínica y cruel desde los inicios de su vida. Mató a su madre en el parto desgarrándole el útero y desangrándola en una abundante hemorragia. De pequeña exterminó a cada una de sus mascotas; arrojaba a los cachorros de gato a los pastores alemanes cruzados con lobo, les quemaba las plumas a los pericos, lanzaba a los conejos de nariz y mataba a los perros de diarrea. La matanza más célebre de una mascota fue la de un puddle que atiborró de pastel con pegamento y que falleció en el acto. La culpa se la atribuyeron a la cocinera de la casa quién fue despedida al instante. Así mismo, a los ocho años arrojó a su abuela por las escaleras, causándole una fractura múltiple y a los once había lacerado el cuerpo de un niño de cuatro años, que no quiso prestarle un juguete, arrojándolo a un cercado de alambres de púas.
Sí, Marina Coral era capaz de matar, robar, mentir, lastimar y pervertir por mero placer y con su semblante apacible obnublinaba a quienes le rodeaban. Conforme transcurrían los años se tornaba más hermosa y atrayente pero más inhumana y despiadada. Ella era exactamente igual a Lucifer, poseía su belleza y su maldad. Sólo su abuela conocía lo que se ocultaba debajo de aquellos ojos negros y cabellos azabaches rizados, sólo ella sabía que su alma no era tan nívea como su piel. Era la única que lo sabía y nadie le creía cuando decía que su nieta era hija de Belcebú. Le atribuían senectud y Marina le sonreía maliciosamente fingiendo inocencia. El día que su abuela falleciera repetiría ello con vehemencia hasta su último soplo de vida obteniendo el mismo resultado de siempre.
Un día de principios de año, luego de que Marina saliera del ancianato y repartiera dulces a los diabéticos, dejó de ser un demonio para convertirse en un ángel. Sus ojos se encontraron con el mirar penetrante y sereno de Cristóbal Montenegro.
Sólo le vio una vez, y bastó con ello para un cambio radical, en donde no sólo se volvió más bondadosa y benévola, sino una católica ferviente e hija obediente y apacible. Su fisonomía se tornó dulce, y su abuela pensó que su yerno al fin se había decidido y la había llevado al sacerdote a exorcizar o que el mundo se acabaría. Pensando esto, se persignaba asustada y ni miraba a su nieta, quién irradiaba felicidad y había logrado convertir su risa y sonrisa en contagiantes y refrescantes como rocío en la mañana. Su espíritu lóbrego se tornó transparente como el cristal y se le veía soñar despierta entre las algodonadas nubes de amor que se había enraizado en su corazón, o se le veía paseando en las praderas de la ilusión que cada día eran más verdes y más extensas.
El amor suele ser un sentimiento tan poderoso capaz de permitir alcanzar lo inalcanzable y hacer posible lo imposible, que así mismo fue capaz de cambiar a Marina Coral en otra. Ella misma nunca supo cómo se dio el cambió, no se percató que su cerebro se había alelado por los licores de sus idilios con Cristóbal; no se daba cuenta que ni dormía, ni comía, sino que experimentaba unas repentinas náuseas causadas por el revolotear de las impertinentes mariposas rosas que le revolvían el estómago y le hacían sentir explotar una burbuja de aire en su pecho cada vez que veía a Cristóbal Montenegro actuar en el Teatro Municipal o cuando se escapaba a hurtadillas para acudir a sus encuentros furtivos.
El era un milagro hecho hombre, era el enviado celestial que Dios había puesto en el camino de Marina para salvar su pútrida alma que ahora estaba despojada de culpas y rebosante de amor. Sintió nacer de nuevo pero al revés, sintió algo muy grande que no le cabía dentro, y a pesar de conocer la forma real de los corazones (por haber destripado tantos animales durante su infancia) los dibujaba estilizados y con las iniciales de ambos dentro; se encontró redactando cartas más azucaradas que miel y azúcar juntos y coleccionando rosas secas regaladas por Cristóbal y suspirando por los rincones sonriendo como idiota. De golpe se miró reflejada en el espejo de la realidad de su enamoramiento, la verdad le cayó como un balde de agua helada en su rostro. Se sintió ridícula y su imagen la avergonzó hasta el extremo de hacerla llorar del bochorno, pues ahora no era más que un remedo de lo que ella había sido: ahora se había transformado en una vulgar figurilla cursi y empalagosa, atontada por unos ojos verdes y una sonrisa de hoyuelos.
Lloró indignada y deseó no ver nunca más a Cristóbal, pero bastó con verle nuevamente para quedar alelada con su porte y su mirar transparente. Ahora Marina, odiaba y amaba a la vez a Cristóbal, quería amarle y matarle tal y como hacen las carnívoras Mantis Religiosas con su compañero.
Marina amó a Cristóbal a su manera, pero con tanta intensidad que estuvo a punto de ser alguien completamente diferente a quien era. Hoy recordaba todo esto y se reía pensando que aquel fue un momento en que tuvo un pie en el Paraíso y otro en el infierno. Un instante en el que pudo patear el trasero de San Pedro antes de cenar pollo al horno con Lucifer.
Cristóbal Montenegro era como el mar: apacible, sereno y transparente por las buenas, y tempestuoso por las malas. Tenía la particularidad de parecer indiferente a las cosas, pues no se impresionaba fácilmente. Sin embargo en el instante en que por casualidad se miró en los ojos de Marina quedó fulminado por su mirada enigmática. En ese mismo momento en la cara de Cristóbal Montenegro quedó escrito en tinta fosforescente que amaba a Marina; ella lo leyó en su rostro y supo que estarían juntos para siempre a través de los hilos del destino, porque ya habían aceptado ser sus marionetas, y este los movería a su antojo.
Cristóbal había visto toda clase de mujeres en sus múltiples giras de teatro. Las vio rubias en Inglaterra, presumidas en Francia, mandonas en Italia, morenas, pelirrojas, pero nunca en su vida esperó encontrarse con una mujer del tipo de Marina, que le parecía más linda que un pecado. Bastó con mirarle para sentir en su interior cómo una oleada estallaba dentro de él y convencerse que era ella o era nadie. Su carácter perfeccionista le había hecho descartar varias candidatas, bien por gordas, por ordinarias, o por putas. Pero ahora estaba convencido de que su infructuosa búsqueda había terminado y que ahora podía amar y dejarse amar; porque esa muchacha de mirar intenso capaz de hacerlo titubear en los ensayos de las obras y de hacer que se le enredara la lengua al hablar, era extraordinaria en todos los sentidos de la palabra y sin querer, poco a poco se convertía en la dueña de sus sentimientos y pensamientos.
Al hablar de sus sueños, al crear su mundo Cristóbal aprendió a confiar y Marina a amar dulcemente. Era tal el estado de plenitud que era capaz de experimentar estando juntos con los dedos entrelazados, o con el rozar de sus labios, o hasta con el simple deleite de mirarse en los ojos del uno y la otra, que se olvidaban de todo y de todos. Estaban tan ebrios del licor del amor, que Cristóbal resolvió que deberían estar juntos hasta que la muerte los separase.
Marina quedó perpleja pues sabía de los dotes de actor de Cristóbal. Consideraba que la única desventaja de amar a un buen actor era que nunca sabría si él decía la verdad o si estaba mintiendo, porque actuaba con una naturalidad de la que parecía no ser consciente. A veces a Marina le daba la impresión de que él se tomaba sus papeles muy en serio y que se adentraba en los personajes con tanta facilidad que no se desprendía de ellos, y por eso repentinamente estando juntos, entablaba monólogos o diálogos que Marina debía improvisar. La más osada de las veces la alzó en sus brazos y luego arrojó al piso sin razón y le lanzó una mirada de odio que dejó a la joven perpleja sin opción a cómo reaccionar. Cristóbal la miraba sin hablar, se volvió y luego como si nada hubiera pasado cambió su expresión facial y empezó a hablar de cualquier cosa.
Por esos vuelos actorales, Marina dudaba de la veracidad de Cristóbal, sin embargo decidió dejarse atrapar por ese anzuelo, pues estaba consciente de que lo que sentía por él, no lo sentiría jamás por nadie y aunque después se arrepintió de haber hecho el papel de idiota y haberse tragado el truco barato del Matrimonio. Siempre lo amó, a pesar de odiarlo inconmensurablemente por esfumarse como Haudinni en un acto de escapismo. Lo amó a pesar de esperar desesperanzada algo más que la triste nota de “Soy J…”Ella albergaba algo de las migajas de ese amor que hizo posible la transfiguración de su persona. Pero ese sentimiento fue evaporándose como lo hace el perfume si se deja el frasco abierto, quedando finalmente el suave aroma de un amor profesado a un actor llamado Cristóbal Montenegro.
Marina dio mil vueltas a ese trozo de papel y escudriñó cada letra, estudió la caligrafía, intentó descifrar si aquello era una “J” o parte de una “M”, trataba de encontrar algún anagrama en la in conclusión de la frase, cualquier cosa o tabla salvadora que le permitiese aferrarse a ella del mismo modo que lo hace un náufrago en un momento de desesperación. Hastiada de la espera, herida por dentro por la burla, empezó a atragantarse con toda la clase de alimentos, tratando de encontrar en cada sollozo vestigios del amor que estaba presente hasta en el aire, o cada cosa que ingería.
Marina se cebaba para la muerte, engordaba su odio engullendo con avidez sopa de rencor, dosis de venganza y pasteles de crueldad. La venganza, su plato predilecto, era exquisita porque tenía un sabor dulce que aunque no curaba su orgullo herido le proporcionaba una sensación de satisfacción que le impulsaba a seguir viviendo para ver algún día a ese desgraciado reducido a menos que escombros.
Los años le parecieron más lentos que el caminar de una tortuga y en aquella travesía el veneno que vertió en el té del idiota de su esposo y en la vida de sus hijos le dejó aún más amargada y sola que por los tiempos que andaba de amores con Cristóbal Montenegro.
Viéndose sin nadie por quien preocuparse, sin hijos codiciosos y hambrientos de dinero y sin marido torpe y descerebrado se fue a vivir a su rústica casa frente al mar, para dedicarse a torturar a las lloronas y a descuartizar lagartijas y ver escurrírseles las tripas y a hundir el dedo en las heridas del recuerdo, evocando en su memoria los preciosos instantes que compartió con su Cristóbal.
A veces en ráfagas de su memoria recordaba cómo desplumó a su pobre esposo, aquella triste criatura alta, encorvada, tartamuda que apenas podía balbucear su nombre y era incapaz de enhebrar alguna idea sensata. Lo único bueno que tenía era el apellido De Lama y la portentosa herencia que le dejó su madre como hijo único. Marina lo manipulaba a su antojo y le despojaba de cada centavo valiéndose del chantaje de la doble vida de su cónyuge, que aunque le juró fidelidad eterna, de cuando en cuando dejaba aflorar su otro yo de gustos homogéneos.
Verlo todos los días le causaba repugnancia a Marina, y no lo pensó dos veces cuando le envenenó la infusión aromática diaria que De Lama saboreaba a las cinco de la tarde cual inglés. Experimentó un desembarazo cuando éste abandonó su cuerpo para cruzar la otra línea después de la vida y ella pudo anexarse el título de viuda. Se consagró en cuerpo y alma a educar a sus tres hijos: unos trillizos con tanto veneno en la sangre como ella, que absorbieron como esponjas todo el odio, el rencor e ira que ella emanaba y que en cuanto pudieron rompieron el cordón umbilical invisible que los unía a su madre y se desperdigaron por el mundo sin despedirse y sin dejar rastro.
Aquellos tres hijos eran como espíritus, carecían de sombra, reflejo o huellas digitales y apenas pronunciaban palabra. Para Marina Miguel, Alfonso, Miguel Leonardo y Miguel Ángel, eran un mismo niño repetido tres veces. Siempre los confundía y los llamaba sólo Miguel, ellos tenían que adivinar a cual de los tres se refería. Extrañamente los muchachos tenían la mirada como Cristóbal, pero el semblante era como el de su madre, habían heredado su aire amargado, pero aderezado con un toque de silencio.
Ellos eran retraídos, pero muy observadores, y habían logrado detectar el escondite de los tesoros de su avara madre, se abastecieron con la mitad de lo que encontraron, dejando suficiente para Marina, pero diezmando su patrimonio. Alzado el botín, como un reflejo triple de unos espejos consecutivos abandonaron el nido.
Marina los llegó a querer realmente, aunque a veces olvidaba que ella los había parido. Eran los únicos seres que había amado después de Cristóbal; pero para ella dejaron de existir cuando se llevaron la mitad de sus riquezas y se largaron sin dejar rastro.
Marina se estaba pudriendo por dentro, ya sentía la muerte pisándole los talones y no le tenía miedo. Más bien la llamaba y convidaba a beber su agua mugrienta azucarada. Pero la muerte la miraba con desdén y rehusaba las invitaciones de Marina muy educadamente. Sin embargo, le prometía que a cambio tendría un final sin dolor, y al decirle esto sonreía y la curva de sus labios pálidos era una mueca irónica, falsa, que contradecía sus palabras. Fue en una de esas visitas que Marina volvió a experimentar la burbuja que de aire explotar en su pecho, cuando volvió a encontrarse en unos ojos verdes que reconoció en un rostro arrugado por la vejez.
A su mente acudió una fotografía de Cristóbal, aquel retrato que se encargó de hacer añicos para borrarlo de su mente y esquivar la vívida mirada de la foto; ahora él ya no era sólo una imagen en un papel, estaba de cuerpo presente junto a ella hablándo acerca de las desventuras que atravesó durante la guerra, del hambre que le quemaba las paredes intestinales, de las cicatrices provocadas por las torturas de la maldita raza nazi y de un sufrimiento que le pareció eterno por pagar en carne viva la culpa sin razón de su religión . Los oídos de Marina eran sordos ante las quejumbrosas palabras que resbalaban como gotas de agua en un paraguas. Se mantenía inexpresiva ante la sinceridad de Cristóbal Montenegro quien seguía hablando de cómo se las había ingeniado para dejarle una nota inconclusa debido a una captura inesperada en la que a penas tuvo tiempo de empuñar un lápiz y escribir aquello, le contó que la fuerza motivadora de su amor le había mantenido vivo, y le dijo que tuvo que buscarla con lupa pues al vivir en una casa tan cerca del mar, se encontraba lejana del mundo. Luego de pronunciar esas palabras con las que pretendió regar un terreno estéril, él le miraba esperanzado, con los mismos ojos enamorados de antes y experimentando aún la oleada de esa descarga eléctrica; la llama de aquel amor seguía viva y Cristóbal Montenegro era de la opinión que nunca era tarde y que si no terminaban esta vida juntos, jamás lo harían en la siguiente.
Él había esperado mucho por ella, la dicha de estar a su lado le embargaba por completo, su rostro estaba iluminado por la felicidad de aquel reencuentro. Pero todo ello se vio enmancillado por el lodo que Marina arrojó a aquel gran amor que Cristóbal sentía por ella, cuando le dijo fríamente:
-“¡Ni lo sueñes!”- y se retiró al interior de su guarida, dejando a Cristóbal solo, petrificado y pálido. Había destrozado su corazón, lo había herido mucho más de lo que laceraba a sus lloronas. A partir de ese instante Cristóbal sintió que, aunque su cuerpo estaba vivo, se le había muerto el alma.
Marina decidió confinarse en las cuatro paredes de su pocilga, podía sobrevivir al claustro con mendrugos de odio, con sus lagartijas descuartizadas, y sus recuerdos enmohecidos. No sintió ni un segundo de lástima hacia aquel fantasma que miraba a través de la ventana. Conforme pasaron los días transformó su indiferencia en hastío, se había hartado de verle allí plantado, encarcelándola en su casa, aburrida y sola. Caminaba en círculos como tigre enjaulado y lanzaba zarpazos de vulgaridades e improperios cada cinco minutos. Procurando tener algo de diversión hizo barquitos de papel con sus billetes o los utilizaba para encender el fogón. Cuando hubo agotado el dinero, comenzó a arrojar las monedas y las joyas a la letrina o trataba de atinar la puntería con las lagartijas o cangrejos que se le metían a la casa.
Cuando no encontró más nada que hacer, empezó a recordar la película anacrónica que había protagonizado en su vida desde el instante en que vio a Cristóbal por primera vez hasta el día en que lo maldijo, le deseó lepra, disentería y una muerte lenta y dolorosa. Rebuscó en el baúl de los recuerdos sus vestidos, sus sombreros, y cartas del ayer, se atavió como en los viejos tiempos, pero al contemplarse en el espejo empañado de su habitación, éste le devolvió la imagen de un papagayo desplumado y mojado con agua hirviente que daba más lástima que el triste actor que esperaba afuera empapado por la tristeza y carcomido por el engaño, un patético hombre desvencijado por la vida y vituperado por el amor.
Obstinada del encierro, del peso de los años, de Cristóbal, de las dulces y amargas reminiscencias, de las esperas, Marina raspaba con el cucharón la olla del ocio, para arrancar de ella la inventiva que se había quedado pegada en el fondo como arroz quemado. Frustrada de no poder entretenerse con su negocio de venta de lagrimas que se parecía al cultivo de perlas, sólo que más inhumano, y de no poder contemplar la inmensidad de la bóveda celeste en la que sabía nunca podría poner un pie, comenzó a tapizar las paredes con filtraciones de su habitación con terciopelo índigo apolillado y a clavar alfileres de cabeza fosforescente encaramada en una escalera de mano, para recrear la ilusión de su propio firmamento salpicado de estrellas que su inexistente conciencia le pedía a gritos.
Siendo autora del cielo que no conseguiría, ejecutó una maniobra que le hizo perder el equilibrio y desplomarse en el suelo en una caída que le trituró los huesos como si fuesen galletas frágiles de mala calidad. Perdió el tacto y la coordinación motora dejándolos en el aire en algún momento de la ruptura pero conservó la lucidez que se aferro a ella hincándole las uñas.
Cristóbal Montenegro se quedó perplejo mientras observaba a Marina entrar a la destartalada casa. No quería creer que ella lo hubiese rechazado como si fuera un vejestorio inservible. Y no daba crédito a que después de tantos años y tantas penurias atravesadas y de haberle dicho en unas cuantas frases la historia de su vida desde que desapareció, ella se hubiese mantenido inalterable y más indiferente de lo que él se mostraba ante las cosas de la vida. Le heló la sangre la mirada glacial de Marina, y le devastó el semblante apático y rebosante de rencor que ella reflejaba. La miraba y se preguntaba si él había amado a la verdadera Marina y si ella había enterrado en el olvido su recuerdo. Viéndola a los ojos, observándola desde la ventana y escuchando las historias del negocio de lágrimas y el posible homicidio de su esposo, comprendió que no había amado a Marina, sino a un espejismo. Nunca la había querido realmente porque nunca la había conocido. Sintió el sabor de la amargura por descubrir que todos los años que estuvo de prisionero en un campo de concentración que prefirió olvidar, había estado edificando castillos de naipes en el aire en honor a una ilusión que no merecía ni un ápice de sus sentimientos. Recordó entonces los golpes que le propinaban los soldados nazis, la comida que recibía una vez al día y que el devoraba con avidez sin importarle los gusanos o su aspecto de porquería; las duchas de gas, la ironía de aquellos malditos que les tendían la mano para pegarles un tiro en medio de las cejas. Pensó que desayunaba, almorzaba y cenaba Marina y que en los crudos trabajos se apegaba a su recuerdo para mantenerse en pie. Evocó las imágenes de los que escapaban y morían en el intento; aquellos que preferían la muerte, a seguir viviendo así. Personas de cabezas rapadas, uñas ensangrentadas, esqueletos forrados con delgadas capas de piel y brazos tatuados con números. Imágenes duras que saturaron sus sentidos pero que nunca le impidieron proteger el sentir que le daba fuerzas en medio de sus infortunios.
Meneó la cabeza, profundamente desilusionado sintiendo que nada valía la pena y convencido de que Marina tampoco, pero que era muy tarde para retractarse. No experimentó el odio, pero sí una pizca de melancolía, como la que se siente cuando se pierde un hermoso sueño que jamás volverá.
Marina observo la inconclusa obra de su firmamento estrellado y sintió como su inexistente conciencia le pellizcaba su corazón de roca, sin embrago permanecía inflexible ante cualquier presentación de la compasión o el arrepentimiento.
La muerte empezó a rondarle y a torturarla para que confesase gritando como desollada que amaba con cada partícula de su ser a Cristóbal Montenegro. En cada graznido experimentó un extraño alivio, y percibió que la verdad olía a humo. Luego comprobó que su casa ardía en llamas, y el crepitar de la madera evidenció el caer del techo que aplastaría a su persona como a una vulgar cucaracha. En fracciones de segundos recordó un episodio de su infancia en el que una extraña criatura de rabo pelado, mascota de un vecino, por mala suerte había caído de una rama al duro piso del patio de su casa, el animal había quedado paralizado por completo, tal y como estaba ella ahora; así mismo recordó que su abuela alimentaba y curaba a la criatura convaleciente, y que ella en sus arrebatos pirotécnicos había achicharrado al animal. Marina rió con carcajadas de bruja mala de cuentos ante su suerte de rabipelado.
Cristóbal observaba todo sentando en la arena, como si contemplase una obra de teatro, vio a las lloronas llegar con el querosén, encender la flama y mirar fascinadas la luminosidad de las lenguas de fuego. El sacó una pistola del bolsillo de su desgastado abrigo, la miró, observó la casa y así hizo varias veces pensando en Marina que estaba tatuada en su corazón, se preguntaba si valía la pena acabar con su vida y acompañarla en el otro mundo. Sonrió, la amaba mucho. Luego dijo:
-“¡Por mi querida, puedes irte al mismísimo infierno! “- y arrojó lejos el revólver. Pronunció todo aquello sin odio, si no con la indiferencia de representar uno de los tantos papeles que había interpretado y se había tomado en serio, pero su apreciación no distaba mucho de la realidad.
Las lloronas, esperaron a que el fuego se extinguiese y encontraron entre los escombros una gran pieza de carne dorada por las brasas, de aroma apetitoso, todas se alzaron ante el banquete como buitres.
-¡Yo quiero la pierna!-grito la actriz que se había escapado del manicomio.
(*) Estudiante de Ingeniería de Computación USB
Universalia nº 24 Ene-Abr 2004