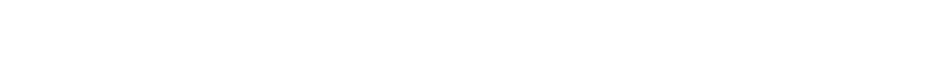Ganador del concurso de cuento – 1er lugar
Jimmy Terán(*)
Mi nombre es Casimiro Páez, de orgullosa estirpe llanera, de piel insolada y curtida por la inclemencia de estas vastas llanuras. Por mis venas fluye el fervor de la sangre caliente. Soy llanero de pura cepa. Similar al toro salvaje, mi carácter es brioso e indomable. He vivido por muchos años resistiendo los embates y el rigor de estas tierras hambrientas de lluvias y saciadas de calor. No ha sido el tiempo, el que ha agrietado el cuero de mi piel, sino la infelicidad y soledad en que he vivido todos estos años. Vagamente, recuerdo momentos de dichas en mi larga y angustiosa vida. Nací con el estigma de la tragedia impreso en mi alma. La mayoría de mis memorias gratas se han perdido, tal vez, en los laberintos de la inmensidad del llano apureño. Solo estoy seguro de algunas cosas: sé que llegue condenado a este mundo; vivo excomulgado por la insolencia de un Padre, y dejaré estas tierras con la insoportable verdad, que mi vida ha sido una completa miseria, desde aquel remoto día, en que la perversidad del hombre en complicidad con las fauces de la maternidad, arrancaron de mis brazos a Magdalena. Estas son partes de mis memorias trágicas: el último de los malditos del caserío Neblina.
Recuerdo que era domingo, dos días después de empezar el calvario de mi existencia, yo entraba en la pequeña iglesia del caserío, empuñando el machete con una rabia enarbolada con resentimientos hacia el hombre que causó mí desgracia. Sabía que se protegía en las paredes de aquella iglesia. Cuando traspase el umbral de la puerta, las estatuas de piedra de San Pedro y la Virgen Maria que vigilaban en las columnas, clavaron sus miradas en mi conciencia, lo cual me turbo un poco, pero al final venció la determinación maligna de continuar derramando sangre. Mi espíritu imploraba justicia y nada, ni nadie entre el cielo y la tierra impedirían limpiar mi honor.
Ya el cura Santiago pregonaba su acostumbrado sermón matinal del domingo. Los sermones poseían la particularidad de clavarse en el espíritu como verdaderos dardos de hiel. Sus atropellados regaños, tan cargados de un fanatismo inquisidor, sacudían hasta el alma de los santos de piedra. El recinto se encontraba atestado de campesinos con el semblante de la muerte marcado aún en sus ojos. Como pude, me abrí paso hacia el centro de la sala con el machete oculto entre la camisa y el pecho, y la determinación sin remedio de profanar la iglesia con mis actos criminales. Pero me detuvo en seco las palabrotas del cura que rebotaban contra nosotros, y causaban ecos de inquietud en las caras de esos desdichados transgresores de las leyes de Dios. También, mientras caminaba entre ellos, me conmovió la tristeza de sus miradas fijas en el piso de la iglesia; que pensé, que sería mejor esperar hasta que el Padre los absolviera de la culpa que desató su instintiva sed de venganza. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque desde es momento en adelante, mientras escuchaba al Padre, el rencor en el pecho se agigantaba y al final pude cobrar premeditadamente, lo que el llanero llama “la ley del machete”.
Aún hoy recuerdo, como si hubiese sido ayer, a mi Magdalena, y los hechos trágicos que han marcado mi historia, la de Casimiro Páez. Jamás olvidaré el sermón con un tinte de locura que profirió ese día el Padre. En una mezcla de acento llanero con una pizca de español, un tanto gritado, para que todos escucharan, el cura nos dijo algo así, yo les digo hijos del pecado, hoy huérfanos de Dios, que la puerta al alma empobrecidas de sus cuerpos son sus ojos. Desde hoy y para siempre, la culpa de ese acto bárbaro, en el que todos participaron, arderá en sus ojos. Por ello serán juzgados. Por la mano de mi señor todopoderoso serán aplastados el día del juicio final. Se quemaran en el infierno por toda la eternidad. Escúchenme bien. Estas palabras no penetraban la coraza de rabia que creo el odio a mí alrededor. La mano que sostenía el machete temblaba pecaminosamente, mientras seguía el discurso del Padre. Hoy, gritaba el cura, en la casa de mi Señor no veo hombres, ni mujeres, solo aves de rapiña. Todos cuervos devoradores de su propia alma.
Como si las bancas respaldaran lo dicho por el viejo, estas rechinaron en el aire caluroso del salón. Aquellos campesinos se agitaban como animas en pena, al escuchar las palabras tan crudas pronunciadas por el sacerdote. Ninguno de mis paisanos levantó la cabeza para defenderse, y de esta manera, gritarle al cura que habían actuado en pro de la justicia ante los hombres. Pero, su moral estaba manchada con sangre y el recuerdo del crimen les flagelaba la conciencia.
Cuando el Padre Santiago llego a Neblina, venía sin credenciales eclesiásticas, solo vestía una sotana negra. Y en cuanto bajo del caballo, inmediatamente el pueblo lo bautizó como el nuevo cura. Había trascurrido casi una década sin la palabra del señor en nuestras tierras, que su llegada fue un motivo de algarabía y fiesta. Por mi parte, siempre tuve dudas de la autenticidad del ejercicio sacerdotal del Padre Santiago. Pero con el tiempo las dudas se vuelven verdades si uno les da poca importancia, y me acostumbre, como todos en el pueblo, a recibir la palabra del Señor de ese hombre. Lo cierto es que, predicaba las escrituras sagradas como un fanático, como un inquisidor. Y con el pasar de los años nuestra vieja fe religiosa fue transfigurándose en creencia idólatras y supersticiosas.
Cuando este padre empezó hablar de herejía en sus sermones, de que los juegos de naipes y las galleras, tan tradicionales en nuestras vidas, eran cúmulos de pecadores incitados por el mismo diablo, allí empezaron los problemas entre nosotros. Lo peor fue, cuando dijo que en algunas familias se practicaba la hechicería y la magia negra. Entonces, la desconfianza entre compadres y las riñas entre familias se establecieron en el pueblo. La armonía de nuestras vidas entro en desequilibrio. Las hermosas sabanas se convirtieron, en nuestras mentes, en engendro de brujas, en espíritus o almas en pena que vagaban errante por las vastas llanuras.
Así, aquel nefasto domingo, día en que fui exiliado eternamente de los cielos. El repertorio de caras de Neblina, perturbadas aún por las vibraciones violentas del crimen de dos noches atrás, asistieron a la misa creyendo que hallarían allí, la paz interior necesaria para seguir viviendo sin el recuerdo horrible del pecado que carcomía sus memorias. Pero, se equivocaron. Las palabras del cura fueron más rudas que nunca. El mundo se les vino encima, entendiendo que el cura no les daría la absolución tan fácilmente. Es mas, nunca nos la dio.
Desde lo alto del altar, el Padre recorrió la mirada de un lado al otro del salón. A veces resulta que el remordimiento nos tortura demasiado, que el cuello no puede soportar tanto peso. Y en la sala, yo era el único que mantenía la mirada firme en el cura. Recuerdo que repentinamente, los ojos del Padre se desorbitaron bajos los parpados. Pude apreciar desde donde me encontraba, que la cólera tornaba amarillento el azul visionario de sus ojos. Creo que el demonio de la locura se apoderó de él y empezó a gritar desenfrenadamente, levanten las cabezas ¡carajo! Ponga la frente en alto, para que el cristo que tengo a mi espalda, pueda apreciar el repugnante estigma de Caín, que hoy los bendice. Todos son culpables, mil veces culpables. No habrá perdón por la brutalidad que cometieron. Jamás podrán ocultar esa pena en la tierra que hay debajo de sus pies, levanten las caras salvajes. El ánimo de mi gente se empañó con lágrimas turbias. Ya no soportaba más aquella hipocresía. En algunos, veía que las lágrimas rayaban sus mejillas en silencio, y en otros, la desesperación brotaba de sus bocas en gemidos amargos y angustiosos.
El demonio se ha apoderado de todos nosotros, hizo referencia el cura, esta vez un poco mas calmado. El Padre miró hacia el techo de la iglesia, como buscando misericordia para los pobres infelices de su rebaño, exclamó un ave Maria y gesticuló la crucifixión en su cabeza. Acto siguiente, el cura Santiago se dejó caer de rodillas sobre el altar. Su sotana arrugada y agujerada reflejaba la mayor desolación y tristeza. El viejo en ese momento parecía un santo. Pero, la verdad es que su santidad, si es que alguna vez la tuvo, se había perdido hacia mucho tiempo entre el polvo y calor del llano.
Aun de rodillas, sudado por la exaltación y las voz un poco entre cortada, el Padre nos dijo, la perdición llegó a Neblina, nadie tiene salvación. ¡Me escucharon desgraciados! nadie se salvará del castigo divino de Dios. El Padre, se levanto de súbito como si un poder sobrenatural se apoderara de su viejo cuerpo, y empezó gritar, en sus rostros miserables veo ojos injuriosos, ojos mentirosos, ojos vanidosos, ojos paganos, ojos hipócritas…. ¡Fariseos! Salgan de la casa de mi señor. Una tos seca debido a la agitación en su pecho, evitó que el viejo cura continuara su sermón demencial. Así que el monaguillo, en medio del vocerío de los presentes, lo llevó al confesionario casi muriéndose por la asfixia.
Las personas de la misa, en su mayoría hombres y mujeres, de piel tostada por la abrasión del sol llanero, ya estaban acostumbradas a los ataques de histeria del cura. Entre ellos se hallaba mi compadre y finado Nicasio, compañero inseparable de arpa, cuatro y maracas, es decir mi primo de juergas. Quiso, el destino que Nicasio jugara también su papel en esta trágica historia. El también formó parte de la comitiva monstruosa del viernes. Después de mucho meses, él me comentó, las sensaciones que le produjo las palabras del cura. Nicasio, me dijo, que mientras el Padre daba su sermón, se originó en él un sentimiento de vergüenza, que hacia que bajara la mirada para evitar encontrar la culpa en los ojos de los demás.
Agregó a demás, que los ojos petrificados de las estatuas de la iglesia le provocaron un remordimiento tal, que la sangre debajo de su piel le hervía. Así, de culpable creo que se sentían todos aquel día en la iglesia. Y además compadre, me dijo, presentía que de un momento a otro, el Cristo clavado en la pared, se liberaría de su cruz y caminaría entre nosotros. No diría nada primo, absolutamente nada. Solo un gesto de sus perforadas manos nos sentenciaría a todos al infierno, sin derecho a juicio, sin derecho a nada.
Neblina era uno de los muchos caseríos de estas tierras sofocantes del llano apureño. Donde, como en cualquier pueblucho pequeño, todos se conocen y las noticias viajan tan rápido como la voracidad del fuego que consume la hierva seca. El pequeño caserío solo era atravesado por una calle polvorienta. Donde las casas, cuyas paredes recubiertas de bosta seca de ganado, se arrimaban a un lado y otro de esa única calle. En aquel entonces, solo una iglesia ruinosa, era la indicación de que sus habitantes estaban un poco mas haya de la barbarie. Sin leyes o reglas impuestas por instituciones, nosotros, la gente de Neblina, transcurríamos nuestros días entre el azadón y el arado. La gran mayoría trabajábamos en las pocas haciendas de las familias españolas que se establecieron en tiempos pasados alrededor del caserío.
Nuestro mundo giraba en torno al cultivo de la tierra. Éramos y seguimos siendo hoy campesinos, o mejor dicho, peones de tierras ajenas. Nosotros, los llaneros surgíamos de las entrañas maternas a este mundo de una forma natural. Como el potrillo o ternero, nacíamos abiertamente en las planicies llaneras. Pero, dada nuestra condición de hombres de Dios, existía la intervención por lo general de una partera, vieja y gorda. Anciana que siempre han estado a lo largo de la historia y más en estos pueblos abandonados a su suerte, trayendo al mundo de una forma rudimentaria a los siervos de Dios. Recuerdo que esa digna labor la ejercía la buenaza de Cleotilde. Pero, si creen que la noticia de un nacimiento siempre es un motivo de regocijo y alegría, les relataré los diversos sucesos que desencadenaron una violencia, nunca antes vista en el caserío Neblina. Eventos que llevaron la maldición a mi gente y la ruina a mi alma.
Era viernes, me encontraba sentado en una cerca de un potrero en la afueras del caserío, mirando en la lejanía de la llanura la soledad y nostalgia por el desplante de Magdalena. En ese momento, el sol ya dada indicio de querer descansar sobre el horizonte infinito del llano. Estaba de un rojizo naranja que predecía quizás, que esa noche la tierra se empañaría de sangre. Y es que en el instante en que la tierra se tragaba la mitad del sol, escuche en la inmensidad de la sabana unos gritos desesperados y desgarradores. La intranquilidad y el nerviosismo se apropiaron de mí, y también se sumergieron en las profundidades del llano. Los chigüires en estampida huían hacia el sol muriente. Los millares de garzas blancas dormitadas en las redes de manglares, de las orillas del río Apure, alzaron el vuelo con graznidos que intentaban opacar los abrumadores gritos que el viento llevaba consigo. ¿Que eran estos gritos tan perturbadores? ¿De donde provenían estos lamentos?
Corrí hacia el pueblo, pensando solo en Magdalena, pues seguro ella daba a luz en ese momento. Ella ese día concebía la desgracia de todos y la tristeza de mi larga existencia. Al llegar a la calle del caserío, los desgarradores gritos procedían de una de esas arrimadas casas hechas con cañabrava. Entré desesperado en la casucha. Y allí estaba ella con el enorme vientre a punto de reventarle. Por Dios, apenas contaba con catorce años. Una llanera descubriéndose entre los primeros signos de la pubertad. Y ahora, de una forma abrupta y precoz descubriendo la maternidad. Una niña obligada por la impunidad y el salvajismo del hombre a la concesión prematura.
Cuando la vi, en medio de aquellas mujeres que la ayudaban en su labor de parto, estaba mas hermosa que nunca, resaltaba entre todas como una orquídea en medio de los pantanales verdosos del llano. Pero, lo que nadie sospechó fue que tanta belleza seria la fatalidad de ella y de nosotros. Allí, a la luz del ocaso y una vela de cebo alumbrando el rancho, estaba Cleotilde, la vieja partera del caserío, gritando y de rodillas entre las piernas temblorosas de la niña Magdalena. Puje! puje! puje Mija! Instigaba Cleotilde, y Magdalena con la frente arrugada y los ojos tensamente apretados, exprimiendo lagrimas dolorosas, decía, entre gritos que desgarraban su garganta, Ay mi madre, no puedo, no puedo señora Cleo, me duele, me duele mucho. Recuerdo que yo me encontraba desesperado y nervioso por cuanto sufría, al traer aquel niño fruto de la crueldad.
Magdalena se esforzaba por seguir las indicaciones expertas de la improvisada obstetra, que en intervalos de tiempo ejercía presión hacia el ombligo del enorme vientre, para así ayudar al alumbramiento, que se tornaba complicado. Entre gritos y sangre la matrona repetía, vamos niña Magdalena usted puede, ya viene, ya viene, un poco mas, un poco mas, puje, puje con mas fuerza. Y las mujeres que se encontraban atestiguando el acontecimiento que ya habían pasado por la experiencia, la mayoría cinco y hasta una docena de veces, gritaban las misma palabras de Cleotilde. Cuando la luna llena brindaba sus usurpados y delicados rayos sobre las casas y la penumbra en la casucha alumbraba el rostro agotado del la niña, esta emitió el ultimo grito, tan poderoso que expulsó a la intrusa que moraba su vientre. Una niña nacía de otra niña. Cleotilte se acerco a mí, con aires de preocupación y me dijo, Casimiro por nada del mundo dejes sola a Magdalena. Ella se encuentra muy débil. Tiene un fuerte sangrado. Hijo, probablemente no sobreviva. El mundo, en ese momento, se me desmoronó en pedazos y se me atragantó en el pecho. No imaginaba la idea de vivir sin Magdalena.
Los testigos rodearon a la criatura recién nacida, escudriñándola con ojos airados. Intentaban descubrir en ella, al desgraciado que tuvo la osadía de abusar de Magdalena. Y poner fin de esta forma, a casi nueve meses de incertidumbre, porque Magdalena en su trauma no quería revelar quien la despojó de su inocencia. Pero, la diminuta cara de la recién nacida no reflejaba ningún parentesco paterno conocido. Desolados porque al parecer seria más difícil descubrir quien fue el infame, pensamos que jamás la verdad se conocería. Pero, la desdicha duro poco, porque la infanta dejo de llorar y abrió sus ojos. Era los ojos azules más intensos que haya visto. La niña nos miraba a todos como diciendo, ahora infelices reconocen al ser que me engendró. Reconocimos in so facto aquellos ojos azules. Y todos concluimos que fue Don Alejandro. La cólera evaporó la sensatez y la calma de aquellas personas, sus espíritus clamaban por venganza, el mío también, pero mi preocupación, antes que nada era Magdalena. Pronto, el nombre del culpable invadió la calle y entro en las miserables casuchas, saliendo de ellas con machetes, picos, palos y antorchas en mano. La calle se llenó de una horda de centenares de campesinos, hombres y mujeres enardecidos, que gritaban al viento y la luna de la noche llanera, muerte a Don Alejandro, muerte al…….
Don Alejandro era dueño de grandes extensiones de tierra. Donde trabajamos la gran mayoría de las personas de Neblina. Era una persona déspota y confieso que al pueblo le desagradaba en demasía. Pero, Laborábamos en sus tierras por necesidad.
Lo que paso esa noche en la hacienda de Don Alejandro me la relató Nicasio. Me dijo que el verdugo era tan grande que casi todo el pueblo formaba parte de él. Cuando llegaron a la hacienda de Don Alejandro, como era su costumbre, estaba sentado apaciblemente en su mecedora disfrutando de la noche fresca del llano. Compadre, me dijo Nicasio, el hombre se puso de pie con la escopeta en la mano en cuanto nos vio llegar a su hacienda. Yo tuve la desgracia de haber cruzado las últimas palabras con él. Creo compadre, que Don Alejandro nunca se le pasó por la mente que esa noche moriría, y menos de esa forma tan horrible.
El hombre muy sereno me pregunto, ¿Qué esta pasando Nicasio? ¿Porque vienen a mi casa todos ustedes? ¿Paso algo en Neblina? Y yo compadre, le respondí, pasa desgraciado, que usted debe encomendarse a sus santos, porque venimos a matarlo. Pasa que hemos venido a limpiar con su sangre la honra de la niña Magdalena. Pasa que le llego la hora y morirá como un perro. Casimiro, el hombre me miró desconcertado, nos dijo, así que ustedes campesinos piensan que yo viole a esa niña. ¿Como pueden levantar tal mentira sobre mi? ¿Es que acaso tienen alguna prueba de que yo fui? Yo no fui Nicasio, por mi madre que yo no abuse de la mujer de la que hablan. A lo cual le respondí, no lo niegue más Don Alejandro y váyase de este mundo siendo un hombre. No sea un cobarde y enfrente la muerte con la verdad. Don Alejandro un hombre por mas malo que sea, siempre debe saber por que esta muriendo, y le digo, que haya en una choza, esta una mujer desangrándose por su culpa, y parió una niña con sus ojos. ¡Eso no es prueba suficiente!
No tengo palabras para expresar el espanto dibujado en el rostro de ese pobre hombre cuando vio que la horda se le iba encima. El hombre disparo su escopeta, matando en el acto a Cleotilde, Artemio y Jesús. Las balas no amedrentaron al resto. El hombre Intento dispara nuevamente su arma, pero el peso de nuestros machetes llovió sobre su cuerpo. Compadre, es verdaderamente horrible que un hombre muera de esa forma. Pero creo que nosotros estábamos poseídos por algunos demonios esa noche. Que no contentos con haberle dado muerte al pobre Don Alejandro. Lo descuartizamos y prendimos fuego a la hacienda.
Nicasio, esa misma noche, entró en el rancho donde me encontraba junto a Magdalena. Ella estaba delirando con una fiebre espantosa que la palidez de la muerte aparecía en su rostro. Quise estar en su lugar. Recuerdo que mi compadre me dijo, que no me preocupara que el culpable de esta tragedia acababa de irse al infierno. Que Don Alejandro, no vería la luz del sol por la mañana. En ese momento, quise haber matado yo, a ese gallego con mis propias manos. Pero el amor hacia Magdalena me retuvo a su lado.
Creo que no he dicho aun que Magdalena y yo nos íbamos a casar. Ese día todo estaba saliendo mal, el cura no llegaba y la demora de Magdalena me tenía desconcertado. Hasta el punto que no apareció a la hora de nuestra boda. Horas antes, me había confesado que estaba feliz por que iba a casarse con el hombre que amaba. Pero, nunca llego. Le dije al Padre Santiago, que mandara al monaguillo a casa de Magdalena. El muchacho, al rato, regreso con las manos vacía. Salí de la iglesia a buscarla y el pueblo me ayudo, pero nada. Dos horas más tarde, Magdalena apareció en una procesión solitaria por la calle, con el vestido de bodas desgarrado, su cuerpo maltratado y en completo estado de shock. Nunca más fue la misma.
Nicasio se fue al rato. Dejándome solo con Magdalena, que cada minuto que pasaba se alejaba más de esta vida y de mí. Mi compadre se encontraba con los nervios a flor de piel. Las manos le temblaban incontrolablemente. Se hallaba perturbado por haber matado a un hombre a sangre fría. Y yo me sentía impotente de no poder hacer mas por mi Magdalena, que el solo estar cambiándole la compresa de agua fría de la frente. Al parecer, Cuando estamos a punto de morir, por breves momentos, tenemos la mayor lucidez en nuestras mentes. Las últimas líneas de su voz, no las plasmaré en estas memorias. Las guardo en mi corazón con el mayor recelo. Debo decir, que ella, se despidió de mí. Pero, antes de su partida al reino de los cielos. Me confesó que no había sido Don Alejandro el que la ultrajó.
Entonces, estuve ese domingo en la iglesia porque el verdadero culpable se resguardaba en esas cuatro paredes sagradas, disfrazado de inocencia. La algarabía de las personas y la tos del padre en el confesionario retumbaban en mis oídos. No aguante más y saque el machete que imploraba justicia. Me dirigí hacia el altar, y desde allí, le grite a los presentes, silencio carajo! Ya no siga dándose golpes de pecho por lo que no puede remediarse. El pobre de Don Alejandro no debió morir. El era inocente, así me lo ha confesado Magdalena antes de morir. Todos se revolvieron en las sillas.
¡Cállense! Mataron a un hombre inocente. Y el verdadero culpable todavía esta entre nosotros, y lo vengo a matar. La gente se miraba las caras los uno a los otros, sin poder creerlo todavía. Les dije, tranquilos señores que no es ninguno de ustedes. Es el desgraciado que se oculta atrás de una sotana. No recordaron que también tiene los ojos azules. El verdadero hipócrita de esta tragedia se escuda en la religión para caer muy bajo. Mi pecho se envalentonó gritando, Padre Santiago salga de allí, soy Casimiro Páez y lo vine a matar. Y le aseguro que no hay Dios en los cielos que lo salve hoy.
El cura Salio del confesionario asfixiándose aun más, sabiendo que no tenía escapatoria. La única salida entre su salvación y la muerte estaba custodiada por el gentío en la iglesia. Ese día de mi boda, Magdalena me dijo, que se vería con usted para confesarse. Y usted desgraciado recuerdo que llego tarde. Que tiene que decir al respecto. El padre Santiago, miró a la audiencia un rato y luego a mí, y gritándome, dijo, yo si lo hice y no me arrepiento. Este es un pueblo perdido, la gracia de Dios no vive con vosotros. Sos unos animales. Los maldigo a todos. Púdranse eternamente en este miserable pueblo. Y a ti, Casimiro Páez te excomulgo por el resto de tus días. Me acerque lo bastante al Padre, y le dije al oído, yo soy Casimiro Páez y puedo vivir con eso. Mi machete se reflejó en su espantado rostro y descansó en su cuello.
(*) Estudiante de Ingeniería Eléctrica.
Universalia nº 26