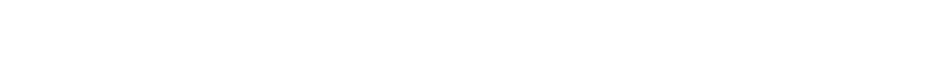Ganador del concurso de cuento – 2do lugar
Manuel Nazoa(*)
A Natalia
Justo en la curva estaba la casa blanca. Justo donde parecía terminar la calle, como coronándola con sus columnas blancas y sus árboles verdes y descuidadamente frondosos. Pero la calle doblaba y seguía; puede ser que ya fuese otra calle.
Abriste la puerta sin yo haber anunciado mi llegada. Vestías una vaporosa blusa blanca, suficientemente transparente para adivinar tu piel y suficientemente opaca para hacer el ejercicio erótico de imaginármela. Me sonreíste; yo no esperaba encontrarte, ni a ti ni a nadie, y sin embargo todo tenía sentido.
Con la mirada me invitaste a pasar y crucé el espacio entre las columnas y pasé. Sé que hice el estúpido intento de rozarte, de sentir tu aroma al caminar frente a ti. No lo logré pero tú supiste que lo intenté estúpidamente.
El día, el amarillo, el verde, el blanco: afuera. Adentro: el arcoíris y la oscuridad. Tantas bibliotecas como sólo en sueños podría encontrar en una casa… pero en sueños de esos que te dejan un sinsabor pues ningún libro había en ellas. Sólo infinidad de botellas redondas y transparentes reposaban ahí conteniendo todas las razas de licores y brebajes.
Mis ojos te estudiaron porque los tuyos ya lo habían hecho cuando me sorprendí por la falta de letras y por el exceso de musas. Al trasluz puedo adivinar unos senos firmes y medianos, con forma de tacita china de té, y puedo imaginar la piel suave, los pezones pequeños y la aureola rosada, un poco oscura tal vez.
Caminaste, abriendo puertas a nuevos salones cubiertos de esas enigmáticas botellas. Paraste, dándote vuelta para encararme, porque yo te había seguido, como diciéndome que del otro lado de esa puerta doble no tendría que imaginar ni adivinar: sólo sentir. Sonreíste, dando paso de nuevo a los colores definidos por la luz.
Mis ojos se acostumbraron rápidamente, como si hubiesen vuelto a la realidad. Me ofreciste algo rubio en un vaso pequeño, sin hielo. A decir verdad el género era un poco pelirrojo y muy fuerte.
Al primer trago aparecieron las arañas derrochando luz. Paulatinamente los arabescos en la alfombra y las paredes blancas sin botellas. Súbitamente un piano imponente sólo por ser la única cosa grande de aquel salón. Tu cabello corto pasó a mi lado seguido por tu blusa y tu pantalón. Yo detrás de toda esa procesión. Te sentaste frente al teclado y yo a tu lado dándole la espalda. Tocaste una nota y yo puse una mano en el hueco que hace tu espalda justo al medio.
Y como si algún alma oscura se hubiese apoderado de tu blanco cuerpo, comenzaste a tocar un jazz que olía negros recogiendo algodón con aliento a bourbon. Me maravillé de tu frío rostro y de tus apasionados dedos. Veías el teclado como quien toca a Rachma o a Listz pero lo tocabas como el maestro que veía a Ellington como aprendiz y al que éste veía como maestro.
Mi mano escapó de tu espalda queriendo esconderse en otros lugares de tu cuerpo. Pero tu cuerpo ya no te pertenecía: eras jazz, eras piano, eras licor, eras infinitas botellas, eras una blusa clara y fresca y una sonrisa en una casa muy grande, muy blanca, derruída y abandonada al final de dos calles y al comienzo de ninguna.
La Pareja
Ahí está ella. A esta hora siempre sale, puntual, como si supiera que yo la espero aquí sentado y que la amo desde mi silencio.
Ahí está él. Sentado siempre en la otra acera, frente al edificio, como esperándome, como si supiera que lo amo sin atreverme a decirle nada.
Éste es el mejor sitio para verla salir. Baja las escaleras y echa un vistazo hacia aquí, sonríe como si fuese conmigo. Yo sí le sonrío a ella y levanto mi mano, tímidamente, como para saludarle.
Luego de bajar las escaleras me gusta mirarlo otra vez. Estoy más cerca de él de lo que nunca estaré y sonrío por mi timidez. Él también sonríe, como si supiera lo que pienso. Levanta su mano con un poco de torpeza pero yo no me atrevo a tanto.
Es entonces cuando me levanto/siento para esperarla/esperarlo. Yo sé que ella/él ni sabe que existo y todas las tardes, cuando llega el/la que supongo ha de ser su esposo/esposa, su cara de felicidad me dice que no debo hacerme notar porque ellos son una pareja afortunada.
Los bolsillos de Augusto
Augusto era un escritor tímido. Si se molestaba, si amaba, si se alegraba, si se entristecía, nada decía. Todo lo escribía con un bolígrafo que parecía parte de su mano en pequeños papelitos que siempre cargaba. Luego tomaba esos papelitos y cuidadosamente los doblaba y los guardaba en un bolsillo de su chaqueta o de su pantalón. Ahí eran olvidados o lavados.
Ocurrió que Augusto se enamoró como nunca y comenzó a escribir cada beso que deseaba de ella hasta que decidió no escribirlos más sino hablar con ella y expresar oralmente sus sentimientos.
La citó y comenzaron a hablar. En cierto momento, a punto estuvo de sacar sus papelitos para escribir pero se aguantó y comenzó a doblarse a sí mismo y a meterse en sus bolsillos. Cuando se dio cuenta de que eso era una gran estupidez se desdobló y le dijo todo lo que sentía.
Ella enmudeció por un momento pero Augusto supo por el brillo de sus ojos que ella lo aceptaría. Al fin ella le dijo que lo quería, pero que al verlo tan retraído pensó que él no la aceptaría. Se inclinaron entonces y se besaron y todos los besos-papelitos que había escrito Augusto se volcaron en sus bolsillos, hinchándolos.
-Había olvidado cómo eran tus besos, Eugenia.
-Yo había olvidado cómo era que me escribieras.
Augusto la tomó entonces y, con mucho cuidado, la dobló y la guardó en un bolsillo.
Señor Cabeza de Papa
A Gabriel Jiménez Emán
Ese día no fue como cualquier otro. En lo absoluto. Desde que me levanté hasta la hora de la cena todo fue muy extraño. Extrañísimo.
Al levantarme sentí como si la noche me hubiese cambiado la cara. Y de hecho, al mirarme al espejo, me dí cuenta de que mi cara estaba más alegre que nunca. Ese iba a ser un día imperturbable. Uno de esos días en los que quieres que todo salga bien para no tener que cambiar la cara. Siempre me ha gustado tener una cara alegre. Me hace sentir bien y sé que hace sentir bien a los demás y eso me hace sentir aún mejor.
Bueno, me lavé los dientes y me fui a comer. Esta vez fue el desayuno quien me hizo cambiar la cara. Puse una cara de satisfacción única. Tenía los mismos ojos alegres y una frente más lisa y unos cachetes un poco más rojos, mi boca esbozaba una sonrisa vaga pero llena de satisfacción.
Después de ese desayuno tan maravilloso fui a tomar un baño. El agua estaba tan fresca que no cambió mucho mi rostro, sólo lo lavó. Así que mi rostro se mantuvo casi intacto salvo por las muecas tan graciosas que uno hace al afeitarse: alzar la nariz, achatar las cejas, estirar los cachetes, agrandar los ojos y arrugar o estirar la barbilla. Menos mal que estas afeitadoras de ahora casi nunca me cortan.
Entré a mi cuarto y volví a verme en el espejo. ¡Qué día tan sabroso va a ser este! Comencé a vestirme y de repente cambié mi rostro: puse los ojos abiertos con la boca abierta también y las cejas muy arqueadas… le faltaba un botón a la camisa que ponía. Pero preferí no pararle bolas al asunto y seguir con mi cara alegre; además, sólo tendría que cambiar de camisa. Terminé de vestirme y me puse un poco de colonia… mmm que bien huele. Volví a poner esa cara de satisfacción de ojos tranquilos y sonrisa vaga. ¡Que bien se siente!
Salí del apartamento con algo de prisa, pues se me ha hecho tarde entre tanto regocijo, pero sin preocupación. Llegué a la puerta del edificio y me dirigí hacia el metro para ir a la oficina. Allí me conseguí con que no había cola para comprar el boleto y luego en el vagón vi que había muchos puestos vacíos. Justo en el momento en el que me senté me entró la duda. ¿Sería un sueño? Entonces bajé un poco los bordes exteriores de mis ojos y la comisura de los labios. Todo mi rostro estaba como derretido, como chorreado.
Lentamente levanté mi mano y pellizqué durísimo… ¡y me dolió! Tanto, además, que tuve que poner los ojos semiaguados, el ceño fruncido, los párpados entrecerrados, los cachetes retraídos y los labios estirados. Pero en seguida cambié el rostro nuevamente por la cara alegre. ¡No era un sueño! ¡Me encanta este día!
Al salir del metro no sucede nada particular… excepto que las escaleras mecánicas que iban siempre bajando ahora iban subiendo. Mas, cuando llegué a la oficina me dan la noticia de que cuatro de mis compañeros estaban enfermos y que el trabajo debíamos repartirlo entre los seis restantes. Yo sólo pensé que no debía ser mucho trabajo para no preocuparme; y en efecto, no era mucho trabajo aunque sí lo suficiente para mantenernos ocupados durante el día.
Ya sentado en mi escritorio cambié la cara un poco, sin darme cuenta y sólo por la concentración que exigía el trabajo extra. Mi rostro estaba serio. Con uno que otro gesto pasajero mientras trabajaba.
A la hora del almuerzo mi cara alegre volvió. Fui a comer a un sitio de comida china cerca de la oficina. ¡No había gente esperando! Este sitio siempre está a reventar de gente y hay que esperar por mesa. Pero no hoy, claro que no. Definitivamente, éste era mi día.
Sin embargo, esperé como 20 minutos sólo para que me dieran la carta. Y al igual que con los otros detalles del día, no dejé que me cambiara la cara. Cuando fue el momento de ordenar pedí uno de esos arroces que tienen de todo, camarones, pollo, cochino, huevo, vegetales y carne. También pedí unas lumpias porque en ese sitio son muy buenas. De tomar pedí una cervecita para celebrar el día.
A pesar de la demora, me sentía bastante a gusto en aquel sitio en ese momento. Así que volví a poner aquella cara de satisfacción de la mañana. Cambié la cara mientras comía: mis ojos se agrandaron, mi boca y mis labios se humedecieron y mi frente se expandió un poco.
Y luego, ¡ahí estaba mi cara de satisfacción de nuevo! Pero esta vez sonreía como si fuese dueño del mundo.
Luego del almuerzo, me dirigí de nuevo a la oficina donde me esperaba una desagradable sorpresa: ¡Coño! Dos más no podrían venir en la tarde, así que sólo quedamos cuatro para hacer el trabajo de diez y por lo visto tendríamos que llevar parte del trabajo a la casa. Puse la cara roja, los ojos que parecen brotados y venosos, los labios arqueados hacia abajo y la frente arrugada como tratando de unir las cejas. ¡Me saca la piedra tener que llevar trabajo a casa! Cara de ladilla infinita.
Me tiré en la silla de mi escritorio mientras trataba de ordenarlo un poco haciendo espacio para los papeles de más. Tenía una sensación extraña en el estómago. Siempre que me arrecho me da acidez. Tenía que calmarme para poder trabajar. Me tomé un par de Alka-Seltzer que estaban en el baño de la oficina y volví a mi escritorio. Mientras trabajaba, mi cara se iba normalizando. Primero fue la frente que estiré un poco, luego la boca que relajé y mis ojos volvieron a su color normal. La concentración volvía a hacer lo suyo imponiéndole seriedad a mi rostro.
Pero el malestar estomacal aumentaba y no me había percatado de ello sino hasta que no pude ignorarlo más: se había vuelto realmente molesto. Entonces volví a arrugar la frente y tensé los cachetes y abrí un poco más la nariz. Cambiaba mi boca constantemente, arrugándola, estirándola, levantando el lado izquierdo del labio superior y mordiéndome el inferior. El trabajo se me hacía insoportable y el sólo hecho de pensar que debía llegar a mi casa a trabajar me lo hacía aún peor.
Al final de la tarde pensaba que habría preferido un día con lo bueno y lo malo bien administrado. Tomé una de las maletas de la oficina para llevarme el papelero ese para la casa. Detesto una maleta. Detesto tener que llevarme el trabajo para mi casa. Detesto este maldito dolor de barriga. Seguro fue la comida china…
Con la cara arrugada, y ojos brotados y rojos, dejé la oficina. Labios secos y resquebrajados, tal vez por la fiebre. En el metro una cola infernal, ¡que calor hacía¡ Y claro, con una sola taquilla los tipos esos se ponen a echar chistes. No aguanté la vaina y me fui hasta la caseta. Es que ¡cómo coño era posible que hubiese una cola del coño como de cincuenta metros y ellos no hacían nada! Arranqué como un energúmeno a pelear con los carazos del metro y ellos calma señor y yo no cedía y seguía armando peo y ellos pero señor calma. Mi cara se tornaba cada vez más y más roja.
Se me acercó una señora a preguntar qué sucedía. Y yo me volteé con mi cara de arrecho para explicarle a la señora lo que sucedía y sin darme cuenta comencé a gritarle y ella me veía asustada. Ella comenzó a señor pero qué le pasa cálmese y ¡qué dolor de mierda! Y yo no me calmaba y lancé la maleta al suelo que le dio en el pie a un niño que llevaba la señora de la mano y que con mi arrechera no había visto. La maleta se abrió y se regaron los papeles, el niño lloraba y la señora me insultaba, el hombre del metro me decía que no habían abierto la taquilla porque la máquina se había dañado y el técnico la estaba reparando mientras me veía con un destornillador en la mano.
Vi al niño y traté de sobarle el piecito pero me gritó y la señora me empujó. La cara se me cayó de la vergüenza y no sabía dónde meterla. Recogí como pude los papeles y salí corriendo de la estación. No podía creer aún lo que había hecho. Me monté en un carrito que me dejaba cerca de mi casa. No dije ni buenas tardes, no hablé con nadie, no pensaba sino en lo que había pasado. Que bolas, lo que hace la arrechera con dolor de barriga.
Me pareció que la gente me miraba de modo raro, como preocupados, pero no me fijé mucho en ellos. Desperté de ese semitrance cuando alguien pidió que lo dejaran al cruzar el elevado y me percaté de que allí debía bajar también. Pagué y bajé sin decir palabra. La gente en la calle seguía mirándome como si hubiesen visto lo ocurrido y esperaban que me pusiera gritar de nuevo. No, no era posible.
Al llegar al apartamento me tiré en el sofá. En un momento recordé todo el trabajo que aún quedaba por hacer y me acordé del desorden de papeles en la maleta. Entonces la abrí para ordenar las cosas antes de comenzar y para ver si faltaba algo.
No faltaba nada pero, traspapelado entre las hojas y las carpetas, estaba mi rostro lleno de vergüenza. Me lo puse y lloré.
(*)Estudiante de Ingeniería Electrónica.
Universalia nº 26