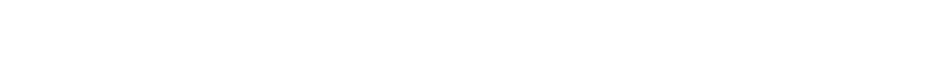Por Br. Jacob Poliwoda, estudiante de Ing. Producción
I. El sol azota con fuerza nuestras espaldas, como agujas punzantes y afiladas; la mezcla del agua salada y el sudor que cubren nuestros cuerpos sólo sirven de abrasantes sobre nuestras carnes expuestas. La tormenta de anoche aún retumba en mis oídos y el golpe constante del mar sobre el casco de nuestra embarcación, sólo empeora el despiadado martillar de mis tímpanos. Los hombres están cansados y más de uno me ha confesado el deseo de abandonar su puesto para descansar, aunque sea unos momentos, en las profundidades de la bestia que parece oponerse a todos nuestros esfuerzos por domarla.
La barca, que ahora ondea sus velas blancas como símbolo triunfal bajo el firmamento despejado, parece atribuirse a sí misma, toda la audacia y fortaleza que le valió la victoria y de la cual se jacta ante el mar traicionero. Cualquiera diría que la locura ha subido a mi cabeza, pero aquí, en medio de la nada, hasta el viento parece burlarse de nosotros los marineros, pues su agraciado vaivén parece haber escogido bañar, única y celosamente, las velas de la agrandada bestia. Mientras, nosotros sobre la cubierta, despojados, inexplicablemente, de la rica brisa atlántica, sólo nos queda envidiar la refrescante suerte de los mástiles y confortarnos con el repentino salpicar de una que otra ola enfurecida; vestigio de aquel bravo océano que anoche azotó nuestro pequeño trozo de tierra sobre el mar.
II.
De la proa de la embarcación, ha surgido el Capitán. Sus ojos claros parpadean y luego se cierran mezquinamente, alternándose entre una acción y la otra, traicionando la corta siesta que ahora contrasta con el brillar del sol. Visiblemente, está enojado por haberse permitido unos minutos de sueño. De tez rojiza y curada por los varios años de navegación, el Capitán, Don Manuel, nunca había acostumbrado a dejarse llevar por el sueño ocioso; aquél tipo de lujos y suntuosidades que en el mar, no tienen cabida. “Dormir es para reyes y siervos, por igual, sobre la tierra,” nos suele decir, “mas en el mar, ni peces ni marineros lo pueden conciliar”. “No hay día más perdido, que el que se pasa dormido”. En realidad, somos pocos los que compartimos este parecer, pero no deja de ser cierto que este viaje ha sido particularmente violento, y pocas han sido las horas que el mar nos ha concedido para la desocupación o el sueño.
Hoy, la sospechosa calma del océano ha traído al Capitán la oportunidad de dirigirse a toda la tripulación. Según se dirige, con paso ligero pero decidido, hacia el balcón del puente, Don Manuel vocifera la orden: “¡Todos al balcón!”.
Subiendo las escaleras hacia la popa, Don Manuel se ve recibido por los sacerdotes que acompañan la expedición, en nombre de la Iglesia y la Santa Inquisición. Vestidos en su usual túnica marrón, ajustada a nivel de la cintura por un cordón blanco, los monjes inclinan ligeramente sus rostros ante la presencia del Capitán del navío, en señal de respeto y saludo.
III.
Aún los árboles perfumaban las calles de Córdoba, mientras los últimos días de primavera se retiraban. La abrumadora fragancia de los montes al norte, hacía juego con el revoloteo incesante de las alondras en las copas de los árboles florecidos. En la plaza central de la ciudad se oían las voces tumultuosas del conglomerado populacho; las campanas de la iglesia marcaban el mediodía y la, ahora diáfana locución, se perdía entre la muchedumbre agitada. En el centro de la plaza, imponente y temeraria como siempre, se erigía la columna de acacia plácidamente rodeada por paja, ramas secas y madera.
Cada día, para mí sorpresa, los cordobeses recorrían la plaza, embobados por la mercancía dispuesta bajo toldos destartalados, acostumbrados e inmutados, ante la presencia de la columna inflamable: la hoguera. Aquél día de primavera, sin embargo, la mercancía pareció haber perdido su atractivo, pues todos los ojos se centraban en la gran fogata y especialmente, en el hombre de negro que acompañaba al arreglo mortuorio.
Pocos conocían el rostro del temible sujeto, pues éste siempre trabajaba cubierto por el apéndice encapuchado de su negra túnica harapienta. El llamado verdugo se aseguraba siempre de que la hoguera estuviese preparada para su víctima; minuciosa y celosamente, la armaba todas las noches que sucedían a una ejecución. Habían quienes rumoraban que su rostro permanecía enmascarado mientras armaba la fogata, aún bajo la protección de la lúgubre penumbra de las estrellas y la luna.
Mi madre siempre se burlaba de tal charlatanería; aseguraba, entre carcajadas, que nadie se aventuraría a la plaza a tales horas de la noche, y menos aún para husmear en los quehaceres del verdugo que acechaba entre los escombros de la recién usada hoguera; tan sólo para corroborar si cubría su rostro o no. Quizás tenga razón, eso no lo sé yo; pero hay algo que sé, como todos en esta ciudad: nunca se supo quién encendía la hoguera durante las ejecuciones de la Santa Inquisición en Córdoba y menos quién la reconstruía o quién retiraba los restos del desgraciado condenado.
La presencia del pavoroso varón indicaba muchas cosas para la multitud. En principio, indicaba la obvia cercanía de una ejecución, pero ante todo, indicaba que alguien de entre los nuevos cristianos, quizás alguno de nuestros vecinos, andaba judaizando.
En mi juventud poco entendía el, aparentemente, intrínseco interés que llenaba a los españoles de curiosidad y fijación; tan macabro escenario sólo podía ser atractivo al morboso y depravado. Sin embargo, aunque nadie que yo conociera podía caer bajo tal calificación, todos, sin excepción, parecían aglutinarse frente a los límites imaginarios que trazaban las llamas vivas, para ver el inefable espectáculo.
Sin hallar palabras que puedan justificar tal actitud, he conciliado, a beneficio de mi salud mental, que el interés de las gentes se limitaba a la curiosidad y al temor; a la curiosidad de saber quién judaizó, y al temor de que mostrar desinterés o ausentarse de los ‘Autos de Fe’, pudiesen levantar sospechas, o iniciar investigaciones, de su proceder religioso.
Sobre el altar, dos tronos se acomodaban y vigilaban, aún sin sus ocupantes, la conglomerada multitud. Un sitial estaba destinado al obispo local y el otro, a algún funcionario público que venía en nombre de los Reyes Católicos. Su obligación: redimir a la Iglesia de la penosa faena de matar a los condenados. La Religión nunca mancharía sus manos de sangre.
Como de costumbre, el inaudito silencio de la multitud anunciaba la llegada del obispo de la ciudad. Al frente de la columna, el abanderado alzaba la insigne frase “Justitia et Misericordia”, seguido del resto de las autoridades locales y religiosas y finalmente, los inculpados.
Ya podía comenzar a escuchar los murmullos de la población, señal inequívoca de que los condenados se acercaban. Después de varios días encarcelados, interrogados y torturados, los penitentes salían para escuchar su veredicto y cumplir su sentencia. Inexplicablemente, los muertos durante las torturas también salieron a la procesión, en ataúd. Por alguna razón, la Iglesia insiste que aún ellos deben ser enjuiciados y sus veredictos ejecutados.
Con paso lento y debilitado, los condenados avanzaban descalzos, haciendo mano de varas de cera amarilla. Mi madre siempre decía: “no son los reos los que cargan las varas, son las varas las que aguantan toda esa masa desvanecida de humanidad desalmada”.
Frente a la hoguera, ya se acomodaban las autoridades más cercanas al Obispo por orden de importancia. Éll sentado y el resto de pie, los monjes engalanaban el altar con un aire de solemnidad y temor. Vestidos en su usual túnica marrón, ajustada a nivel de la cintura por un cordón blanco, los monjes inclinaban ligeramente sus rostros ante la presencia del Obispo Inquisidor General; en señal de respeto y saludo.
IV.
Regresando el mismo saludo, el Capitán Don Manuel retribuyó la cordialidad a los monjes del navío y luego dirigió su mirada hacia la tripulación. Por algún momento, juraría haber visto yo, en su rostro, el destello de disgusto y desconfianza; como si sólo fuera aquello lo que los sacerdotes le inspiraran. Sin embargo, jurar sería un grave pecado, pues nada puede asegurar lo que vi, ahora que su expresión sólo refleja desafío y confianza.
“Al atardecer,” - comenzó el Capitán, dejando que sus primeras palabras recorrieran los confines de la barca y aplacaran los últimos murmullos, - “la cubierta del navío se dispondrá a los servicios de los inefables marineros que forman parte de esta tripulación.”
Sin poder acabar, Don Manuel, de decir su última palabra, los murmullos de los marineros cortaban el silencio con una mezcla de alegría y disgusto.
“¡Insólito!” – se escuchó a lo lejos.
“¡Viva el Capitán!” – vociferaron a mi alrededor.
“Debo recordaros”, insistió Don Manuel hasta que el viento recuperó el protagonismo acústico, “que todos vosotros salisteis de España por mi intervención, que todos vosotros fuisteis reos de la Santa Inquisición y que todos vosotros estabais condenados a morir en la hoguera.”
Hasta el océano parecía tomarse la acusación a pecho, pues ni el salpicar de su oleaje entonaba el monótono concierto de alta mar.
Era cierto, todos en la nave huían de la Iglesia; huían de España. Todos fueron sacados de las cárceles con el pretexto de que conformarían una tripulación que se dirigía a tierras inexploradas, salvajes y rara vez visitadas. No había marinero serio que se aventurara a emprender semejante viaje perturbado. Los únicos seres capaces y disponibles, eran los millares de inculpados encarcelados por la Inquisición, en espera de ser torturados y luego quemados. Para la Corona, esto ya era un proceso tedioso, pesado y costoso; resultaba cómodo deshacerse de la escoria social mandándola a la alta mar. Y es que al fin y al cabo, España sólo podía ganar o ganar: o los reos tomaban más tierras en el Nuevo Mundo a nombre de la Corona, o morían en el intento.
Los monjes por su parte, no podían esconder su desagrado; pero poco se podía hacer. Ciertamente la mayoría de la embarcación estaba con el Capitán, de tal suerte que en este trozo de España, la Iglesia había perdido su poder con tan solo un discurso.
Esa noche el colectivo inefable se reunía sobre la cubierta de la barca. La ceremonia daba comienzo, el sol se ocultaba, los asistentes vestían de blanco. El ayuno comenzaba y los primeros vientos de otoño ya soplaban entre la muchedumbre. El Capitán había decretado un día de descanso: la nave permanecería en su lugar hasta el anochecer siguiente y nadie alzaría una vela, fregaría un tablón de la cubierta o rotaría un grado el timón. Un aire de solemnidad se posaba sobre la congregación mientras el cielo despejado, rayado por nubes dispersas como tinta sobre lienzo, prometía una velada tranquila. El espectro de colores: rojizos y naranjas, fucsias y azulejos, típicos de un atardecer sobre el mar, nos envolvían con especial ternura, evocación de las costas españolas; desterrado hogar.
La congregación ya entonaba las primeras palabras:
“Kal nidré…”
Las olas se unían al ritmo solemne:
“…veesaré…”
La barca marcaba los tiempos con su vaivén:
“…Ushbué vajaramé.”
En un arameo perfecto, los inefables se despojaban de sus promesas falsas, se disculpaban por juramentos vanos y rituales profanos, abrían la ceremonia expiando su identidad doble; no ante la Iglesia, no ante la Inquisición. Nadie excepto los congregados sabían de su significado. Los inefables se burlaban de sus sentenciadores: los monjes escuchaban sin entender palabra alguna. La grave rogativa fue compuesta por antepasados españoles igualmente discriminados e igualmente obligados a la conversión; los padres de los congregados, los antiguos que pasaron la tradición hebraica en secreto: generación tras generación. La plegaria ya se regaba por todo el mundo judío. Millares de desterrados y conversos forzosos negaban la nueva fe que habían tomado, una vez cada año en el día más sagrado. El Nuevo Mundo no sería la excepción: también conocería esta oración.
V.
El aire de la plaza adquiría tensión progresiva a medida que los reos se detenían frente a la muchedumbre; como si ovinos esperaran su turno al matarife. Mientras contemplaba la escena, imágenes repetidas del ayer jugaban en mi mente, cual cicatriz reabierta: ¿esto es realidad?, ¿esto es un recuerdo? Ahí están papá y mamá. Sólo hacen diez años. La brisa soplaba en la misma dirección, las aves entonaban el mismo canto de suspenso, la fragancia primaveral ya parecía mezclarse con el hedor de carne humana quemada (aunque en realidad, nadie había sido sentenciado); hasta dejé de distinguir entre el eco de las campanas y el eco de ellas en mi memoria.
Pero la misión debía cumplirse; el Obispo debía ser detenido. Salí de mi letargo y me dirigí, sin mirar atrás, directamente hacia él.
VI.
Bien había entrado la noche cuando todos los marineros se hallaban confinados en sus literas. Mientras cruzaba la cubierta vacía, aún sentía bajo mis pies descalzos, los tablones impregnados de amargas lágrimas derramadas por aquéllos que al fin podían entonar a viva voz el “Kal Nidre”; sin temor a que nadie los escuchara y delatara. Es cierto, la cubierta de una nave siempre está húmeda, pero ésta no era la primera noche que me tocaba cruzarla y cualquiera en mí lugar creería lo que digo: esta noche no se sentía igual.
Encubierto por las nubes que revestían los rayos de la luna, me dirigí sigilosamente a la alcoba principal del Capitán, Don Manuel. En estas visitas secretas no podía dejar de verme como aquél temible verdugo: cauteloso y rápido, encapuchado y harapiento, diligentemente enrumbado hacia una tarea que nadie debía conocer. Eso sí, me recordaba a cada paso, hay una diferencia entre él y yo: mis causas son justas, las de él son cuestionables.
Es cierto, huir de marineros dormidos puede parecer que mis causas tampoco son de buen proceder; pero la realidad es otra. Nadie debe saber de los lazos existentes entre el Capitán y yo. Además de ser su sobrino, siempre he sido el informante de confianza en todos sus viajes: siempre le hago saber de las tramas de marineros disgustados, sus planes de rebelión, los rumores de cubierta, los comentarios entre los monjes emisarios y sus prédicas ante marineros devotos. Numerosos motines han sido evitados y aplacados gracias a mis reportes.
Una tenue luz se deslizaba bajo la puerta de la alcoba. Debe estar despierto esperando que aparezca, dije hacia adentro. Suavemente toqué la puerta y entré bajo su orden: “Entrad.”
Absorto en sus pensamientos y sentado en la sencilla cama que hacía juego con el macizo mesón de madera, el Capitán miraba fijamente un punto en el suelo de la alcoba. Ahora hablar no parecía ser lo más adecuado.
Acercándome a Don Manuel, noté el objeto causante del silencio y la fijación. Hacia la cabecera de la cama, sobre la desinflada almohada, estaba la carta que había causado tanta aventura; la carta que había iniciado toda aquélla misión de salvar vidas. Decenas de lágrimas empañaban el desgastado manuscrito y las palabras ya comenzaban a confundirse por la tinta corrida. Yo sabía que el capitán la leía todas las noches. La letra era inconfundible: era la de Don Alberto, su padre, mi abuelo. Tomé cuidadosamente las hojas entre mis manos: ¿cómo olvidarlo?, eran dos.
El capitán seguía absorto en sus pensamientos y como el silencio ya amenazaba con hacer de mi visita algo inútil, remedié que había tiempo suficiente como para leer la hoja de la carta que estaba frente a mí. Habían síntomas de apuro en el manuscrito, pero a juzgar por la belleza de la escritura, era evidente la importancia que Don Alberto le había dado al único rastro de conexión entre él y su hijo.
es porque así lo ha querido el Señor.
Recuerda, el Todopoderoso provee y responde, pero cuando dicta juicio, así es Su voluntad y a nosotros sólo nos queda callar, aceptar y agradecer.
Sigue la fe que le dio gloria a España y no apagues la llama de tu herencia.
Respeta a tus protectores y sé humilde en todos tus caminos. Nunca olvides de dónde vienes y a dónde vas; del polvo de la tierra al polvo de la tierra.
Hazte un gran hombre para que lideres pueblos, salves oprimidos y traigas luz a nuestra España querida.
Que el Todopoderoso te colme de bendiciones y que propicie nuestra reunión en paz,
Tu padre,
Don Alberto Berenguer.
“¿A qué viniste José?” demandó el Capitán.
De un sobresalto, Don Manuel me sorprendió mientras me disponía a leer la otra hoja de la carta.
“Señor, he venido a reportarle los ánimos entre los marineros, después de los recientes eventos.”
VII.
Vestido a la usanza de la orden religiosa, mi disfraz encubría mi identidad y la guardia inquisitoria dispuesta en toda la plaza, jamás sospechó de mis intenciones. Pasé frente a la fila de monjes, como si algo me urgiera; a paso rápido y ligero. Lo que llevaba en mano sólo perpetuaba la idea de que venía a informarle algo al Obispo; un documento nada más. Ahí estaba: plácidamente sentado, con aire seguro y resoluto. Si tan solo supiera lo que acaecería sobre su vida en ese momento.
Al llegar a su presencia, me incliné respetuosamente, tomé su mano y la besé. Aprovechando la posición, me acerqué a su oído y con voz clara susurré sobre el silencio que ya detectaba mi presencia: “Don Manuel, os entrego la parte que faltaba.”
Nadie lo había llamado por su primer nombre desde que tomó la ordenanza religiosa. Sus ojos eran un destellar de sorpresa y enojo, cual dijera: ¿cómo te atreves?
Pero el tiempo no le bastó para reprenderme y el documento ya estaba en sus manos. Su mirada reconocía la cursiva y las lágrimas ya se reflejaban en su semblante transformado.
Córdoba, 1536
Hijo mío,
¿Dónde quedarán mis enseñanzas cuando ya no esté?
¿Seguirán impregnadas en tu corazón?
¿Las borrará el tiempo?
No sé cuándo leerás esto y lo más probable, ya no viva para volverte a ver. Hoy te dejo con el corazón hecho pedazos y el alma sin aliento; pero las circunstancias me obligan a abandonarte, a dejarte.
Son circunstancias difíciles de narrar en tan poco tiempo, pero no te lo puedo ocultar: la Iglesia nos descubrió, nos persigue y por eso huimos de España. Sí hijo mío, somos judíos.
Generaciones atrás vinieron nuestros antepasados a ésta tierra de gracia: fundamos Córdoba, fundamos Toledo. La Jerusalén de España, de los exiliados. ¿Quién recuerda la España de Oro, la de filósofos ilustres?
Acurrucada nuestra ciudad junto a las ricas aguas del Guadalquivir, Córdoba era una joya entre alhajas. Las calles perfumadas se mezclaban con el alegre pasear de las gentes; moros, judíos y cristianos viviendo juntos en una misma ciudad.
Ésa era la España de mis abuelos; yo a penas la conocí. Desde que aquello desapareció, hemos vivido como judíos ocultos y moros declarados; como judíos ocultos y cristianos declarados. Pero el juego no podía durar demasiado y finalmente nos descubrieron.
Hemos luchado cada día para mantener la llama de nuestros ancestros encendida. Hemos arriesgado nuestras vidas en repetidas ocasiones. Hemos cambiado nuestros nombres, mudado nuestros oficios, trasladado nuestros hogares. Hemos guardado el judaísmo en secreto mientras profesamos en alto el cristianismo; proclamamos a escondidas la unicidad de D-os, mientras vociferamos nuestro apego a la Trinidad; comemos panes ácimos en los sótanos, mientras digerimos la “carne de Jesús” en la catedral; cuidamos el Sábado escondidos bajo la mesa, mientras asistimos a misa todos los Domingos.
Hoy me enrumbo a las Tierras Bajas del norte para “judaizar” sin miedo; aunque no me deja de temblar la mano cuando pienso que no llegaremos. Si has abierto esta carta, es porque no hemos podido lograrlo.
He arreglado para que estéis en el convento, pues es el lugar más seguro en estos días. Nadie sospechará de ti. Pero nunca olvides Manuel, nuestra simiente y nuestro nombre están ahora en tus manos.
Como ya te he dicho, lucero de mis días, si esta carta ha llegado a tus manos,
VIII.
Rápidamente coloqué la carta sobre la almohada mientras me erguía frente al Capitán.
“Prosigue Juan, pero rápido que no me queda paciencia esta noche”, repuso.
“Señor, hay muchos marineros ésta vez que no comparten sus decisiones. Durante otros viajes no hemos tenido la necesidad de establecer días de descanso ni oraciones extrañas, de tal suerte que las creencias de los reos no entraban en conflicto. Pero esta vez Capitán, los cristianos están disgustados y aunque muchos detestan la Inquisición, son pocos los que desean despojarse de sus ‘Santas Enseñanzas’.”
“Siempre tan alarmista José, pareciese como si la barca se hunde al mismísimo infierno”, aseveró Don Manuel.
“La pura verdad le digo, señor.”
Con aire calmado, el Capitán miró al techo unos minutos, como si pensara, pero no muy profundamente.
“Capitán”, me apresuré a decir, “si me permite decirlo, señor, su actitud general me ha sorprendido en sobremanera.”
“¿A qué te refieres?”, respondió con paciencia.
“Señor, no comprendo cómo piensa usted regresar a España con semejante calumnia sobre su espalda. Podría jurar sin contemplación, por la barba de mi santo padre, que la Inquisición estará asando las brasas de la hoguera en vuestro honor, para recibirlo a penas pise la Madre Patria. Otros viajes a la América han resultado en el ‘escape incontrolado’ de los tripulantes y eso se ha podido cubrir. Pero ¿algo de semejante calaña?, ¿rezos heréticos bajo los colores reales y la absoluta autorización, si no imposición del Capitán? Don Manuel, ¡usted no puede regresar a España!”
“¡José!”, bramó el Capitán, “¿quién os dijo que pienso regresar a España?”, continuó con un tono de obviedad absoluta.
Con la mirada perpleja plasmada sobre mi rostro, el Capitán continuó de inmediato.
“José, las aventuras de ‘extraviar tripulantes’ en el Nuevo Mundo han acabado para mi; viajes tan largos han cobrado su justo precio. Es hora de sentar cabeza. El rey nos envió explícitamente para establecernos en las colonias de América, después de proponérselo yo mismo; por su puesto. Esta vez nosotros seremos los ‘extraviados’, pero oficialmente. He contactado a las comunidades marranas del Nuevo Mundo. Haremos escala en Curaçao y continuaremos nuestro rumbo según dictó el rey.”
Impresionado por la noticia y sin pensarlo demasiado, la nostalgia me invadió de un golpe.
“¿Quiere decir, tío, que no volveré a ver la Costa Ibérica?”, repuse casi susurrando.
“¿Y eso acaso os incomoda?”, preguntó el Capitán.
“Sigue siendo la tierra que nos vio nacer, Don Manuel; la tierra del sol resplandeciente, de antiguas fortalezas morunas, la danza y la guitarra”. Tomé un respiro y continué, “la tierra de nuestros padres; la de las primaveras más…”
“¡La tierra que mató a nuestros padres, José!, ¡la tierra que nos persigue, que nos odia, que nos quema!” tronó el capitán, mientras daba un manotazo sobre la mesa y se levantaba, temblando de rabia.
El candelabro que estaba sobre la mesa sacudía los velones mientras las llamas bailaban, amenazando con apagarse o caerse.
Luego, silencio.
La calma que siguió a la tormenta fue peor que la misma tempestad y por un instante, nadie hablaba; cada uno reflexionaba sobre lo que dijo el otro.
Ambos decíamos la verdad.
Al menos me podía haber dicho que no volveríamos, pensé hacia mis adentros. Hubiese tenido la oportunidad de tomar una honda bocanada de aire, despedirme, aunque fuese en silencio, de todo lo que tanto quería. Entiendo que no deseaba que toda España supiese de su partida definitiva, por seguridad o lo que fuere; pero privarme de saberlo, no lo puedo comprender.
“Está bien José, está bien,” rompió el silencio Don Manuel; y como si leyera mis pensamientos, dijo calmadamente, “debí habértelo dicho, pero ya es muy tarde para lamentarnos. Además, tú me escondiste la verdad de mi procedencia por más tiempo del requerido por abuelo Alberto. Ya estamos a mano.”
Regresando de mis memorias y recuerdos de España, resolví retomar el asunto que me había traído a la alcoba del Capitán: alertarle sobre los rumores entre barracas. Pero Don Manuel no me dejó sacar palabra y con voz firme aseguró:
“Bien José”, se sentó Don Manuel mientras resolvía la frase, “oíd bien lo que os digo. Ya que os preocupa tanto el disgusto de los monjes y algunos marineros, así haremos: mañana, al anochecer, abriremos las bodegas de ron”, dijo con tono optimista. “Los que están de ayunas, se darán un banquete, mientras que el resto de los ‘incorformes’, celebrarán la buena vida de alta mar. Tan borrachos estarán que olvidarán sus quejas y temores. Ni los monjes podrán contra el ron.”
“Como usted diga Capitán, así se hará”, repliqué perplejo.
“Y en cuanto al pasado, deja de preocuparte. Tanto tú como yo sabemos que es peligroso seguir en este juego, fingiendo de Capitán y tratando tan de cerca con el rey. En nuestro destino hay menos control y poca Inquisición”, dijo el capitán con especial tranquilidad.
“Entiendo tío, no se preocupe usted. Estoy aquí para cumplir sus órdenes y hacerlas cumplir; sé que todo lo ha hecho por nuestro bien. Confío en sus decisiones y no espero que me informe de ellas”, concluí con cierta incredulidad ante mis propias palabras.
“De acuerdo”, me sonrió el Capitán, “espero, entonces, que ya estéis al tanto de lo más relevante de nuestro viaje. Gracias por el último reporte, José.”
“Capitán”, agaché la cabeza para despedirme, “buenas noches.”
IX.
Con mano temblorosa, el Inquisidor buscó bajo la sotana la parte de la carta que siempre estuvo con él; su trozo del rompecabezas. Sin duda, era la letra de su padre, era lo que faltaba, era lo que sospechaba todo el tiempo… Él, el Inquisidor de Córdoba, ¡judío!
Como si no hubiese hoguera, como si no hubiese muchedumbre ni séquito eclesiástico, Don Manuel se perdió en el vacío y por varios segundos, que ya me parecían horas, permaneció inmóvil. Luego, como si de la nada, me tomó por el brazo, me miró fijamente a los ojos y juntos huimos en carrera; lejos del gentío, lejos de la plaza, la hoguera y el verdugo, lejos del pasado oscuro, de la Inquisición… de Córdoba.
Universalia nº 28