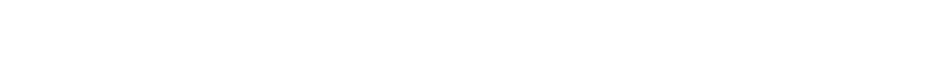Por Melanie Méndez est. Ing. Química
Sabía que resolver ese caso me haría merecedor de un puesto en la Policía Nacional. Eran las tres de la mañana y el negrito sin azúcar no hizo falta para mantenerme alerta durante mi primera guardia. ¿Qué habrá para hoy? Me decía a mí mismo, quizás un robo en el Country Club, el secuestro del hijo de algún empresario o la captura de algún narco. Al menos tenía dos horas para conseguir un buen caso; el comisario se había escapado con la veinteañera de turno a algún matadero de Plaza Venezuela, no sin antes advertirme “no me vayas a llamar por cualquier mariquera”. Me había prometido participar y hablar bien de mí con los chivos si conseguía un buen caso durante su ausencia.
Los minutos pasaban y la voz de Héctor Lavoe me cantaba “pronto llegará, el día de tu suerte, sé que antes de tu muerte, seguro que tu suerte cambiará...” y, con el repicar del teléfono, me embriagó la esperanza: Policía Nacional Bolivariana, un placer atenderle. Indique su emergencia por favor. Al oír las denuncias me repetía una y otra vez paciencia, Agustín, paciencia. Las últimas llamadas habían sido totalmente inútiles. Un señor llamó para reportar la desaparición de su hijo de 17 años, se había ido a “rumbear” esa noche y todavía no había regresado; las otras llamadas eran de un tal Benito Camelas, de Tomás Turbado y de Rosa Meltrozo, todas acababan con carcajadas al otro lado de la línea.
Por un instante pensé que serviría café a los policías y sacaría copias de los expedientes eternamente. Mi sueño de ir a los operativos en San Blas y Carapita era cada vez más inalcanzable que la misma hampa caraqueña. Nuevamente sonó el teléfono, con desánimo levanté el auricular y la voz celestial de un hombre hizo que cesaran mis lamentos: “Aló ¿policía?… chocamos contra el cerro que está después del túnel de Los Ocumitos, sentido Valencia, mataron al chofer…”. Mi momento había llegado, me levanté de un respingo y llamé por la radio a mi comisario: Jefe, hay un pez gordo en la regional del centro, nos vemos allá.
La escena no era menos de lo que esperaba; un autobús pirata con veintitrés pasajeros en el hombrillo, reinaba el pánico entre los presentes haciendo del lugar un festival de sospechas y acusaciones. Aparentemente, nadie había visto al asesino, pues el hecho acaeció justo cuando pasaban por el túnel que, durante la noche, se había quedado sin luces. Las historias, como de costumbre, variaban entre la gama de testigos, pero la mayoría coincidió en que el camionetero, llamado Mandinga, no había sido un terrón de azúcar durante el viaje.
Así, escarbando entre las mentiras obvias y las “verdades” agrandadas, pude reducir el número de sospechosos a tres individuos que fueron mencionados por la mayoría. El primero era el colector, todos se preguntaban cómo no había visto al culpable si estaba sentado al lado; el segundo era un joven que estaba sentado en los primeros puestos, una señora incluso aseguró haberle advertido al conductor que revisara si “el tuqui ese” estaba armado, a lo que el chofer respondió “Doña camine hacia atrás y siéntese que está estorbando en el pasillo”; y el tercero, pero no menos sospechoso, era un anciano que había perdido la chaveta y no hacía más que quejarse de lo sopla´o que iba el autobús, de su asiento que no echaba para atrás y de la negativa del camionetero al solicitar la tarifa preferencial para personas de la tercera edad, la respuesta del difunto fue “abuelo, aquí se paga completo, si no le gusta no agarre pirata”. Anoté los datos de los demás, por si acaso, y al trío me lo llevé al módulo para hacerlos cantar. Al primero que interrogué fue al colector y éste fue el cuento que me echó:
Pana, no me hagas nada, vale yo no vi nada. Salimos del terminal como a las dos de la mañana, cobré el pasaje como siempre y el viejo ese se puso popi con lo del pasaje porque él era mayor y que yo le estaba robando. Yo le dije que hablara con Mandinga y él le explicó cómo era la vaina aquí. El abuelo se quedó callado, pero siguió con la peliadera por todo el camino hasta que se calló y fue cuando me quedé guindao. Si me preguntas quién fue, diría que el viejo. El tipo estaba medio loco, hay que tener cuidado con esa clase de gente, uno no sabe con qué le va a salir a uno. El otro pana no creo, sí tenía pinta de malandro, pero lo normal pues, el tipo no se metió con nadie, ni siquiera con la vieja que andaba diciendo que no lo dejaran montar. Ya te dije que no sé más nada, yo estaba echando un camarón.
Luego interrogué al señor y esto fue lo que me dijo:
Mire, mijito, cuando usted fue ya yo fui y vine tres veces, te digo que fue el colector. Yo no sé qué estoy haciendo aquí, ni quién es usted, ni por qué me mira así, pero como le venía diciendo, mi esposa me dijo que le llevara estas palmeritas para dónde la Sra. Mirta por allá por La Cedeño, pero no me pude montar en la camionetica porque el muchacho ese, falta de respeto, me dijo que tenía que pagar pasaje, entonces yo creo que él fue el que mató al chofer porque, cuando estaba montado en la camioneta, el chofer le dijo al muchachito ése: “Tú si eres bruto, buenoparanada, te dije que me pusieras la que dice “Que uno quiere pa' que lo quieran, que uno ama pa' que lo amen” y me pones a Banny Costa”. No se quién era ése, pero sonaba más o menos así “Amar a dos mujeres a la vez, nos pasa a todos una vez por mes”, ese muchachito está equivocado, a mi doña yo la amo y no ando viendo a otras carajitas por ahí. Cuando me monté en la camionetica se montó el que vende refrescos, decía: ¡Agua, jugo, refresco, todo a diez mil, los tostones uno en cinco y tres por diez mil! Yo le dije que era un ladrón, el agua cuesta dos mil y el la quiere vender igual que el fresco. Pero bueno ¿Y qué hago yo aquí? ¡Exijo un abogado! Yo ya te dije que mi esposa murió y yo estaba en mi casa esperando que llegara Joseito que estaba haciendo una tarea del liceo y me trajiste para acá. Yo no sé a dónde se fue el colector ese que mató al chofer, yo estaba sentado viendo Laura en América, esa señora sí que sabe resolver problemas, llámala a ella y devuélveme las palmeritas que tengo que ir al terminal para llevarlas a donde Mirta.
Ese señor sí que estaba ido. Si no fuese por la edad, le hubiese hecho un examen toxicológico, pero no me pareció un asesino. Todo apuntaba a que había sido el colector. El arma homicida no había aparecido, pero el cartucho era calibre 9mm. Aún quedaba un sospechoso por interrogar, su nombre era Yoelson Martínez y ésta fue su declaración:
El Mío te voy a decí una vaina, yo no soy sapo pero no me van a echá ese muelto a mí. Yo vi cómo el tal Mandinga ése trataba al colectol. El bicho era una rata, llevaba rato comiéndose la luz. El chófer se paró por ahí por el peaje y mandó al pana a que le comprara un negrito. Al probarlo lo escupió y se lo tiró en la caratula al menor porque dizque estaba frío. Noo, chamo, ya yo lo hubiese reventado a coñazos, demasiado aguantó el chamín, pero no vayas a creer tú que andaba con los dientes pelaos, ése montó su cara de cañón. Mira, compadre, eso es mentira que el de allá arriba castiga, a esa lacra se lo llevó la pelona por dársela de arrecho, tú sabes lo que dicen de los arrechos…
Luego de que se hizo público que el principal sospechoso era el colector, dos testigos oculares confesaron haberlo visto apuntarle a la cabeza a la víctima. Pocos días después fue declarado culpable y sentenciado a veinte años en La Planta, donde fue empalado tras haberse negado a traer a su madre para el disfrute del “Pran”. El caso estaba cerrado, pero me asaltó la culpa cuando, años después, me llegó una carta a la comisaría que citaba “Me llamo Jaime Ortega y anoche desperté sabiendo que, con mi 9mm, maté a un hombre mientras él conducía un autobús en el que viajaba. Anoche lo recordé”.
Inmediatamente fui al lugar de donde provenía la carta. La voz de una mujer gritaba “¡QUE PASE EL DESGRACIAADOO!”, dudé unos segundos antes de darme cuenta de que era el televisor. Continué tocando el timbre y nadie salió. Empleé todas mis fuerzas para intentar abrir la puerta, ya estaba viejo para esas cosas, por lo que un balazo en la cerradura facilitaría las cosas. Cuando entré lo que vi me sorprendió. El cuerpo del anciano yacía nadando en una laguna de sangre sobre el granito. Junto a su cuerpo se encontraban esparcidos reportes médicos que indicaban su condición; el anciano, que se había volado los sesos, padecía Alzheimer. Secretamente analicé el arma y resultó ser la misma que años atrás había matado a Mandinga. Fue así como supe que el logro que me había hecho salir del inframundo de los fracasos había sido un fiasco más. Jamás me atreví a decir la verdad.