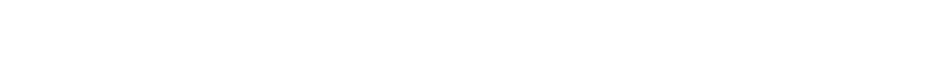Por Nicolás Javier Muñoz, estudiante de Ing. de Computación
Despierto. Puedo oír el sonido de la lluvia. Me acomodo en mi cama poniéndome boca arriba y siento como si del techo me cayeran gotas en la frente. Pero no es así. Es solamente un deseo. Me siento atrapado, soso y agitado al mismo tiempo. En la súbita ansiedad de aquel que es prisionero, y aún con sueño, pero aún con sueños, me pongo de pie, primero en la misma cama, con la intención de palpar el techo y comprobar que no estaba filtrando, y luego en el piso, que está gélido.
Camino hacia la ventana y aparto un poco la cortina para presenciar el acto de la naturaleza. Es de noche, pero no sé por qué creo ver un arco iris a lo lejos, detrás de algunos edificios y árboles. Y, además, me parece que ciertas figuras surcan los cielos, lo cual me atemoriza tenuemente.
Me visto. No me pongo un impermeable, sino ropa común y corriente para salir un día cualquiera. No prendo luces, no quiero llamar la atención, ni despertar a mis padres. Jamás lo entenderían. Ando sigilosamente, pero con rapidez. Cojo mis llaves y abro las puertas que me separan del mundo real, el mundo que no espera por nadie pero que tampoco a nadie rechaza.
Hago un recorrido por el jardín de la casa, disfrutando la fantasía de aquel que es muy obstinado como para evitar la lluvia. Sólo ha transcurrido un par de minutos y ya ando empapado, sólo dos minutos y ya sonrío.
Me alejo, debo alejarme, quiero alejarme. Comienzo a caminar por la avenida. Consigo música en el caer del agua, en el contacto de las gotas con toda superficie. Melodías se forman cuando cierro los ojos y vago por la acera, como si el agua cayera de determinada manera produciendo una sinfonía concertada y orquestada por seres invisibles moviendo cada diminuta partícula de este mundo.
Y todo se ve mejor. Estas calles que tan opresivamente desbordan de estrés, monotonía y rigidez se han convertido en espacios mágicos y multidimensionales. Me complace percibir el área donde vivo desde esta perspectiva. Esta avenida ya no es el medio por donde las almas transitan con intenciones últimas de trabajar, estudiar o delinquir. En estos minutos es un sitio de vida.
No quiero regresar a casa. No a ese hogar. Miro hacia atrás de vez en cuando, observo a lo lejos cuanto puedo pues el agua limita la visión a grandes distancias. Estoy al mismo tiempo nervioso, con unos nervios que no han surgido de la sensación de haber errado, sino de haber gritado muy fuerte, de haber estirado demasiado el brazo, de haber obtenido lo que quería.
Es en este momento que me atrevo a mirar al cielo, ya no desde la cómoda insatisfacción de mi habitación, sino aquí, en medio de este éxtasis acechado por lo finito. Para mi martirio, mis temores efectivamente siguen surcando los cielos, danzando el rito sistemático, vigilándome lejos, no obstante haciéndome notar su presencia.
Sigo mi empeño en gozar la gloria del mundo. Hasta ahora no he conseguido ni un solo semáforo en mi trayecto, cosa que entiendo perfectamente pero que me distancia de la realidad del ayer y posiblemente de la del mañana. Y es cuando pienso en ellos que uno se me aparece a unos veinte metros, poderoso, vulgar, autoritario, como una torre de casigo. A su lado, en la esquina de la acera, como esperándome: dos luces amenazantes.
Me detengo, encuentro que continuar equivale a regresar, y mis oídos han dejado de escuchar la música celestial que el agua al caer generaba. Me siento desolado, atrapado nuevamente. Una de las figuras yace en el suelo, al lado de las luces, como un bulto repugnante, como espectro maligno. Dudo, y dudo tanto que le he concedido tiempo para que se levante, lo cual lo consigue mediante espamos, como en retroceso.
Se acerca, es alto, es sombrío, carga un sombrero que le cubre la cara, pero conozco la cara: es lisa, invariante, inmutable. En su mano derecha lleva algo similar a un bastón, no se ve bien, no veo bien. Cada paso retrocede la lluvia. Y se halla lo suficientemente cerca, como para extenderme la mano.
Al entrar a mi casa, completamente ahogado en agua, las luces de la recepción se halla prendida. A unos metros, mi padre. Sólo está ahí, impasible. Conozco sus razones. Mantengo la cabeza en alto, aunque aún no me atrevo a avanzar. Me pregunta dónde estuve, lo cual no hizo más que desconcertarme. No dije nada. No gesticulé. Esta vez era diferente. Mi padre desaparece por un pasillo y regresa al minuto, trayendo consigo una toalla y una mirada y actitud cambiada, una suerte de reconocimiento fusionado con orgullo. Me tiende la mano para entregarme la toalla.
- Buenas noches, hijo.
- Buenas noches, padre - y desapareció luego de apagar las luces.