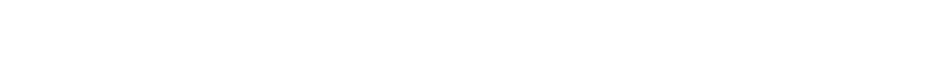por Jorge Romero, estudiante de Licenciatura en Matemáticas.
(I)
Los gritos de mamá rompieron como golpes a través de los auriculares. La música dejó de ser música para dar paso a los rugidos de su nombre. Las escaleras parecieron infinitas mientras bajaba corriendo al estudio, donde se encontró de frente al rostro indignado de su madre, quien empezaba a explicar, o más bien gritar, que el abuelo había intentado suicidarse. Otra vez. Pero el abuelo sufría de amnesia anterógrada, así que finalmente no había hecho nada porque olvidó qué era lo que iba a hacer. Como todas las veces en que lo había intentado. Y lloraba porque no comprendía qué significaba la navaja en su mano. Santiago había sido encargado de cuidarlo mientras su madre iba por cereal y frutas. Era su única obligación por el momento, pero Santiago se había entretenido haciendo planes con Patricia para la tarde y tratando de terminar la lista de reproducción que le había preparado, y que lo había tenido tan ansioso los últimos dos días. La verdad comprendía que su madre estuviese tan enojada, pero no pensó que el abuelo podría recordar que su vida era tan desapacible precisamente en el instante en que lo dejaba solo. Trató de pensar una vez más en Patricia para aislarse de los gritos de su madre, aun cuando su vista estaba puesta en sus ojos. Lo dejaste solo, no debiste hacerlo. La intensidad del colorete sobre sus mejillas. Trató de pensar en qué diría Patricia sobre el libro que le quería regalar. El libro, se había olvidado del libro. Subió de nuevo las infinitas escaleras, dejando a su madre en medio de sus propios bramidos, mientras el abuelo la observaba sin lograr entender aún qué estaba sucediendo. Abrió el closet dándole paso al mar de ropa que caía sobre él, sacó una caja llena de libros y casi sin mirar lo que iba sacando logró dar con el pequeño tomo amarillo que planeaba regalarle a Patricia y que pensaba había perdido. Se sentó nuevamente frente a su computadora: “Patty…” No, no podía escribir, o más bien no sabía qué escribirle. “Patty conseguí el libro que te había prometido, quiero dártelo esta tarde” Así, sin pensarlo, ni mirar lo que había escrito. Patricia debía pensar que no era muy inteligente y su madre lo llamaba de nuevo. Y esta vez sí tendría que dar una explicación.
(II)
Luego del merecido sermón de su madre, Santiago montó su bicicleta para ir a casa de Patricia. En el camino, cuando apenas había recorrido unas dos calles, observó cómo dos motorizados se dirigían sospechosamente hacía él. Consciente de la inminencia del crimen del que estaba a punto de ser víctima, lanzó el libro de Patricia detrás de un árbol frente al cual estaba pasando y se preparó para lo que venía. Los motorizados lo bajaron de su bicicleta y luego de registrarlo, se fueron con lo único que encontraron en sus bolsillos: un poco de dinero que le había dado su madre hacía dos días y que había olvidado sacar de aquel pantalón. A Santiago le pareció un atraco efectivamente rápido y bien llevado a cabo por los criminales, solo opacado por su conveniente falta de posesiones. Pero al fin y al cabo, él solo pensaba en Patricia, y en el libro que estaba detrás del árbol, y en lo que sentiría ella cuando leyese las frases que él, muy escrupulosamente, había remarcado. Así que se dirigió a buscar el libro, y mirando el reloj que los motorizados no se habían molestado en quitarle, se dio cuenta de que había salido 20 minutos antes de lo que debía, anticipación con la que no se habría atrevido a aparecer en casa de Patricia, por lo mal educado que parecería, así que se sentó a leer una de sus partes favoritas del libro, pero para su sorpresa, había tomado el libro equivocado: aquel libro amarillo llevaba por título “¿Cómo debería educar a su bebé?” y pensó que sería de su madre (de hecho era de su madre), hecho que lamentó, pues ahora tendría que regresar a buscar el libro de Patricia en cada resquicio de su habitación, y tendría que hacerlo en menos de 20 minutos. Manos a la obra. De vuelta a casa.
(III)
Pasaron exactamente 35 minutos hasta que Santiago logró dar con el libro amarillo que daría a Patricia. Lo encontró en una caja de libros escondida al lado de su cama. Ciertamente, por estar en un sitio tan visible, nunca la habría visto de no ser porque tropezó deliberadamente con ella en su apuro por encontrar el susodicho libro. Bajó de nuevo las infinitas escaleras y montó su bicicleta, definitivamente a casa de Patricia.
(IV)
Tendido sobre el asfalto rígido y abrasador, mientras filamentos de sangre corrían por su rodilla y la rueda trasera de la bicicleta giraba como la Tierra, sin ánimos de detenerse, impasible, Santiago no pensaba que aquella caída era una consecuencia de que no dejase de pensar en Patricia. Pero, en efecto, así había sido. Las bocinas de los carros lo aturdían y presionaban para que se apartase de su camino, sin importarles una pequeña herida en su rodilla, aunque, ciertamente a Santiago tampoco le valía. El libro que le llevaba a Patricia estaba a unos pasos de la bicicleta, abierto, sus hojas revoloteando con el viento, olas sobre las cuales surfeaban letras agrupadas, casi arremetiendo unas contra otras, envenenando su propio sentido. La oscuridad se acercaba pero el suelo era aún cálido, y protegía a Santiago del frío que la noche auguraba. Pensando que llegaría verdaderamente tarde a casa de Patricia, intentó levantarse de golpe, y apenas lo hizo, un auto apareció a su lado, con un hombre muy barbudo al volante. “Móntate que te llevo”. Haciendo caso omiso de lo que alguna vez su madre le repitió incontables veces, decidió subir a bordo con el desconocido luego de encaramar su bicicleta en la maleta del carro y recoger el libro, pues de cualquier forma no habría podido pedalear y estaba aún bastante lejos de su destino para caminar. Además, por la barba, no le pareció que el hombre fuese una mala persona.Una vez en el carro, Santiago se entretuvo observando los dos cigarrillos que el hombre estaba sacando del bolsillo de su camisa, uno de los cuales le ofrecería luego. Aceptó, y entre caladas, observaba como las hebras del humo tomaban la forma de sus pensamientos, perfectamente adaptables. Pensaba en Patricia, en qué le diría cuando le preguntase por su pequeño accidente, y qué le inventaría, pues no quería que Patricia creyese que era un estúpido descuidado. El conductor lo observó un rato, y percatándose del mal aspecto que cargaba, le dijo amablemente “Tienes dinero, ¿no?”. Menuda tontería. Luego de ver que negaba con la cabeza, le espetó, ya no tan amablemente, “Y bueno, ¿quién te crees que soy, muchacho? ¿Acaso no ves el anuncio de taxi?”. A decir verdad, hasta ese momento, Santiago no tenía idea de que había un anuncio de taxi pegado al parabrisas del carro, en fondo fluorescente por demás. Pensando en Patricia, y en que todo podría ser peor, bajó del auto que acababa de frenarse, y el barbudo, sin esperar a que el muchacho desmontase su bicicleta, aceleró irreverentemente hasta desaparecer en la oscuridad de la avenida.
(V)
Por suerte, la casa de Patricia ya no estaba muy lejos, así que decidió completar el recorrido a pie para entregarle el libro que le había prometido. Patricia debía estar molesta con él por no haber aparecido, pero luego de una explicación que quizás no creería, podría perdonarlo. Aún no había terminado de fumar el cigarro que le habían ofrecido, y mientras caminaba pensaba en la infinitud de la noche, que ahora era un juego de luces que se intercambiaban y rondaban la ciudad buscando transgredir el hermetismo en el que se hayan los seres etéreos, casi invisibles y sedientos de vida como Santiago, y que señalaban el camino de los filamentos que emanaban de su cigarro. Luego de unos 20 minutos de caminata, se detuvo frente a las rejas negras de una vieja casa. Un poco nervioso, como cada vez que la iba a ver, se plantó frente a la puerta, y esperó a que alguien respondiese al llamado del timbre. Patricia apareció como una sombra en el umbral de la puerta. Por todo saludo, Santiago le entregó el libro. No había manera de que aquel hubiese sido un mal día.