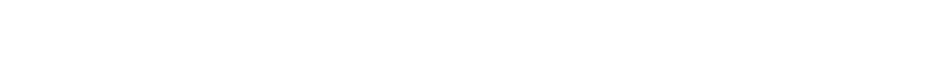El último carnaval
Br. Andrea Hernández de la carrera Licenciatura en Biología.
Estoy cansada de estas luces. También de la música. De la gente, de las atracciones, de todo. Deseo que todo desaparezca, que todos se callen o se vayan. Ni siquiera sé por qué estoy en esta feria, si desprecio todos sus componentes. Un montón de gente ruin que gasta su tiempo libre en nimiedades, que gasta su dinero en ver animales torturados y mujeres con barba, y que gasta su vida entera en admirar cosas que fingen comprender pero que realmente nunca entienden. Gente vacía. Vacía como Sophie.
Ya recordé por qué estoy aquí. Estoy huyendo de Sophie. En realidad vine con ella, pero ahora camino sola. Ha dejado mi ropa rasgada (gracias al empujón) y ya es muy tarde, así que tiemblo un poco por el frío. Creo que mi camiseta es tan delgada que se puede ver mi ropa interior a través de ella, pero no me interesa. No me importa quién pueda verme, sólo deseo con toda mi alma que quien me vea no sea ella. Trato de abrazarme y frotar mis brazos para que el frío se vaya, pero es inútil. Sigo caminando, y trato de perderme entre la gente, evitando con furia la imagen de una cabellera castaño claro y una camisa a cuadros naranjas.
Ni siquiera sé por qué la evito, ni siquiera debe estar buscándome. Posiblemente desechó por completo que existí alguna vez y se subió a su lindo auto nuevo a dar una pretenciosa vuelta con quien sea que se haya conseguido en el camino. Justo como lo hizo conmigo hace un tiempo. Trato de no pensar en eso, pero una parte de mí desea que de verdad me esté buscando. Que por primera vez sienta que necesita de alguien que no sea ella, y mejor aún, que me necesite a mí. Estoy agotada de caminar pero no quiero tropezarme con ella. No quiero, ¿cierto? No, no quiero. No.
La imagen de Sophie acariciando la pierna de alguna guapa trapecista que ahora debe estar ocupando el asiento del copiloto me asalta de nuevo, y al suponer que dejó el parque, me detengo y apoyo los codos en la barandilla de una atracción estúpida, colorida y muy envejecida que parece estar a punto de desarmarse, tan decadente como el resto del parque. Con los ojos cerrados y la cabeza entre mis manos, rememoro la escena, minuto a minuto, mientras las risas y la música se van apagando en mi interior. Sophie que me pregunta si quiero ir a ver el carnaval, y yo que me emociono. Sophie que me trae hasta el carnaval y yo que sonrío como niña chiquita. Sophie que se aleja, de repente, como siempre, y yo que me siento confundida, de nuevo y como siempre. Sophie que no me mira, y yo que lloro. Sophie que me ignora y yo que la beso. Sophie que me quita la cara y yo que sueño con morirme, en ese instante, partida en mil pedazos por un rayo místico enviado por alguna deidad misericordiosa. Sophie que se llena de hastío y yo que la abrazo. Sophie que forcejea conmigo para escapar de mis brazos y yo que no la dejo. No puedo dejarla. Dejar a Sophie es dejarme a mí, es observarla sin más mientras se lleva todo lo que soy, escondido entre sus verdes ojos brillantes que una vez creí que relucían de amor por mí. Sophie que me empuja, que sigue sin mirarme siquiera, y yo que caigo y me deshago en el piso, rota, sin remedio. Sophie que enciende un cigarro, cansada de mí, y yo que salgo corriendo, sin mirar atrás, huyendo de lo que no quiero aceptar.
La escena se repite una y otra vez en mi cabeza. De la nada creo escuchar mi nombre, como traído por el viento, con su tono de voz impregnado. Levanto desorientada la cabeza, buscándola, sólo para recordar que ella nunca gritaría mi nombre. Lo detesta, no le gusta pronunciarlo. No habla acerca de mí con nadie, no me llama, casi nunca me habla, así que no se ve en la necesidad de nombrarme. Niña tonta, ¿cómo pude creer que vendría a buscarme? Siento la imperativa necesidad de huir, de nuevo, hacia ninguna parte, y reinicio mi caminata.
Maldita sea, ahí está. La veo, está sentada justo en el sitio en el que la dejé, con la mano derecha sosteniendo un cigarro y la izquierda acariciando las orejas de un gatito pardo que parece bastante entusiasmado con las lisonjas. ¿Quién no lo estaría? Las manos de Sophie fueron fabricadas con algodón y polvo de estrellas, hechas para provocar el más grande de los placeres que pueda existir en el mundo. Por dos segundos, deseo convertirme en ese gato. Cerrar los ojos y al abrirlos ver los deditos delgados de Sophie sobre mi hocico felino, y ronronear de placer y emoción. Luego recuerdo que debo huir, que Sophie no puede verme. Confío en su presbicia para tratar de escabullirme, pero el torpe gato voltea a verme y me delata. Joder. ¿Cómo pude desear ser un animal tan estúpido?
En el segundo en el que el gato se detiene frente a mí, Sophie levanta la mirada. Trato de dar la vuelta y perderme entre la gente, pero Sophie es mucho más hábil. Me toma por el brazo, y no muestro resistencia. Estoy cansada de huir.
«No me mires, Sophie, por lo que más quieras no me mires, no lo hagas, dime qué debo hacer para que no me mires, detente, no quiero que me mires», pienso, pero es muy tarde. Su par de ojitos color césped seco se posan sobre mí un segundo antes de que pueda evitar su cara, y es ahí cuando los huesos se me descongelan como helado puesto al sol. Por todos los cielos.
- No huyas así de nuevo, -me dice, con tono cortante-.
- Suéltame, Sophie, me haces daño – exclamo, deseando que no me suelte, ni en este ni en ningún otro momento-.
- Promete que no huirás de nuevo.
Sophie siempre sabe lo que hace. Siempre consigue lo que quiere. Sus ojos son la llave de una cerradura en desuso que permanece abierta, porque no hay forma en la que me cierre para ella.
- No huiré de nuevo – le digo con resignación-.
- Bien, -exclama-.
Me suelta, sin mucha delicadeza.
- ¡Aparte, el gato se fue por tu culpa! – me grita-. ¿Qué hago si tu mamá llama? ¿A dónde le digo que fuiste? ¿Cuál es tu maldito problema? No importa. Mejor ni me digas. No quiero lloriqueos.
Es instantáneo. Sophie dice «lloriqueos» justo cuando mis ojos se ahogan en lágrimas. Sé que no quiere saber acerca de mí ni de mi «maldito problema», pero no entiendo por qué me pide que me quede. Igual lo hago, confundida, tratando de entender qué es lo que quiere de mí para proporcionárselo, porque sólo quiero hacerla feliz. Tanteo en busca de una sonrisa, pero todos los días mi Sophie es otra Sophie, y todos mis experimentos son en vano porque ahora tengo otra Sophie que debo aprender a manejar. Hay mil y un Sophies atrapadas en ella, y a todas las amo y las odio por igual. Le pido un beso, y ella voltea su cara hacia mí para que yo la bese. No entiende mi pedido. No quiero que me deje besarla, quiero que ella me bese. Poso mis labios con rapidez sobre los suyos, tratando de no aceptar lo que bien sé.
Es una causa perdida. Sophie es una causa perdida, yo soy una causa perdida, nosotras somos una causa perdida. Puedo vernos, en desvanecimiento. Lo sé, sé que no me soporta. Sé que su desprecio hacia mí la consume, y se siente culpable por eso. Me siento a su lado, en una especie de muro de unos diez centímetros de alto que parece indicar que ahí termina el espacio sobre el que se extiende la feria. Literalmente nos sentamos en el límite, al borde de un metafórico abismo que parece atraparnos sin poder huir. Está tan cerca que puedo oír su respiración, pausada, tranquila. Todo está bien para la Sophie que me acompaña hoy, la egoísta y fastidiada de todo, que sólo quiere un cigarro y que la dejen en paz. Observo las luces del carnaval, que parece estar más lleno que nunca aunque ya se acerque la medianoche. No diferencio ninguna figura, y dejo que mis lágrimas se acumulen en el borde de mis párpados, causando un efecto caleidoscópico en el que los colores se mezclan ante mis ojos. Me concentro en esa imagen.
Trato de vaciar mi mente, pero es inútil. Sophie está cerquita, puedo sentir su calor, pero cada vez se aleja más. Y mientras se va, me voy yo con ella, me lleva en un bolsillo aunque no lo note. Seguro lo notará cuando quiera encender algún cigarro, y en vez de sacar un encendedor, saque una ensangrentada masa que lucha por palpitar, por mostrar alguna señal de vida. Y esa seré yo, aunque ella no me distinga, tratando de darle calor, o felicidad, o tristeza, darle algo, lo que sea. Lo que ella quiera, ese pedazo de mí que se lleva luchará por conseguírselo. No sabrá que estoy ahí, siendo suya, tan suya como la primera vez, porque para ese entonces seguro ya habrá olvidado quien soy. Se frustrará, queriendo encender su cigarro, y pondrá la masa en el bolsillo de nuevo. Y yo me mantendré en ese sitio, esperando el roce de sus mágicas manos otra vez, contando los segundos que faltan para repetir ese encuentro mientras lo que reste de mí tratará de sobrevivir como una cáscara vacía, intentando aprender a subsistir sin las melódicas notas de su voz, deambulando sin sentido eternamente, en esa feria en la que por última vez supe lo que era sentirme suya: sólo suya, de mi Sophie, de las miles de Sophies que, en conjunto, hacen de la mía aquella mujer que se llevó todo de mí para no volver, dejando atrás un montón de cenizas de cigarro y el destello del carnaval que se abrió como un escenario para la separación de mi verdadera yo, que le pertenece a ella, y el conjunto de vísceras sobrantes que ha dejado atrás sin remordimiento alguno.